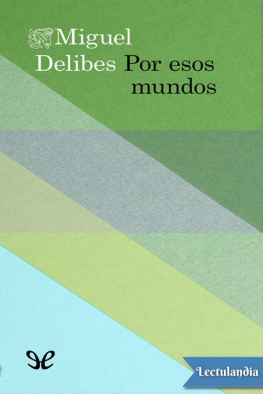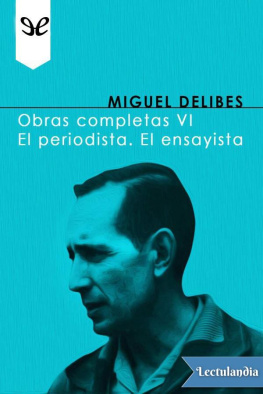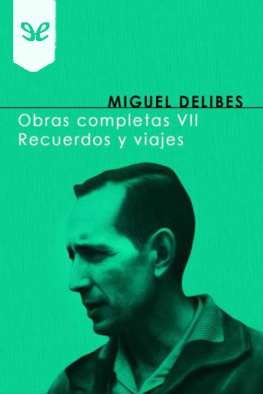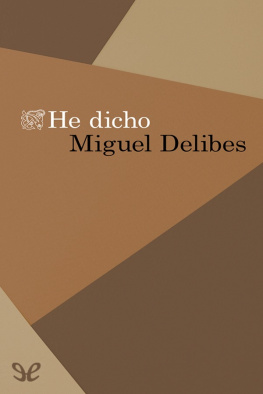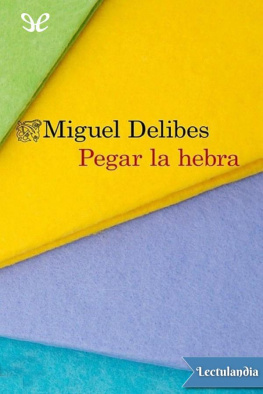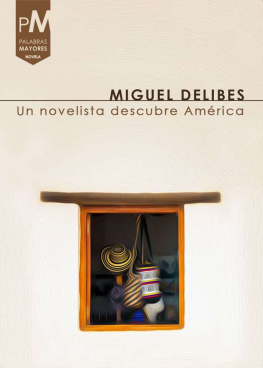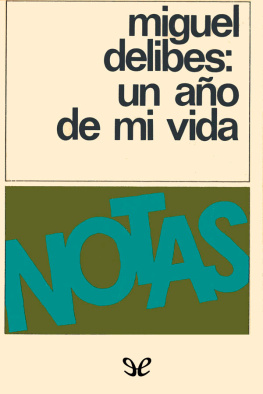Prólogo
C ada cual tiene su particular manera de pasear por el mundo y para aquel que no disponga de ninguna, tal vez porque le falta imaginación, existen las acreditadas guías de turismo. Allá cada uno se las componga. No es ésta ocasión de censurar éste o el otro procedimiento. Las técnicas del paseo son tantas como cabezas y si para unos la vida y el mundo no constituyen más que un proceso mediante el cual el hombre manifiesta su aptitud para ordenar piedras, para otros se reduce a la idea religiosa y su correspondiente expresión plástica, y aun, para algunos, al arte —pobre arte— de exaltar la frivolidad. En puridad, uno puede recorrer el mundo saltando de piedra en piedra, de santuario en santuario o de cabaret en cabaret. El mundo es susceptible de medirse con muy distintas medidas. Las técnicas del paseo, como las opiniones, todas son respetables.
Uno, claro es, dispone también de su personal procedimiento de pasear por el mundo. Ignora si bueno o malo, pero es, sin objeción posible, el que mejor se acomoda a su manera de ser. Uno, por principio, trata siempre de eludir en sus paseos un plan preconcebido. Los paseos sistematizados, a juicio del que suscribe, suelen esterilizarse entre las mallas asfixiantes del programa. Los programas previos, siempre a juicio del que suscribe, fosilizan la Naturaleza, rompen toda concatenación entre los seres y las cosas. Es mejor, y de ordinario más eficaz, andar de la Ceca a la Meca sin la coacción de horarios estrechos ni de rutas elaboradas de antemano. Es ésta la única manera, a mi modesto entender, de que el mundo sea un descubrimiento para cada nuevo par de ojos que lo miren.
Admito que mediado el siglo XX es un poco tarde para asomarse al mundo y descubrirlo. Pero uno, en este punto, no estuvo en condiciones de elegir. Uno se asomó —o mejor dicho, le asomaron— en su momento. Creo que sobre este extremo es inútil discutir. Por otro lado, representa un lamentable error pensar que el mundo no varía; que el mundo es siempre el mismo, cuando en realidad hay tantos mundos como años y tantos como pares de ojos lo contemplan. El mundo de ayer no es el de hoy, ni, por supuesto, el que uno ve se parece lo más mínimo al que ve el vecino. Esto es una ventaja, supuesto que, de este modo, el material a observar es inagotable; primero está el mundo que uno ve, después el mundo que otros vieron y, por último, el mundo que le hacen ver —de ordinario mucho más vasto, complejo y entretenido— los demás.
En este breve volumen uno no pretende sino esbozar su personal visión de unos pedazos de mundo doblado ya el siglo XX; doblado en su mitad, se sobreentiende. Por descontado, dejará intactos muchos rincones y no pocos monumentos que por azar de itinerario quedaron a trasmano. En puridad, al garrapatear estos renglones, uno aspira simplemente a emitir un diagnóstico —más bien periodístico que literario— sobre el estado de salud del mundo actual, después de tomar el pulso a algunas de sus ciudades y de observar las temperaturas vitales de algunos de sus países, más o menos representativos.
Con la velocidad, el rasgo más definidor de nuestra época es la inestabilidad o, si se prefiere, el nomadismo. Nadie sabe vivir hoy sin moverse, sin cambiar de horizontes. El vecino de Las Rozas escapa en sus asuetos a Madrid a echar un baile; el vecino de Madrid escapa a Las Rozas en sus asuetos a comerse una tortilla de patata. En pequeña escala éste es el signo de los tiempos. Nunca se desarrolló en el mundo una fiebre de movimiento como la que nos es dado ver en nuestros días.
En el aspecto turístico el fenómeno guarda paridad. Y ni que decir tiene que si aspiramos seriamente a un entendimiento, a una comprensión universal, tal meta no la conseguirán los prohombres en sus latosas conferencias internacionales, sino nosotros, los hombres sencillos, tras un recíproco conocimiento libre de prejuicios. Bienvenido sea, pues, el turismo y todo aquello que coopere a fomentarlo, a orientar sus pasos de ciego.
Y hemos llegado —sí que con no pocos rodeos— a precisar la finalidad de estas páginas, un bastante deshilvanadas y un mucho apresuradas y superficiales. Demos esto a cambio de su espontánea sinceridad, que en los tiempos que corren tampoco es moco de pavo tamaña virtud. En este pequeño volumen —posiblemente seguido de otros— hallará, pues, el presunto viajero una orientación general, una visión de conjunto, cálida y humana, del país o los países que se dispone a recorrer. De otra parte, para aquellos que no pueden satisfacer de momento su apetencia viajera, su avidez de nuevos horizontes, estos breves reportajes constituirán el sucedáneo congruente del turismo de verdad, es decir, la posibilidad de realizar un turismo imaginativo, ese turismo de mesa camilla, no ciertamente el más completo, aunque sí, sin duda alguna, el más económico y el más confortable. En suma, estos papeles intentan facilitar una ligera orientación a los que viajan y una pequeña información a los que se quedan en casa.
El cronista se sentiría incómodo si no insistiese en dos extremos, ya apuntados más arriba, antes de cerrar este prólogo: primero, que en las líneas que siguen el periodista ha prevalecido sobre el escritor y, por tanto, sería desmedido y necio buscar en ellas literatura; segundo y último, que estos volúmenes que hoy iniciamos con el título genérico de «Por esos mundos» no son guías al uso —ni son completos ni están sistematizados para que se los considere tales— y que cualquier semejanza entre ellos y las guías del turismo es una mera coincidencia por la que de antemano el cronista pide disculpas.
M. D.
CAPÍTULO I
Volando hacia Río de Janeiro
S alir a descubrir América en 1955 constituye una empresa, más que arriesgada, pretenciosa. Uno puede invocar muchas discretas razones para justificar su viaje, mas, en el fondo, no queda sino un movimiento de curiosidad. El móvil de un novelista es siempre la avidez: avidez por ver, por oír, por conocer, por ensanchar su campo de observación. Lo bueno del novelista es que jamás pretende ahondar en problemas que algunos hombres juzgan trascendentales, verbigracia, la industria o la política. Lo bueno del novelista es que su intención no es ambiciosa: su objetivo lo constituyen, simplemente, los hombres y el paisaje. ¡Ahí es nada, los hombres y el paisaje! Lo demás apenas si cuenta. Lo bueno del novelista es la facilidad con que se despoja de todo prejuicio. Las ideas previas, como ideas de segunda mano que son, reportan una oscura rémora para el viajero. Un viaje exige una mirada virgen, una conciencia sin deformar. Un viaje requiere valor, al menos el valor necesario para mirar cómo cae la bola del reloj de la Puerta del Sol cuando al viajero le apetece hacerlo, sin temor al qué dirán. Quien viaja con la presunción de estar de vuelta de todo es un observador frustrado; se precisan ojos de palurdo para sacarle a un viaje un rendimiento. Uno no marchó a América para descubrir nada; es decir, marchó a América a no descubrir nada y a descubrirlo todo; pero, esencialmente, marchó a América a constatar hechos. Los hechos son la manifestación del hombre en un paisaje determinado. En ese sentido, América, Sudamérica, sigue siendo un nuevo mundo para un europeo ahíto de piedras y tradiciones seculares; un continente por descubrir.
Viaje en avión
Se ha dicho del avión que acorta distancias. Esto no es enteramente cierto cuando la meta del viajero es Buenos Aires. Para llegar a Buenos Aires, algunos aviones precisan cuarenta horas. Cuarenta horas de asiento, sin más que cuatro breves interrupciones, son horas suficientes para una honda meditación. El viajero tiene tiempo sobrado para multiplicar trescientos por cuarenta; es decir, la velocidad por el tiempo. El resultado le abruma, especialmente si consideramos que la mayor parte de esas horas no dispone de otro paisaje que el del océano: un océano blanducho, monótono y cabrilleante como la palma sudorosa de la mano de un hombre grueso. Esto explica que el viajero, al pronto, no sienta América tanto como el zumbido de los motores; uno lleva el cerebro literalmente impregnado de ese zumbido. Cuarenta horas en avión agrandan el avión y empequeñecen América. Uno está habituado a trasladarse en dos horas a Barcelona, en tres a París, en cuatro a Londres o Roma, y llega a pensar que el mundo es un reducido patio de vecindad. Con Sudamérica acontece el fenómeno inverso: el avión, pese a su celeridad, o precisamente por ella, imbuye en el viajero una dolorosa consciencia de lejanía. ¡Todavía existen distancias en el mundo!