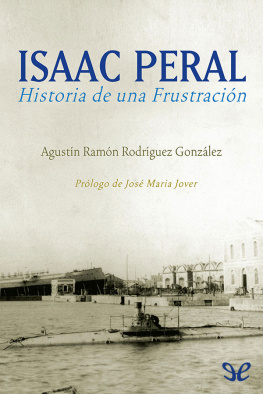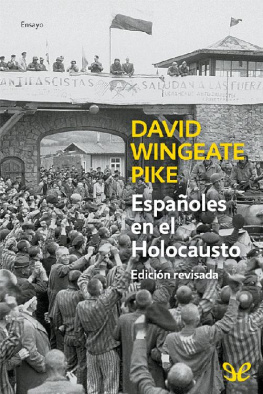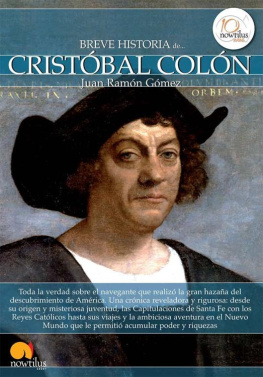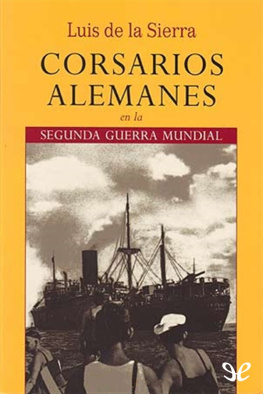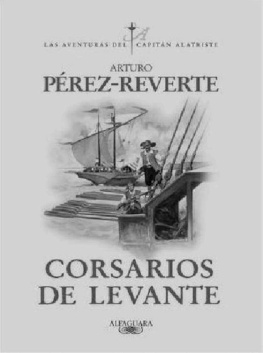Introducción
T al es el grado de desconocimiento de nuestra historia naval que el simple título de este trabajo parecerá a muchos una contradicción en términos, porque el sustantivo corsario no puede ir acompañado del gentilicio español, salvo tal vez en algunos casos aislados y hasta pintorescos.
A consolidar esta percepción ha contribuido poderosamente la imagen acuñada por la novela, el cine y hasta en buena medida cierta historiografía de los países que han luchado con los españoles en el mar desde el siglo XVI a los primeros años del XIX:
De un lado, los inevitablemente jóvenes, audaces, expertos y hasta encantadores corsarios, y del otro, viejos, tenebrosos e ineficaces marinos, cargados de galas y de medallas debidas no al mérito, sino a oscuras intrigas de una igualmente oscura corte o al rango social, cuando no a la inercia de una polvorienta e ineficaz administración.
Vaya por delante que, como esperamos demostrar en estas páginas, y como en todos los países europeos que lucharon en el mar durante estos siglos, en España hubo numerosos corsarios y de gran éxito, por supuesto con características generales de acuerdo con la situación de cada país, desde lo estratégico a lo cultural, pasando por lo técnico y operacional, y con fortalezas y debilidades propias de cada uno.
También debemos aclarar que, aunque parezcan palabras casi equivalentes, un corsario no es lo mismo que un pirata.
Un pirata es, sencillamente, un ladrón que actúa en el mar. Eso implica el uso sistemático de la violencia, incluyendo el factor psicológico de infundir terror para evitar resistencias del robado y confiar así en que la presa no se defienda, o lo haga débilmente, para propiciar un trato más humano tras la rendición. Y también que el escenario sea el mar, donde por lo común los únicos testigos son agresores y agredidos, y donde —y por lo tanto— tan fácil es deshacerse del enemigo saqueado para evitar consecuencias legales, como exagerar la propia eficacia y crueldad, si es que se considera que ello favorece en cada caso la imagen del pirata.
Derivación de ello han sido todas las historias, a veces con un pretendido basamento histórico, de mostrar a los piratas como una sociedad «democrática» e «igualitaria», opuesta a la clasista y autoritaria estructura establecida, una «hermandad» donde la única autoridad vendría del indudable liderazgo del jefe de los piratas, lo que es igual de correcto que pensar que el culmen de la civilización han sido los bandoleros… por románticos que resulten.
Pero, y aunque en ocasiones corsarios y piratas se parecieran en algunos comportamientos, dependiendo de las personas y las situaciones, lo cierto es que eran realidades muy distintas.
Un corsario era algo muy diferente de un pirata: Se trataba de un particular que, por las razones que fuesen, había obtenido una «patente» o permiso del rey para atacar y apresar embarcaciones de países enemigos, tras haber depositado previamente una fianza y comprometiéndose a cumplir una serie de normas tanto en lo que se refiere a quién podría atacar, al comportamiento con los vencidos, al reparto del botín apresado, etc… Es más, tenía que justificar la legalidad de su presa, que podría ser declarada «buena» o «mala», en cuyo caso quedaba obligado a ponerla en libertad, exponiéndose incluso al pago de multas, indemnizaciones, etc. Es decir: su actuación tenía que ser autorizada y estaba controlada y fiscalizada en todo momento.
Claro que eso entraña no poca dificultad para distinguir entre corsarios y marinos regulares antes del siglo XVIII (en otros países algo antes) y de la organización de la Armada como un organismo estable por el ministro Patiño en 1717, con la creación de las Compañías de Guardiamarinas, dotadas de una clara jerarquía y normas de acceso, formación y promoción dentro de la carrera profesional.
Y, como veremos, no eran raros los casos en que un corsario particular llegaba a los más altos puestos de la Armada, aunque, tras las Ordenanzas de Patiño, tales promociones fueron normalmente excepcionales, cuando no puramente honoríficas. Tampoco en eso España fue una excepción, pues la misma situación se dio en países como Inglaterra o Francia, con ejemplos tan notorios como Drake o Jean Bart, por citar solo dos bien conocidos.
Así, al incentivo del botín se unía el deseo del ascenso personal y profesional, incluso del ennoblecimiento, para muchas personas que por su modesto origen no podían normalmente acceder a ello.
Pero aparte de las ambiciones personales de unos y de otros, fuera en el aspecto económico o en el de los honores, había un claro interés en los estados por alentar el corso como procedimiento de guerra naval.
Como ha sucedido tantas veces en la historia de los conflictos navales y desde tiempo inmemorial, el bando peor capacitado por las razones que fuera para dotarse de poderosas escuadras destinadas a lograr el dominio de los mares, ha recurrido al llamado «dominio negativo» de ellos: si no se puede afrontar una gran batalla naval, siempre cabe el recurso de emplear el corso para perjudicar al enemigo en su navegación mercante y pesquera. Con ello, y gracias a ser una actividad beneficiosa para los armadores, que consiguen grandes botines y que no dependen así de la aportación estatal, se reducen gastos públicos cuando la situación hacendística no es muy boyante, se hace mucho daño económico al enemigo y hasta puede ser una buena manera de forjar mandos y tripulaciones para reforzar posteriormente las fuerzas navales regulares. Y todo ello sin contar con que los mismos buques corsarios puedan servir eventualmente para mejorar las escuadras regulares.
Cabe recordar a este respecto que las armadas se componían básicamente hasta el siglo XVIII o poco antes de un pequeño núcleo de buques especialmente construidos para la guerra, mientras que el grueso eran normalmente mercantes o pesqueros, que se movilizaban con sus dotaciones para la ocasión, así que el tránsito de una condición a la otra era en ocasiones poco más que burocrático.
Pero queda abierta la cuestión de si los españoles o los súbditos de la monarquía hispana eran proclives a dedicarse al corso, cosa que parece poco menos que muy dudosa.
Resulta sorprendente que se haya aceptado algo así como una verdad indudable, cuando habría serios motivos para pensar lo contrario.
Una reflexión podría ayudarnos a entender la cuestión: es algo aceptado universalmente la capacidad de los españoles e hispanos para la guerrilla, y ello desde los tiempos de los romanos hasta, al menos, los de Napoleón.
Resulta sorprendente que gentes tan proclives y tan hábiles para la guerra irregular en tierra apenas se la planteen cuando la lucha es por mar. Tal vez sea la explicación el tópico adjunto de que los españoles han sido torpes y limitados marinos.
Claro que entonces habría que explicar cómo es posible que fueran españoles los creadores del mayor imperio oceánico de la historia y quienes lo mantuvieron en su poder durante cuatro siglos, que fueran ellos los que descubrieron todo un nuevo continente y los primeros que circunnavegaron el planeta, aparte de otras muchas hazañas.
Analizando el otro tópico, se podrá decir que poco tienen en común el corso y la guerrilla, pero quizá esto no sea nada más que una apariencia, alimentada por esa visión deformada de la historia.
Para la Junta Central patriota que reglamentó la guerrilla en plena guerra de la Independencia, de 1808 a 1814, el parecido entre ambas actividades era indudable, tanto que uno de sus primeros reglamentos se denominó «Instrucción para el corso terrestre» y fue dado el 17 de abril de 1809, entre otras cosas para distinguir claramente a los que se dedicaban al bandidaje (piratas en el mar) de los que luchaban por medios irregulares contra el invasor.
A alguno se le ocurrirá que, aunque hubiera alguna semejanza entre guerrilleros y corsarios, la diferencia fundamental era que el aspecto económico brillaba por su ausencia. Pero ello es inexacto: justamente la principal función de la guerrilla, tanto en el plano estratégico como en la necesidad de motivar nuevos combatientes, derivaba del hecho de que los ejércitos napoleónicos «vivían sobre el terreno», lo que no es más que un eufemismo para designar que su manutención se conseguía mediante la apropiación más o menos violenta de las cosechas y ganados de los campesinos y del saqueo de toda clase de bienes. Y justamente impedir aquello era la tarea principal de la guerrilla, tanto para privar de esos recursos al enemigo como para ganarse al campesinado.