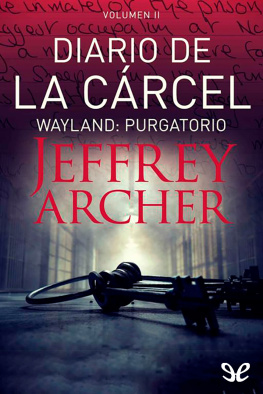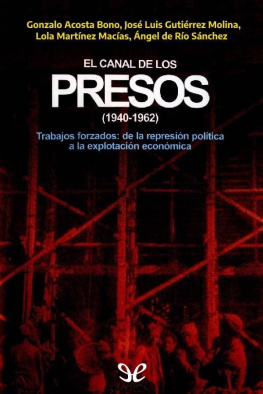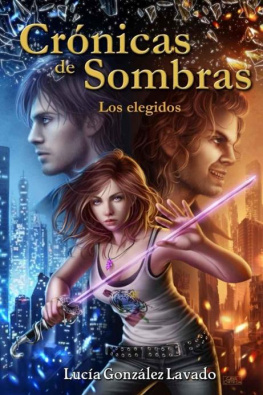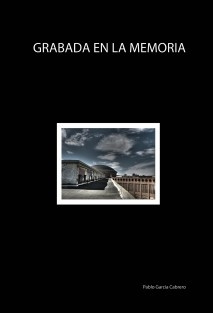©2021, RCP S.A.
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna, ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopias, sin permiso previo del editor y/o autor.
FIÓDOR M. DOSTOIEVSKI
PRÓLOGO
Por Rolando Barbano
Él está preso, no importa cuándo leas esto.
Su nombre no es un secreto. Por el contrario, es quizás el más famoso de los criminales de mala voluntad que hayan habitado alguna vez el territorio nacional, pero la moraleja de su historia es la más olvidada. El sintetiza, con su vida, la única realidad del sistema penitenciario argentino, el más evidente de los ingredientes esenciales de la inseguridad de nuestro país y el más ignorado. Pero a nadie parece importarle.
Ahí está la esencia del problema.
El planeta aún estaba azorado por la reciente llegada del hombre a la Luna. Richard Nixon era el presidente de los Estados Unidos y empezaba a escribir su final mandando a espiar el cuartel demócrata en el edificio Watergate. Los Somoza hacían una pausa en su eterna estadía en el poder de Nicaragua, y un comando palestino se las arreglaba para asesinar a once israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich. En Guam, un soldado japonés se enteraba —algo tarde, por cierto— de que la Segunda Guerra Mundial había acabado, y Bobby Fischer se convertía en campeón mundial de ajedrez. En la Argentina, Rolando Rivas, taxista llenaba las pantallas en blanco y negro, el dictador Alejandro Lanusse gobernaba y descubría que a Perón sí le daba el cuero para volver al país después de diecisiete años. Y un nene bien de Vicente López llamado Carlos Eduardo Robledo Puch entraba en la cárcel por los once crímenes, los diecisiete robos y las dos violaciones que habían logrado probarle.
Era, claro, 1972.
El planeta hoy está conmocionado por un virus que, surgido en la remota Wuhan, en China, se propagó por toda la superficie terrestre a una velocidad aún mayor que la de la información para atravesar el mundo en fibra óptica. Un empresario popularizado por la televisión acaba de desocupar el cargo de presidente de los Estados Unidos, un país que ya no necesita de espías en los edificios para escuchar todo lo que se dice en cualquier teléfono del mundo. La NASA transmite imágenes desde Marte, la vida cabe —se vive, se lee y se mira— en un teléfono celular, y nadie puede garantizarse el anonimato. En la Argentina, las novelas llegan desde Turquía, los herederos de Perón discuten si aquel al que le había dado el cuero era de izquierda o de derecha y casi todos los dictadores han sido detenidos o han muerto.
Y Robledo Puch sigue siendo un preso. Un prisionero.
Tenía veinte años recién cumplidos cuando lo detuvieron, horas después de que asesinara al último de los serenos a los que asaltó y de que traicionara (y matara) al segundo de sus cómplices. Confesó los delitos que se le ocurrió confesar, sumó los que la tortura lo obligó a mencionar y calló muchos otros, pero alcanzó de sobra para que lo encerraran de inmediato en la Unidad núm. 9 de La Plata a la espera de su segura condena.
Él, sin embargo, no estaba dispuesto a esperar. Pasó poco más de un año hasta que empezó a escribir, con sus acciones, la verdadera historia de las prisiones argentinas. En la madrugada del 8 de julio de 1973, cuando entre rejas solo se hablaba de la amnistía del presidente Héctor Cámpora, Robledo Puch se las ingenió para arreglar a la guardia del penal y cumplir el sueño no tan imposible de todo prisionero: escapar de la cárcel. Porque los penales argentinos, además de sucios y desprolijos, de hacinados y miserables, son corruptos y permeables a las fugas.
Sesenta y ocho horas de libertad disfrutó Robledo Puch hasta que lo recapturó la Policía. Le siguieron casi ocho años como procesado no condenado, la misma situación de la mitad de los presos de la Argentina, como se retrata en este libro. En 1980 le llegó el juicio y la sentencia a reclusión perpetua con pena accesoria de reclusión por tiempo indeterminado.
Robledo Puch recibió el veredicto ya alojado en el penal de máxima seguridad de Sierra Chica, un edificio que poco cambió en sus incomodidades desde su fundación en el siglo XIX. En ese fuerte anacrónico, tumba indeseable para cualquiera que se precie de ser humano, sobrevivió como pudo al sangriento motín de la Semana Santa de 1996, hecho que prometía cambiar la forma en la que se concebían las cárceles en el país, pero que sería olvidado en menos tiempo del que llevó limpiar la sangre de los ocho presos asesinados por “Los doce apóstoles” que lo encabezaron.
En el mismo penal seguía enterrado Robledo Puch cuando reveló que, si no había vuelto a fugarse, había sido porque se lo había prometido a su mamá. Solo eso se lo impedía. Ahí continuaba cuando, cumplidos veinticinco años preso, pidió su libertad. Le respondieron que aún no le correspondía, que esperara a sumar treinta. Sumó treinta, y luego treinta y cinco, sin recibir jamás, por parte de las autoridades carcelarias, tratamiento psiquiátrico alguno. Había matado a once personas, pero a nadie en el sistema penitenciario se le ocurrió prepararlo para el regreso a la vida en libertad.
Lo mismo pasa con cada uno de los hombres y mujeres que caen presos en la Argentina, con la diferencia de que todos salen. Todos, menos Robledo Puch.
Ningún juez se atreve a sacarle la condición de prisionero, pese a que, en teoría, en la Argentina, no hay penas perpetuas. Uno de los últimos tribunales que le negaron la libertad fue la Cámara de Casación bonaerense, basándose, en 2015, en una pericia psiquiátrica que indicó: “No reúne las condiciones para el reingreso al medio libre. Carece de mentalidad reflexiva del accionar transgresor, reconociendo tan solo ser autor de los robos cometidos con el fin de ayudar a los necesitados”.
¿Es culpa de Robledo Puch no estar listo para volver a la sociedad? ¿O es de las cárceles argentinas, donde pasó toda su vida adulta? ¿Fracasa él o fracasa el sistema, que en cuarenta y ocho años no encontró la forma de convertirlo en alguien capaz de caminar libremente por las calles?
“Señora Vidal: he cumplido inexorablemente con todos los plazos legales y cronológicos que la ley estipula desde que fui detenido aquel fatídico jueves 3 de febrero de 1972”, le escribió en 2016 este hombre, el mayor asesino civil de nuestra historia, a la entonces gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. “La presente se ha convertido en una pena que se agotaría con la muerte, siendo que la pena de muerte no cuenta con precedentes en nuestro país; y no sería bueno que justo ahora se estableciera una porque, señora Vidal, se transformaría en una pena desproporcionada, cruel, inhumana y degradante. Razón por la cual, señora gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Robledo Puch está solicitando un indulto extraordinario inmediato”.