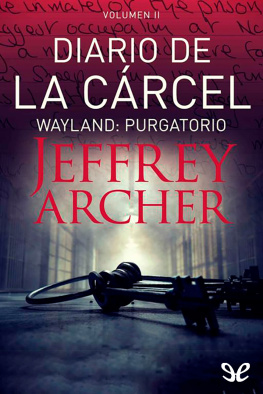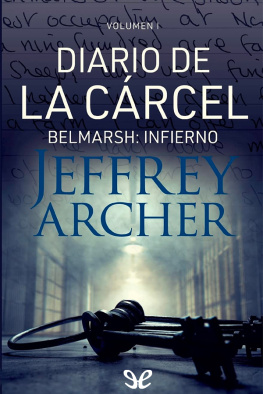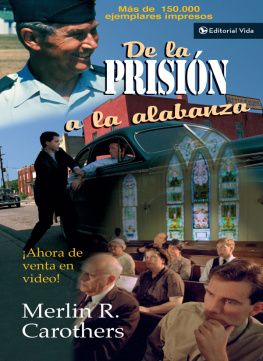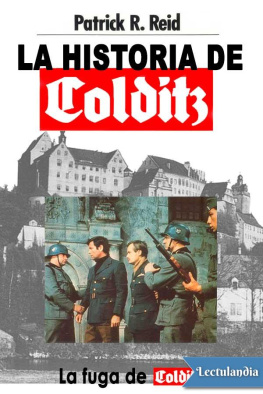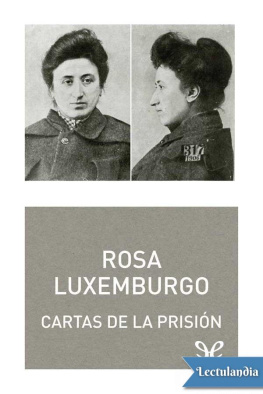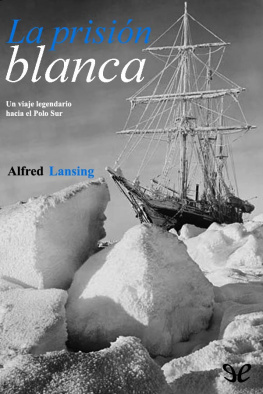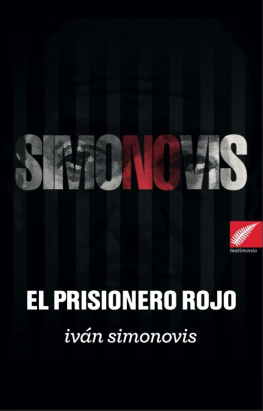Día 22
Jueves, 9 de agosto de 2001
10:21 horas
H ace un día magnífico: es un día espléndido para ver el críquet, para beber Pimm’s, para hacer castillos de arena, para cortar el césped… No es un día para recorrer 120 millas encerrado en una jaula y sudando como un cerdo.
Tras veintiún días y catorce horas en la cárcel de Belmarsh, hoy van a trasladarme a la prisión de Wayland, una cárcel de categoría C de Norfolk. El transporte se realiza en una furgoneta del Grupo 4, con dos cubículos para dos presos. Permanezco encerrado allí dentro quince minutos mientras espero la llegada de un segundo preso. Lo estoy oyendo hablar, pero no lo veo. ¿Irá también a Wayland?
Por fin, las enormes puertas eléctricas de Belmarsh se abren y emprendemos nuestro viaje en dirección este. Mi alojamiento temporal durante el traslado es un compartimento de cuatro pies por tres con un asiento de plástico. A los diez minutos ya empiezo a sentir náuseas, y a los quince, estoy empapado en sudor.
Para completar el trayecto hasta la cárcel de Wayland en Norlfolk se tardan un poco más de tres horas. Al mirar por la ventanilla, reconozco algún que otro punto de referencia en el tramo del viaje hasta Cambridge. Una vez que dejamos atrás la ciudad universitaria, para saber dónde estamos tengo que contentarme con un vistazo a los carteles indicadores cada vez que reducimos la velocidad en las rotondas: Newmarket, Bury Saint Edmunds, Thetford… Así pues, durante este período de mi vida en particular esa mujer tan especial, Gillian Shephard, va a ser mi representante en el Parlamento.
A medida que vamos avanzando hacia el este, las carreteras se hacen más estrechas y los árboles más altos. Cuando al fin llegamos a Wayland, no podría haber mayor contraste con la entrada de Belmarsh, con sus muros altos y sus puertas eléctricas, y lo más fantástico de todo: no hay un solo periodista a la vista. Entramos en el patio y nos detenemos delante del área de la recepción. Percibo de inmediato un ambiente distinto y una actitud más distendida por parte de los funcionarios, aunque también es cierto que ellos no tienen que lidiar con asesinos y líderes de bandas, terroristas del IRA, violadores y capos de la droga.
Al entrar en la recepción, el primer funcionario al que conozco es al señor Knowles. Una vez que ha completado el papeleo, me deja en manos de un tal señor Brown, como si fuera un paquete certificado. Una vez más, me someten a un cacheo integral antes de que el guardia vacíe mi bolsa de plástico con el logo de Belmarsh en el mostrador y rebusque entre mis objetos personales. Me quita la bata, las dos toallas grandes y azules que William había tenido la delicadeza de proporcionarme, y un chándal azul. Me informa de que me lo devolverá todo tan pronto como me asciendan de nivel.
—¿Cuánto tiempo falta para eso? —pregunto.
—Por lo general, suelen tardar alrededor de tres meses —responde como si tal cosa, como si fueran unos pocos granos escurriéndose en un reloj de arena. Creo que no le voy a mencionar a Brown que espero que me trasladen dentro de unos días, una vez que la investigación policial sobre la denuncia de la baronesa Nicholson por la campaña de Simple Truth llegue a la única conclusión posible.
El señor Brown aparta mis pantalones beis y mi camisa azul a un lado y me explica que no me los devolverán hasta que salga en libertad o me trasladen. Los sustituye por una camisa azul a rayas y unos vaqueros. Después de firmar un papel con la lista de mis objetos personales, me sacan una fotografía mientras sujeto bajo la barbilla una pizarrita negra con la inscripción FF 8282 escrita en tiza, igual que en las películas.
A continuación, otro funcionario me acompaña a lo que describiría como el almacén de intendencia. Una vez allí me hacen entrega de una toalla (verde), un cepillo de dientes (rojo), un tubo de pasta de dientes, un peine, dos maquinillas de afeitar Bic y un plato, un bol y cubiertos, todo de plástico.
Tras depositar mis nuevas pertenencias en la bolsa de plástico junto con los pocos efectos personales que me dejan conservar, me llevan al módulo de iniciación. El señor Thompson, el funcionario encargado del módulo, me invita a entrar en su despacho. Empieza diciéndome que lleva diez años trabajando en servicios penitenciarios y, por tanto, espera poder responder cualquier duda o pregunta que tenga.
—Empezará su vida en la cárcel en el módulo de iniciación —me explica—, donde compartirá celda con otro preso.
Se me cae el alma a los pies al recordar mi experiencia en Belmarsh. Le advierto que quienquiera que comparta celda conmigo querrá vender su historia a los tabloides. El señor Thompson se ríe. ¿Cuánto tiempo tardará en darse cuenta de que tengo razón? La cárcel sería mucho más soportable si se pudiera compartir celda con algún conocido: se me ocurren una docena de personas con las que estaría encantado de compartirla, y más de una docena que deberían estar encerradas en una.
Cuando el señor Thompson termina su charla introductoria, me asegura que me trasladarán a una celda individual en otro módulo una vez que haya completado mi período de iniciación.
—¿Y cuánto tiempo durará ese período? —pregunto.
—Ahora mismo estamos tan desbordados —admite— que podría prolongarse hasta un mes. —Hace una pausa—. Pero en su caso espero que solo sean unos pocos días.
Thompson pasa a describir entonces una jornada típica en la vida de Wayland, dejando claro que los presos pasan mucho menos tiempo encerrados en sus celdas que en Belmarsh, lo cual supone un ligero alivio. Luego enumera las opciones en cuanto a talleres ocupacionales: educación, jardinería, cocina, taller o limpieza de los módulos; pero me advierte que pasarán unos días hasta que se me asigne alguno. En servicios penitenciarios no hay nada que pueda resolverse el mismo día, y rara vez ni siquiera al día siguiente. A continuación me explica el funcionamiento del economato y confirma que se me permitirá gastar 12,50 libras por semana. Rezo para que la comida sea un poco mejor que la de Belmarsh. Está claro que no puede ser peor…
Thompson termina su charla diciéndome que me han escogido un compañero de celda tranquilo, alguien que no debería causarme problemas. Por último, como no tengo más preguntas, salimos de su despacho y me acompaña por un pasillo lleno de jóvenes de entre dieciocho y veinticinco años que permanecen ahí plantados, mirándome fijamente.
Cuando abre la puerta, se me cae el alma a los pies: la celda está asquerosa, y cualquier protectora de animales pondría el grito en el cielo si hubiese algún animal encerrado ahí dentro. Tanto la ventana como el alféizar aparecen recubiertos de una mugre espesa —no de polvo, sino de meses y meses de inmundicia acumulada—, y no es que el lavabo y el váter estén repletos de suciedad, no, es que están llenos de mierda, directamente. Necesito salir de aquí lo antes posible. Está claro que el señor Thompson no ve la suciedad ni ha reparado en el repulsivo estado de la celda. Me deja solo unos instantes hasta que aparece mi compañero. Me dice su nombre, pero su acento de Yorkshire es tan fuerte que no lo entiendo y tengo que consultar la tarjeta de la celda, junto a la puerta.
Chris es más o menos de mi misma estatura, pero más fornido. Sigue hablándome, pero solo le entiendo una palabra de cada tres. Cuando al fin se calla, se sienta en la litera de arriba a leer una carta de su madre mientras yo empiezo a hacerme la cama, en la litera de abajo. Se ríe y lee en voz alta una frase de su carta: «Si no recibes esta carta, dímelo y te mandaré otra». Para cuando nos dejan salir para buscar la cena he descubierto que está cumpliendo una condena de cinco años por lesiones graves tras haber apuñalado a su víctima con una navaja. Esta es la idea que tiene el señor Thompson del tipo de compañero de celda que no va a causarme problemas…
18:00 horas