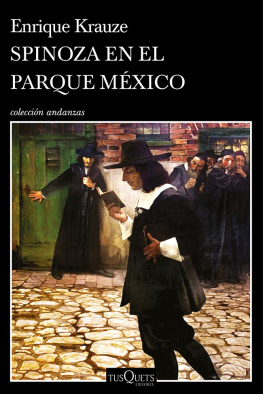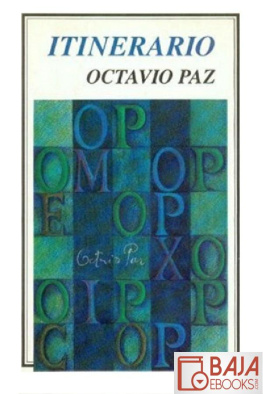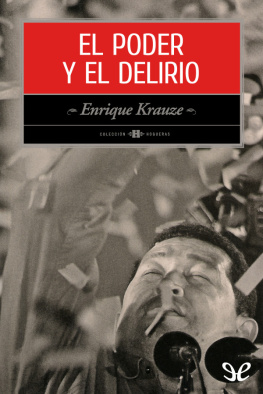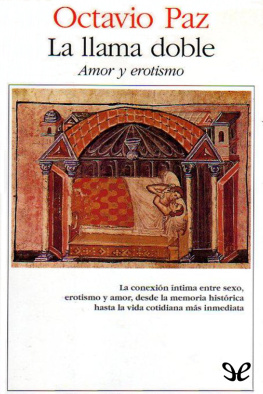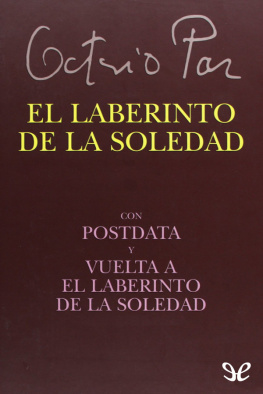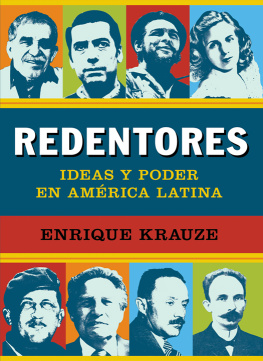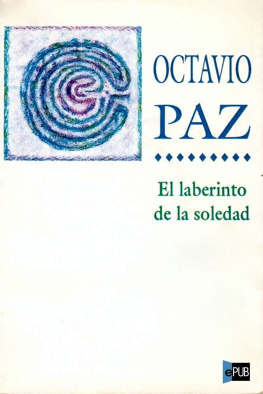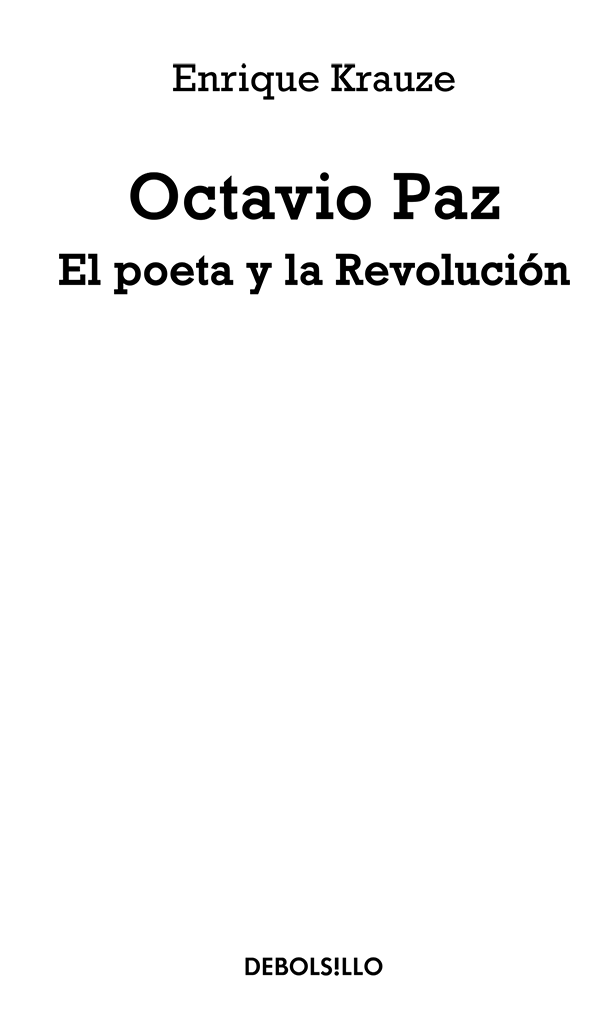Enrique Krauze (Ciudad de México, 1947) ha cultivado diversos géneros: historia, biografía, ensayo y crítica. Es autor de más de veinte libros, entre los que destacan: Biografía del poder, Personas e ideas, Siglo de caudillos, La presidencia imperial, Mexicanos eminentes, El poder y el delirio, De héroes y mitos, Travesía liberal y Redentores. Ideas y poder en América Latina. En inglés, Harper Collins ha publicado sus libros: Mexico: Biography of power (1997) y Redeemers: Ideas and Power in Latin America (2011). Desde 1985 escribe en The New Republic, The New York Times y The New York Review of Books. De 1977 a 1991 se desempeñó como subdirector de la revista Vuelta (dirigida por Octavio Paz) y desde 1999 es director de la revista Letras Libres, que se imprime en México y en España. Entre otros reconocimientos ha recibido el Premio Nacional de Historia en México, y en España el Premio Comillas de Biografía y el Premio Internacional de Ensayo Caballero Bonald.
CANCIÓN MEXICANA
Mi abuelo, al tomar el café,
me hablaba de Juárez y de Porfirio,
los zuavos y los plateados.
Y el mantel olía a pólvora.
Mi padre, al tomar la copa,
me hablaba de Zapata y de Villa,
Soto y Gama y los Flores Magón.
Y el mantel olía a pólvora.
Yo me quedo callado:
¿de quién podría hablar?
Prólogo
Comprender a Octavio Paz
Recuerdo la mañana en que conocí a Octavio Paz. Fue el 11 de marzo de 1976, en el Panteón Jardín, cuando un grupo de amigos despedíamos al gran historiador y ensayista Daniel Cosío Villegas. Yo había leído y admirado a Paz por muchos años, y en esa ocasión, al advertir su presencia entre los cipreses, casi furtivamente me acerqué a él para proponerle la publicación en su revista Plural de un ensayo mío sobre el ilustre liberal recién desaparecido. Días después, mi nombre apareció junto al suyo, pero nunca sospeché que ese vínculo sería permanente.
Caminé junto a él por más de 22 años. Fui secretario de Redacción y subdirector de su gran revista, la revista Vuelta. Nuestro vínculo no fue el de un padre y un hijo, ni siquiera el de un maestro con un discípulo. Fue el de dos amigos que, junto con un grupo extraordinario de autores y colaboradores, construyeron una empresa cultural que sirvió a la literatura y a la libertad en décadas en las que ambas, libertad y literatura, corrieron altos riesgos.
Había una afinidad secreta y electiva en nuestro encuentro, la misma que hubo entre la década de los treinta que marcó su juventud y la de los sesenta, que marcó la mía. Como todos los participantes del Movimiento estudiantil del 68, me emocionó profundamente la solidaridad de Paz con nuestra lucha, su valiente renuncia a la embajada de la India y aquel poema inolvidable sobre Tlatelolco. En los días siguientes a la masacre, recuerdo haber leído unas declaraciones suyas en La Cultura en México (suplemento cultural de Siempre! ) alentándonos a porfiar en nuestro empeño libertario. Yo guardé ese recorte como el vago presagio de un encuentro que, años más tarde y tras muchas vicisitudes, venturosamente, se dio.
Pero el Paz que encontré en 1976 no era ya un Paz revolucionario. Mejor dicho, sí lo era, pero de otro modo: su pasión crítica (ese legado de sus ancestros que vivieron para la revuelta y la rebelión, ese sueño de su propia vida, marcada por el culto a la Revolución) se volvía contra sí misma, no para negar la aspiración humana a la fraternidad, la justicia, la igualdad y la libertad sino para depurarla de la mentira en que la habían convertido las ideologías dogmáticas y los regímenes totalitarios.
Esa búsqueda de la verdad objetiva implicaba una revaloración del liberalismo democrático. Asumirlo en América Latina no era una decisión sencilla: no tenía el aura gloriosa del marxismo ni prometía la utopía. Proponía una convivencia tolerante y lúcida entre las personas, una ciudadanía activa y alerta, el presagio no de una sociedad ideal sino de una vida civilizada.
Sentado ya en el banquete de la cultura universal, reconocido por propios y extraños, en 1976, a sus sesenta y dos años, Octavio Paz no tenía necesidad alguna de fundar Vuelta. Como casi todos los escritores consagrados, pudo haber vivido de su pluma. Pero optó por librar una guerra difícil contra sus antiguas creencias, contra sus viejas ilusiones, contra sus fantasmas y culpas. Vuelta fue, en un sentido apenas metafórico, su trinchera editorial.
Aquella fue una lucha intensa y desigual, de muchas batallas –algunas memorables, otras agrias e injustas-, pero el mundo que emergió a la postre se aproximaba al que Paz previó desde su desencanto ideológico, desde su lucidez para mirar la historia. Celebró el triunfo de la democracia y la libertad, pero no bajó la guardia. Murió en abril de 1998, en su puesto de mando.
Pasaron los años. En cierto momento, me embarqué en la escritura de un libro sobre las ideas y el poder en América Latina. Lo titulé Redentores. Su tema de fondo es la pasión revolucionaria en nuestro continente, encarnada en doce figuras emblemáticas. En el proceso de integrarlo, advertí que me faltaba un puente entre los pensadores y actores de la revolución social en ambas mitades del siglo XX. Lo encontré en Paz. Su vida fue un poema circular –doloroso, luminoso, siempre apasionado– en cuyo largo trazo genealógico hay huellas de todas las revoluciones del mundo moderno: la Revolución francesa, las revoluciones liberales del orbe hispano, la Revolución mexicana, la Revolución rusa y sus avatares de toda índole en América Latina. Esas fueron mis razones objetivas para escribirlo, pero otro motivo más profundo me animaba. Quería conocer mejor al hombre que había encontrado en 1976. Así escribí el ensayo biográfico Octavio Paz: el poeta y la Revolución.
En estas páginas he querido comprender a Paz, sobre todo al Paz enfrentado a la historia de su país, de su mundo, de su siglo. Comprenderlo, no juzgarlo ni explicarlo. Quise trazar sus orígenes familiares, marcar las estaciones de su vida, dar cuenta de sus esfuerzos solitarios, interpretar el sentido interno de varios de sus libros, ensayos y poemas, seguir sus pasos por la diplomacia, identificar los instantes de exaltación y los de abatimiento, reivindicar la solidez intelectual y moral de sus posturas, la valentía de sus pronunciamientos. Quise recrear, en fin, la actitud histórica de Paz, la incandescente pasión crítica que lo animó en su obra escrita y en su obra editorial. Y en honor a la verdad, quise también reconsiderar algunas páginas autobiográficas de Paz que me parecieron inexactas.
Con todo, esta no es una biografía integral de Octavio Paz porque apenas toco el corazón de su vida: la desdicha, la pasión, la plenitud de sus amores, la dramática relación con su única hija, su práctica de la amistad. Mi reticencia no nace sólo de la discreción sino del desconocimiento: aunque circula una parte de la correspondencia de Paz con Elena Garro, su primera mujer, y han salido a la luz testimonios de su hija Helena Paz Garro, el grueso de su archivo personal permanece inédito o continúa disperso. Mientras esos y otros papeles personales no afloren a la luz, todo acercamiento a su vida íntima será no sólo fragmentario, prematuro y parcial sino acaso irresponsable.
Pero hay una zona profunda –e inadvertida– de su alma en la que me aventuré a explorar: su religiosidad, herencia de su madre y madre del sentimiento de culpa que –como explico en este libro– lo embargó al ver de frente el saldo histórico de sus ensueños revolucionarios. Extraña palabra, religión, para un hombre que se declaraba agnóstico. Pero había religiosidad en Paz, había religiosidad en el hombre cuya poesía comienza y termina con la palabra «comunión».