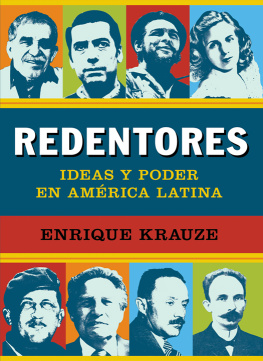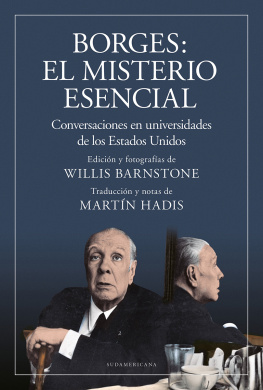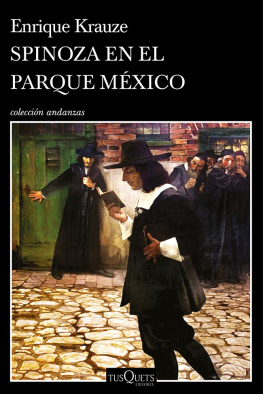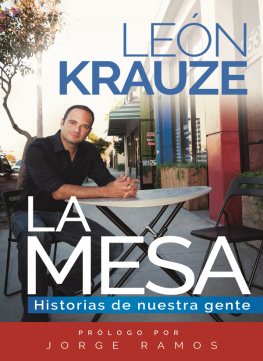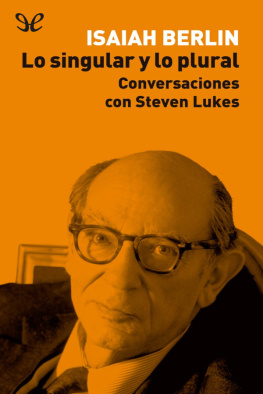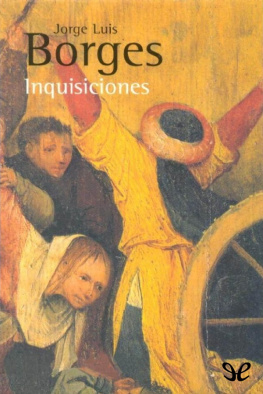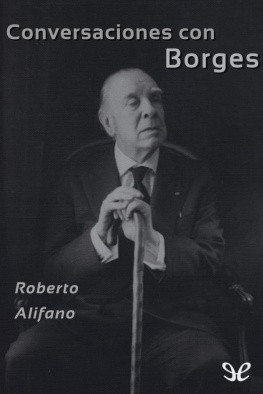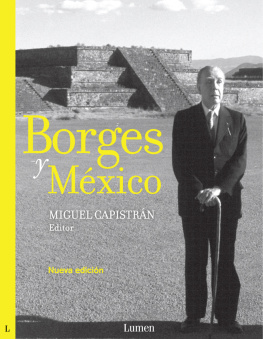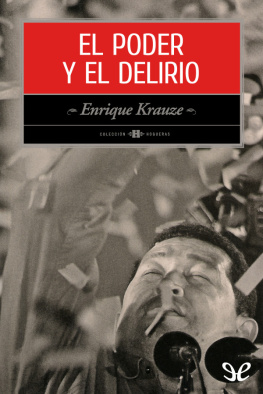Índice
I
Devoción por Spinoza
JORGE LUIS BORGES:
Desayuno more geometrico
II
Heterodoxia
ISAIAH BERLIN:
El poder de las ideas
JOSEPH MAIER:
Crítica del redencionismo histórico
LESZEK KOŁAKOWSKI:
La noche del marxismo
MARIO VARGAS LLOSA:
Utopías
III
Ocaso del Imperio
IRVING HOWE:
La izquierda liberal en Estados Unidos
PAUL M. KENNEDY:
Ascenso y caída del Imperio estadounidense
DANIEL BELL:
La gestación del siglo XXI
IV
Profetas de Oriente
YEHUDA AMICHAI:
Las vetas del pasado
BERNARD LEWIS:
La revuelta del islam
DONALD KEENE:
De cómo se abrió el Japón al mundo
V
Orbe hispánico
MIGUEL LEÓN-PORTILLA:
Humanismo indigenista
JOHN H. ELLIOTT:
El desengaño del Imperio español
HUGH THOMAS:
Guerras ideológicas
VI
Pasados de México
CHARLES HALE:
Continuidades y discontinuidades del liberalismo
Octavio Paz:
México, ¿historia o esencia?
LUIS GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ:
México en un siglo
VII
Ensayista liberal
ENRIQUE KRAUZE:
“Toda historia es contemporánea”, entrevista con Christopher Domínguez Michael
I
Devoción por Spinoza
II
Heterodoxia
EL PODER DE LAS IDEAS
Desde que, a finales de los años sesenta, leí por primera vez a Isaiah Berlin, pensé que su obra podía iluminar la vida intelectual de Latinoamérica. Cuando se publicaron sus Pensadores rusos, aquella idea se volvió un artículo de fe. La riqueza de la incomparable literatura rusa del siglo XIX, el compromiso moral de su intelligentsia y la profundidad de su pensamiento social —temas centrales de la obra de Berlin— habían sobrevivido en la disidencia de los años veinte y treinta (Pasternak, Serge, Mandelstam) y en los heroicos exponentes (Solzhenitsyn, Sajárov) que continuaban luchando en aquellos días. Pero los otros, los radicales, los «endemoniados» dostoievskianos, los émulos de Iván Karamazov o de Nikolái Stavroguin seguían presentes en América Latina, inconscientes o desdeñosos de los crímenes que, en el nombre del socialismo, se habían cometido en la Unión Soviética. Sólo una generosa y sutil mirada liberal, sensible al dolor humano y proclive a un socialismo realmente democrático, podría aportar cierta claridad a nuestra enrarecida atmósfera, plena de prejuicios, de ignorancia de la historia, de dogmatismo y de intolerancia. Necesitábamos a un clásico alternativo, un liberal de una estirpe distinta a Bentham o a Stuart Mill, un pensador ruso heredero del humanismo dieciochesco, apasionado de las utopías decimonónicas, crítico de los sistemas totalitarios en el siglo XX, formado en el rigor filosófico inglés. Necesitábamos a Isaiah Berlin.
Guardadas las diferencias, la condición histórica de la Rusia zarista (orientada hacia la modernidad, arraigada en el pasado) no parecía muy distinta de la de nuestros países en las primeras décadas de la era moderna: una población mayoritariamente campesina, ricas culturas locales, la introducción tardía de corrientes ilustradas y críticas, una profunda religiosidad popular, cierta propensión al radicalismo entre las clases intelectuales y, permeándolo todo, una vasta desigualdad social y económica. En este sentido, la obra de Berlin podía ser una fuente indispensable de imaginación histórica comparada. Muy avanzado el siglo XX, en nuestro continente hubo varias dictaduras de derecha equiparables con el régimen de Nicolás I. Y por lo menos un gobierno autoritario de izquierda, semejante al de la URSS. Razón de más —me pareció— para leer los ensayos de Berlin, cuyos solitarios personajes (liberales y libertarios) viven acosados por el autoritarismo zarista y el dogmatismo revolucionario. En los héroes que Berlin biografiaba y veneraba (Turguéniev, Belinski, Bakunin o Herzen), los espíritus democráticos de Latinoamérica podían hallar no sólo consuelo sino inspiración y hasta cierta esperanza.
En los años ochenta, buena parte de su obra permanecía inédita en castellano. Sus trabajos sobre los «dos conceptos de libertad», sobre (contra) la «inevitabilidad histórica», y su polémica con E. H. Carr eran conocidos en los ámbitos filosóficos, pero sus libros sobre la historia intelectual europea no se habían traducido aún, como, por ejemplo, The Age of Enlightenment, Vico and Herder, Personal lmpressions y un extraordinario lienzo de tres siglos de imaginación crítica: Against the Current. A sus setenta y dos años de edad, honrado en el mundo de habla inglesa y, de manera creciente, en otras lenguas, Berlin cumplía una rara y ecuménica misión intelectual, complementaria a la de Karl Popper: ambos luchaban por la sociedad abierta, el uno desde la literatura y la historia de las ideas, el otro desde la ciencia y la filosofía. Su historia de temple liberal —pensé entonces— tendría lectores naturales en España, recién convertida a la democracia. Sus ensayos filosóficos sobre la historia, el individuo y la libertad podían tocar cuerdas sensibles en México, que todavía era una sociedad cerrada. Pero, por encima de todo, importaba traerlo a la discusión en América Latina, que vivía un momento extremo de polarización ideológica.
En el otoño de 1981, durante una estancia en Oxford con mi familia, me atreví a solicitarle una entrevista por mediación de Raymond Carr, el gran historiador de la España del siglo XIX, rector de Saint Antony’s College. «Odio las entrevistas pero, en fin, dígale que me llame, que le dedicaré quince minutos», le contestó, en esos papelitos azules que usaban los dons británicos para comunicarse en aquella remota época anterior al internet. (Quizá sigan utilizándolos ahora, porque el teléfono, que, por cierto, ya existía, se consideraba poco elegante o impropio.) En todo caso, lo llamé, prometí que no le robaría mucho tiempo y llegué puntual a la cita. Si hubiera podido navegar en el tiempo y tocar a la puerta del doctor Johnson, mi emoción habría sido igual. ¡Conocer a Isaiah Berlin, conversar con él!
Nuestra conversación no duró quince minutos, sino tres horas. Hablamos de las obsesiones historicistas en Rusia y de las desventuras del liberalismo en aquel país, de los bolcheviques y sus disyuntivas políticas, de Marx y Lenin, de la revolución como catalizadora del progreso, del papel del individuo y los márgenes (reducidos pero ciertos) de la libertad; abordó las contradicciones de Tolstoi y el legado de los pensadores rusos; rozó apenas su propia biografía intelectual y declaró su pasión por las personas de genio. En un paréntesis toqué con él, levemente, la fibra de su condición judía. A la distancia, recuerdo esa entrevista como un rito de iniciación en el arte de la biografía intelectual. Quise llevarme la más completa impresión personal del intelectual que más admiraba.
El estudio de Berlin en All Souls College, el venerable colegio de la Universidad de Oxford, era una sala amplia y silenciosa, provista —si no recuerdo mal— de un mobiliario clásico y austero. Un gran ventanal daba al viejo claustro. A la derecha había un alto librero de caoba. Recuerdo que me ofreció una copa de sherry. Conservo la grabación de esa tarde como una reliquia. Vestía traje y chaleco oscuros, llevaba los mismos lentes de grueso armazón negro con que aparece en sus fotografías y tenía una voz profunda y sonora como la de un Fiódor Chaliapin de la filosofía y la historia. Había una inconfundible reminiscencia rusa en su acento. Mantuve contacto con él por unos años y tengo el orgullo de que la modesta editorial que fundamos en Vuelta le haya publicado un libro cuyo título, extraído de Kant, es el epígrafe perfecto de su más profunda convicción: Árbol que crece torcido.
ENRIQUE KRAUZE: ¿Cuáles fueron, a su juicio, las principales causas del fracaso político e intelectual del liberalismo en Rusia?
Página siguiente