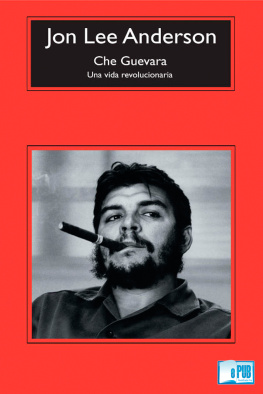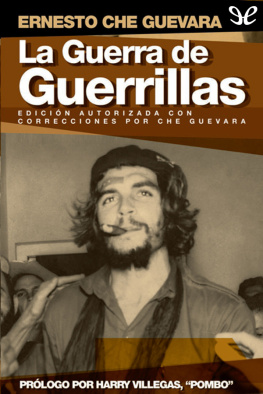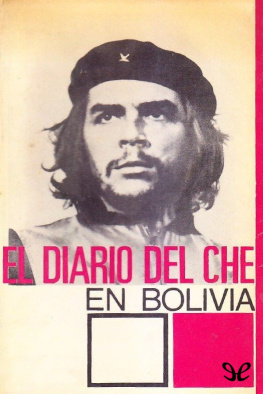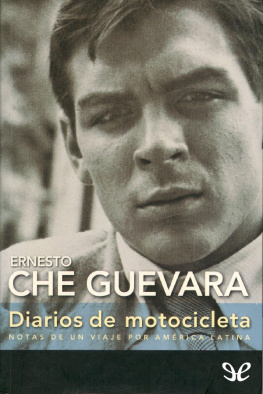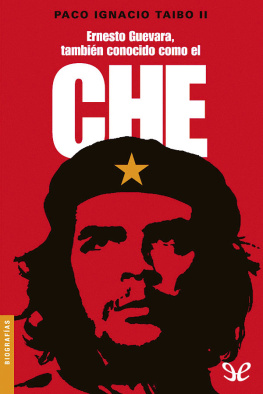Índice
A los futuros revolucionarios de cualquier país
Así, en este libro nos vemos de pronto retratados y convertidos en anécdotas. Nos vemos como personajes, como una abstracción que interpretamos independientemente de aquella realidad que vivimos en un momento determinado. Sin embargo, somos nosotros, aunque a través de otro temperamento.
Ernesto Che Guevara
De los hombres y mujeres que irían a cambiar el rumbo de la historia cubana, Alberto fue el primero en llegar a México, en un viaje no planeado por el que más bien se dejó llevar. Para ese momento había dejado de tener control sobre su vida, encauzado en una vía cuyo motivo central era la supervivencia: lo único que pudo hacer fue soportar los reveses del destino con estoicismo.
Desembarcó en Veracruz en 1941, acompañado de su esposa Carmen y sus dos hijos, como parte de un éxodo del que México era el último eslabón, después de que las circunstancias adversas los echaran a patadas, primero de España, luego de Francia y después de Cuba. Ellos eran un apéndice más de la enorme migración de europeos a lo largo y ancho del orbe, otra muestra de la locura generalizada de la que era presa el mundo; su vida estaba secuestrada y su porvenir oculto tras la niebla.
La vida dedicada a su país había sido en vano. Las veces que Alberto arriesgó su vida como parte del ejército republicano se esfumaban en su mente como actos de bravura sin sentido, y la encrucijada en la que se encontraba tenía el tufo de lo malagradecido; estaba sin un peso en la bolsa y con la familia Bayo a cuestas. Era un despatriado que sepultó su corazón en el lodo de las batallas perdidas en suelo ibérico. No conocía nada más allá de la vida militar. Su padre fue coronel de artillería, su abuelo de infantería y sus cuatro hermanos también fueron militares de carrera, y él no recordaba haber tomado una verdadera decisión detrás de su reclutamiento. La vigorosa influencia del padre, tajantemente español, no dejó espacio para la improvisación, y la madre sumisa no le abrió ningún otro camino. Los parientes cubanos del lado materno pudieron haber sido para él un contrapeso, pero vivían del otro lado del Atlántico.
Además de soldado, Alberto era un aviador de primer orden. Con dinero prestado compró tierras y su primer avión e inauguró el aeródromo Bayo, el primero civil de Madrid; escribió Cómo se forma un aviador y lo usó para dar clases. Una vida ligada tanto a la aviación como a lo militar, aunque todo ese esfuerzo y esa experiencia parecían no tener relevancia en el exilio. El mundo se dirigía al desfiladero a paso redoblado y él era solo una más de las víctimas. «Al menos estamos vivos», pensó tumbado en el colchón viejo de una modesta pensión en la Ciudad de México, a la que llegó con su familia. Era una de tantas noches en vela en las que Alberto repasaba una vez más los pasos que lo llevaron allí, parte de una tortura mental de la que le costaba trabajo desprenderse.
Durante la guerra contra los militares sublevados su misión más importante fue recuperar Ibiza y Mallorca, ambas islas tomadas por los franquistas, con el objeto de arrebatarles bases en el Mediterráneo desde las que pudieran bombardear la costa sur de España, sobre todo Valencia y Barcelona. Reclamó Ibiza sin contratiempos y enseguida planeó el desembarco en Mallorca, tomando en consideración las posibilidades del enemigo en un proyecto que requería tiempo. Aunque fue cierto que hubo bajas importantes bajo su mando, después de apenas tres semanas de enfrentamientos hubo claras posibilidades de aguantar en la lucha para tomar primero Manacor y después Palma, las ciudades más importantes.
En toda batalla hay bajas. La cuestión que más obstáculos representaba era la desorganización en las cúpulas de mando, tanto militares como civiles, del gobierno republicano, que por una decisión inexplicable decidió dar la orden de retirarse de esa plaza. Con Menorca de su lado, solo quedaba ese punto en manos de los franquistas, un lugar tan estratégico que aviones italianos enviados por Mussolini fueron los que finalmente espantaron a ciertos mandos republicanos que no querían entrar en conflicto con Italia, como si el hecho de enviar bombarderos no los involucrara de facto en esa pelea que hasta entonces había sido puramente interna.
Alberto recibió la orden de embarcar a sus hombres para huir de la batalla, con lágrimas de rabia y un coraje que le costó trabajo contener. La desinformación y la animadversión entre los distintos bandos que conformaban el gobierno hicieron que lo juzgara un consejo de guerra y que algunos militares pidieran su fusilamiento. No podía creer lo que escuchaba, después de haber hecho todo para ganar, incluso arriesgar el pellejo. Un fallo en ese sentido pudo haberlo matado, pero sobrevivió a la confusión política y en adelante no volvió a tener un puesto de mando. Su idea de atacar a los franquistas con una guerra de guerrillas también fue bloqueada. Estaba seguro de que, si lo hubieran dejado concluir la batalla en Mallorca con el equipo que pidió y nunca le enviaron, la habría recuperado tras semanas sangrientas. Incluso de haber sido conferido con responsabilidades de estratega, quizá la república habría resistido, haciendo la guerra con otros medios. Su sentido del deber lo obligó a obedecer, pese a no estar de acuerdo con sus superiores.
Comprobada la victoria de Franco, Alberto enfiló hacia la frontera con su familia, gravemente herido de un ojo, y al tratar de cruzar a Francia las autoridades decidieron separarlos, desoyendo las súplicas de Carmen, que lo único que pedía era mantener unida a la familia. Dada la urgente atención médica que necesitaba, él cruzó la frontera antes; lo llevaron a una iglesia en un camión lleno de heridos y fue acogido en una casa donde le limpiaron la herida y la cubrieron, y además lo alimentaron. Al día siguiente consiguió que la prefectura de policía le concediera un boleto de tren para llegar a un hospital en París, donde estaba Armando, su hijo; jamás imaginó que tras examinarlo el doctor llegaría a la conclusión de que la única manera de salvarlo sería dejarlo tuerto. La guerra civil dejaba de esa forma en él una marca que no se quitaría con nada, un rasgo que le recordaría a diario la derrota más dolorosa de su vida, cada vez que se mirara en el espejo. Su visión del mundo había cambiado de una manera demasiado literal.
Mientras se recuperaba recibió la noticia de que Carmen y Albertito estaban con otros refugiados en un pueblo al sur de Francia, una zona ya infectada por la Alemania nazi; ahora la angustia de estar cerca de perderlos a ellos, alejados de su protección por el torbellino de la amenaza fascista en un tiempo en que la vida no valía nada. Nunca se había sentido tan impotente, tan falto de recursos para salvar a dos personas por las que sin duda daría la vida; sufría en carne propia lo insignificante que somos los seres humanos. Debía pensar en algo para recuperarlos, en algún truco que pudiera funcionar en el inédito momento histórico en el que se encontraban y para el que nadie estaba preparado, desde una cama de hospital que lo ataba a su convalecencia. Su desesperación iba en aumento.
Abandonada a su suerte, Carmen consiguió la dirección de un periodista cubano y le envió una carta que describía su situación; hizo hincapié en su nacionalidad cubana por matrimonio y en la de su hijo. Se trataba de una relación lejana, pero era lo único en lo que podía apoyarse para ser cobijada por un país que no fuera el suyo, al que sentía que ya no pertenecía. El carácter de emergencia de ese momento histórico hizo que el periodista se pusiera de su lado y acudiera a la embajada, en donde la encargada de negocios le expidió un documento que acreditaba ambas nacionalidades. Además, tuvo la gentileza de dárselo en persona al prefecto del pueblo y llevó a cabo las gestiones para que los dejaran viajar a París. Miles de refugiados españoles en su misma situación terminaron muertos en los campos de trabajo en Francia o de exterminio en Austria y Alemania, es decir, fuera del sartén del franquismo caían directo en el fuego de Hitler.
Página siguiente