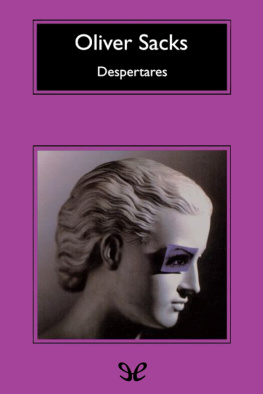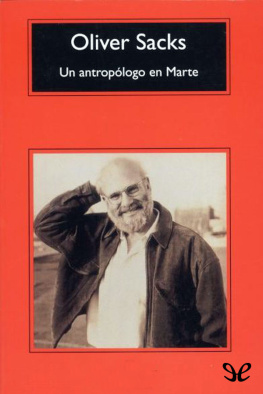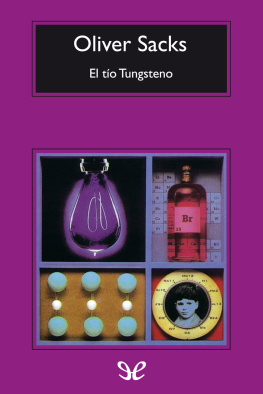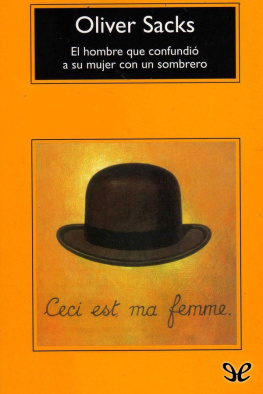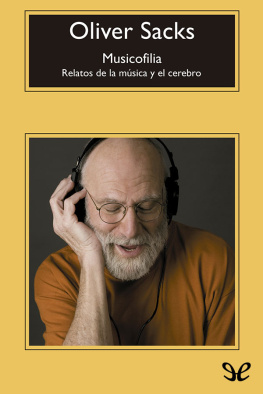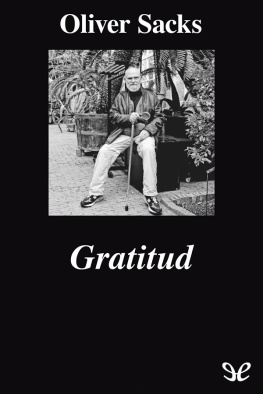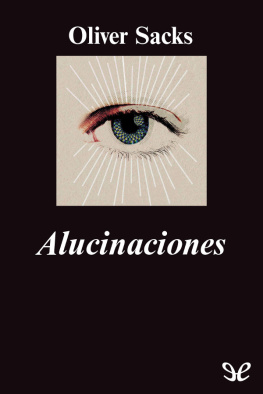BEBÉS DE AGUA
Todos éramos bebés de agua, mis tres hermanos y yo. Nuestro padre, que era campeón de natación (había ganado la carrera de las quince millas de la Isla de Wight tres años seguidos), y a quien lo que más le gustaba era nadar, nos introdujo en el mundo acuático cuando apenas teníamos una semana de edad, cuando nadar es algo instintivo, de manera que, para bien o para mal, nunca «aprendimos» a nadar.
Me acordé de ello cuando visité las Islas Carolinas, en Micronesia, donde vi a niños que apenas gateaban zambullirse sin ningún temor en los lagos y nadar, como suele ocurrir a esas edades, a lo perrito. Allí todo el mundo nada, no hay nadie que «no sepa» nadar, y los isleños son extraordinarios nadadores. Magallanes y otros navegantes que llegaron a Micronesia en el siglo XVI se quedaron atónitos ante su manera de nadar, y, viendo cómo nadaban y buceaban los isleños, saltando de ola en ola, no pudieron evitar compararlos con los delfines. Los niños, en concreto, se sentían tan en su elemento en el agua que, en palabras de otro explorador, parecían «más peces que humanos». (Fue de los habitantes de las Islas del Pacífico de quienes los occidentales, a principios del siglo XX , aprendimos a nadar crol, esa brazada oceánica hermosa y poderosa que ellos habían perfeccionado, mucho mejor y más adecuada para la forma humana que el estilo braza, más propio de una rana, que era el que más se utilizaba en la época.)
En cuanto a mí, no recuerdo que me enseñaran a nadar; creo que aprendí a dar brazadas nadando con mi padre, aunque su brazada lenta y medida, con la que devoraba kilómetros (era un hombre poderoso que pesaba casi ciento quince kilos), no era del todo adecuada para un niño. Pero me daba cuenta de que mi viejo, enorme y pesado en tierra, en el agua adquiría la elegancia de una marsopa; y yo, acomplejado, nervioso y bastante torpe, hallaba esa deliciosa transformación en mí mismo, y descubría en el agua un nuevo ser, una nueva manera de existir. Guardo un vivo recuerdo de unas vacaciones de verano en la costa de Inglaterra el mes posterior a mi decimoquinto cumpleaños, un día que entré en la habitación de mis padres y me puse a tirar de la ballenesca mole de mi padre. «¡Vamos, papá!», dije. «Vamos a nadar.» Se volvió lentamente hacia mí y abrió un ojo. «¿Cómo se te ocurre despertar a un anciano de cuarenta y tres años a las seis de la mañana?» Ahora que mi padre ha muerto, y que yo tengo casi el doble de la edad que él tenía en esa época, ese recuerdo tan antiguo también tira de mí, y me entran ganas de reír y llorar a la vez.
La adolescencia fue una mala época. Yo padecía una extraña enfermedad en la piel: «erythema annulare centrifugum», dijo un experto; «erythema gyratum perstans», dijo otro; unas palabras hermosas, sonoras y ampulosas, pero ninguno de los expertos fue capaz de hacer nada mientras yo permanecía cubierto por unas llagas supurantes. Como parecía un leproso (o al menos así me sentía), no me atrevía a desnudarme en la playa ni en la piscina, y solo muy de vez en cuando, si tenía suerte, encontraba un lago o una laguna de montaña remotos.
En Oxford, de repente me desaparecieron las llagas, y la sensación de alivio fue tan intensa que me entraron ganas de nadar desnudo, de sentir el agua fluyendo por todas las partes de mi cuerpo sin ningún estorbo. A veces me iba a nadar a Parson’s Pleasure, un recodo del río Cherwell, una zona nudista desde la década de 1680 o antes, y habitada, o esa era mi impresión, por los fantasmas de Swinburne y Clough. Las tardes de verano cogía una barca de remos y recorría el Cherwell hasta encontrar un lugar apartado donde amarrarla, y luego me pasaba el resto del día nadando perezosamente. A veces, por la noche, corría un buen rato por el camino de sirga que seguía el Isis, hasta rebasar Iffley Lock, mucho más allá de los confines de la ciudad. Entonces me zambullía y nadaba en el río, hasta que él y yo fluíamos juntos, éramos uno.
En Oxford, nadar se convirtió para mí en una pasión imperiosa, y ya no hubo vuelta atrás. Cuando llegué a Nueva York, a mediados de la década de 1960, comencé a nadar en la Orchard Beach del Bronx, y a veces hacía el circuito de City Island, un recorrido que me llevaba varias horas. De hecho, así fue como encontré la casa en la que viví durante veinte años: me había parado más o menos a medio camino para echarle un vistazo a una encantadora glorieta que había junto a la orilla. Salí del agua, anduve por la calle y vi una casita roja en venta. Los propietarios me la enseñaron, atónitos al verme (yo todavía goteaba). Desde allí me dirigí a la agente inmobiliaria y la convencí de que estaba realmente interesado (no estaba acostumbrada a que los clientes se le presentaran en bañador), volví a meterme en el agua al otro lado de la isla y regresé nadando a Orchard Beach tras haberme comprado una casa en mitad del trayecto.
Solía nadar al aire libre –entonces era más resistente– de abril hasta noviembre, y en verano nadaba en el YMCA local. En 1976-1977 me nombraron campeón de natación de larga distancia en el YMCA del Monte Vernon, en Westchester: nadé quinientos largos –diez kilómetros– en la competición, y habría continuado, pero los jueces me dijeron: «¡Basta! Por favor, váyase a casa.»
Se podría pensar que quinientos largos pueden ser algo monótono y aburrido, pero nadar nunca me pareció monótono ni aburrido. Nadar me proporciona un gran placer, una sensación de bienestar tan extrema que a veces se convierte en una especie de éxtasis. Se da una concentración absoluta en el acto de nadar, en cada brazada, y al mismo tiempo la mente flota en libertad, queda absorta en una especie de trance. Nunca he experimentado nada tan poderosa y saludablemente eufórico, y soy adicto, me pongo irritable cuando no puedo nadar.
Duns Scoto, en el siglo XIII , se refirió a la «condelectari sibi», la voluntad que encuentra deleite en su propio ejercicio; y Mihály Csíkszentmihályi, en nuestra época, habla de «fluir». El acto de nadar produce una satisfacción esencial, al igual que casi todas las actividades que fluyen y, por así decir, son musicales. Y luego está la maravilla de flotar, de permanecer suspendido en ese medio denso y transparente que nos sustenta y nos abraza. Uno se puede mover en el agua, jugar con ella, de un modo que no tiene parangón en el aire. Se puede explorar su dinámica, su flujo, de una u otra manera; podemos mover las manos como hélices o dirigirlas como pequeños timones; nos podemos convertir en pequeños hidroaviones o submarinos, investigar la física de flujo con nuestro propio cuerpo.
Y aparte de todo esto, encontramos todo el simbolismo de nadar: sus resonancias imaginativas, sus potenciales míticos.
Mi padre decía que nadar era «el elixir de la vida», y sin duda parecía serlo para él: nadaba cada día, y solo el tiempo le hizo aminorar ligeramente sus brazadas, hasta la provecta edad de noventa y cuatro años. Espero poder seguir su ejemplo y nadar hasta que muera.
RECUERDOS DE SOUTH KENSINGTON
Hasta donde alcanza mi memoria, siempre me han gustado los museos. Han jugado un papel fundamental en mi vida a la hora de estimular mi imaginación y mostrarme el orden del mundo de una manera vívida y concreta, pero también de una forma menuda, en miniatura. Por la misma razón me gustan los jardines botánicos y los zoológicos: enseñan la naturaleza, pero la naturaleza clasificada, la taxonomía de la vida. En este sentido, los libros no son reales; no son más que palabras. Los museos nos ofrecen composiciones de lo real, ejemplares de la naturaleza.
Los cuatro grandes museos de South Kensington –todos dentro de la misma parcela de tierra y construidos en el mismo estilo barroco del alto victoriano– se concibieron como una sola unidad de múltiples aspectos, una manera de conseguir que la historia natural, la ciencia y el estudio de las culturas humanas fuera algo público y accesible para todo el mundo.