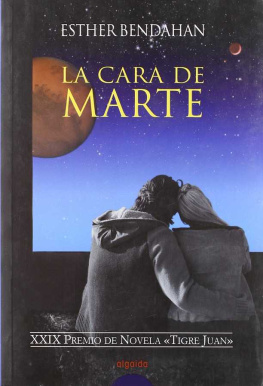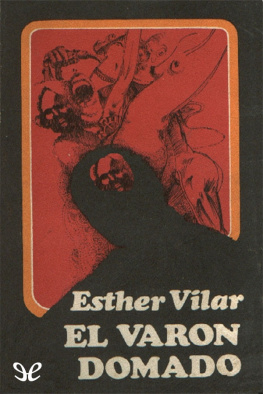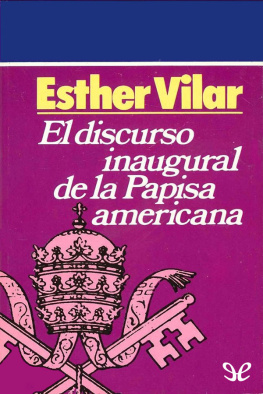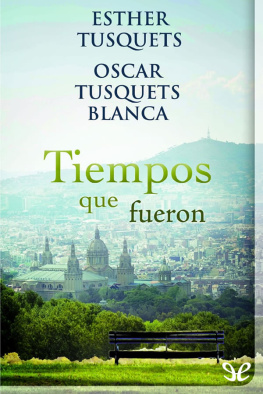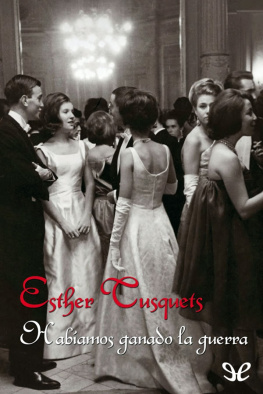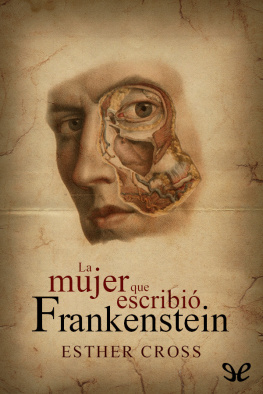Esther Safran Foer creció en una familia con un pasado demasiado terrible como para hablar sobre él. El Holocausto fue el trasfondo en el que discurrió su vida cotidiana —estaba ahí, pero nadie lo mencionaba—, porque sus padres fueron los únicos supervivientes de sus respectivas familias. La infancia de Esther estuvo marcada por silencios dolorosos y un aire trágico. Incluso con una carrera exitosa, su matrimonio y sus tres hijos, Esther siempre sintió que algo se le escapaba.
Todo cambió el día que la madre de Esther reveló un secreto enterrado años atrás: su padre había tenido una esposa y una hija que fueron asesinadas en el Holocausto. Esther decide entonces averiguar quiénes fueron aquellas mujeres y cómo sobrevivió su padre. Con solo una foto en blanco y negro y un mapa dibujado a mano, la autora viaja a Ucrania, decidida a encontrar el shtetl donde se escondió su padre durante la guerra. Lo que encuentra allí le dará una nueva forma a su identidad y la oportunidad de hacer el duelo finalmente.
Para mis padres y para quienes los precedieron.
Para mis nietos y para quienes los sucederán.
Capítulo
1
Mi certificado de nacimiento dice que nací el 8 de septiembre de 1946 en Ziegenhain, Alemania. La fecha es incorrecta, la ciudad es incorrecta, el país es incorrecto. Tardaría años en comprender por qué mi padre había falsificado ese documento. Por qué cada año mi madre entraba en mi habitación el 17 de marzo, me daba un beso y susurraba: «Feliz cumpleaños».
La reconstrucción de los fragmentos de mi historia familiar ha sido una tarea de toda una vida. Pertenezco al linaje de los supervivientes del Holocausto, lo cual, por definición, implica una historia trágica y complicada. Mi infancia estaba repleta de silencios interrumpidos por ocasionales revelaciones espeluznantes. Comprendí que había muchas cosas que ignoraba, amén del secreto de mi nacimiento inventado. Mis padres eran reticentes a hablar del pasado y yo aprendí a maniobrar alrededor de los asuntos escabrosos.
A mis cuarenta y pocos años, mientras me preparaba para dar una charla en una sinagoga local, decidí que aquella podía ser una buena oportunidad para colmar unas cuantas lagunas de la historia de nuestra familia. Me senté con mi madre en la cocina rosa de su casa de los suburbios de 1950, en una calle donde la mayoría de las casas estaban ocupadas por familias de supervivientes del Holocausto. Sentada a la mesa de la cocina de laminado de imitación de mármol, veía los cupones cuidadosamente recortados y clasificados en pilas bien ordenadas junto a la nevera, preparados para la siguiente compra. En el armario inferior había harina y cereales comprados en oferta en cantidad suficiente para resistir una gran catástrofe.
Comencé con unas cuantas preguntas sobre mi padre y sus experiencias durante la guerra. Había sido un enigma, un personaje mercurial en torno al cual giraban todas las conversaciones, incluso en mi cabeza. Mi madre bebió un sorbo de su adorado café instantáneo y mencionó de pasada que mi padre había estado en un gueto con su mujer y su hija. Estaba en un destacamento de trabajo cuando ambas fueron asesinadas por los nazis. Absolutamente aturdida, salté: «¿Tenía una esposa y una hija? ¿Por qué nunca me lo habías dicho? ¿Cómo puedes contármelo ahora por primera vez?».
Yo había crecido rodeada de fantasmas, perseguida por parientes de los que rara vez se hablaba y por las historias que nadie contaba. Ahora aparecía un nuevo fantasma del que ni siquiera tenía noticia: mi propia hermana. Le insistí a mi madre para que continuara, pero ella dejó claro que la conversación había terminado. Genug shoyn. «Ya basta.» No estoy segura de cuánto sabía ella misma sobre su familia; sospechaba que mi padre y ella no hablaban mucho del pasado, ni siquiera entre ellos. La vida consistía en seguir adelante.
Salí de la casa de mi madre aturdida.
Entonces no lo sabía, pero aquel era el comienzo de una búsqueda que definiría la siguiente etapa de mi vida.
Resuelta a saber más, exploré en internet las bases de datos sobre el Holocausto, para ver si era capaz de encontrar un certificado de nacimiento o de defunción de mi hermana, pero fue en vano. Contraté a investigadores en Ucrania. Incluso contraté a un agente del FBI para que analizara las fotografías. Mis búsquedas fueron infructuosas. Hablaba con todas las personas que se me ocurría para ver lo que sabían y siempre obtenía la misma respuesta: «Mataron a tantas personas, a tantos bebés, ¿cómo vamos a recordar todos los nombres?».
Yo no quería todos los nombres. Quería el nombre de mi hermana.
De la persona más próxima a mí que fue asesinada en el Holocausto, mi media hermana, no tenía ni un solo detalle, ni un nombre, ni una fotografía ni un fragmento de recuerdo. Ahí estaba una niña, una entre al menos seis millones de judíos, una de casi un millón y medio de niños que fueron asesinados durante el Holocausto, y no había ninguna forma de recordar siquiera que esa niña había vivido.
¿Cómo recordar a alguien que no ha dejado rastro alguno?
La búsqueda me condujo a lugares que me permitieron comprender con más profundidad el Holocausto, y cómo este continuaba reverberando mucho después de la liberación y en las generaciones siguientes. En última instancia, fue una investigación que me llevó a explorar parajes de mi propio interior que me asustaban.
Se ha dicho que los judíos somos un pueblo ahistórico, más preocupado por la memoria que por la historia. Un hecho curioso: en la lengua hebrea no existe ninguna palabra que denote con precisión la historia. Los términos zikaron y zakhor, empleados en su lugar, significan «memoria» o «recuerdo». La palabra para historia en hebreo moderno está copiada del vocablo inglés, originalmente copiado a su vez del griego historia. La historia es pública. La memoria es personal. Consiste en relatos y experiencias seleccionadas. La historia es el final de algo. La memoria es el comienzo de algo.