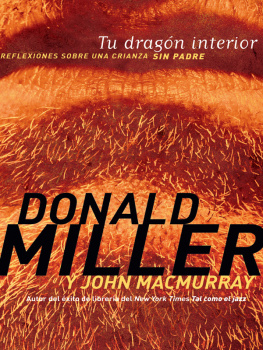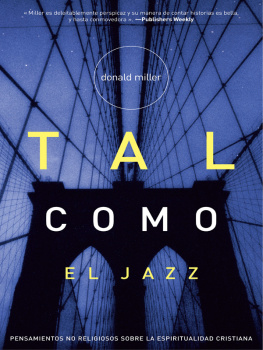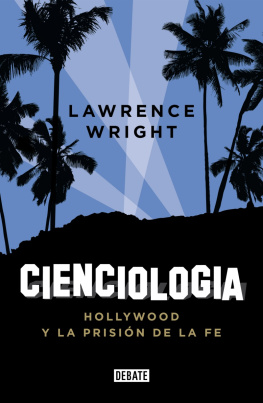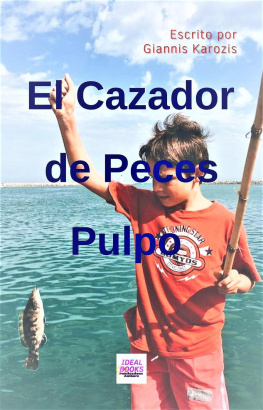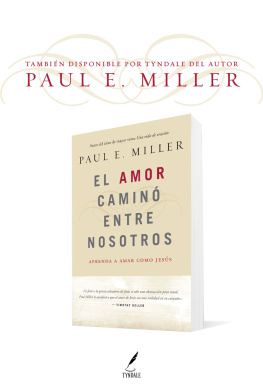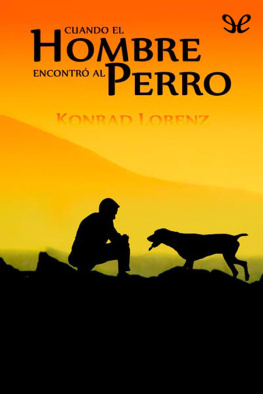Índice
Esto es para ti, papá
P IENSA EN LA PERSONA QUE MÁS AMAS . Imagínatela sentada en el sofá, comiendo cereal, quejándose encantadoramente de algo, por ejemplo, cuánto le irrita que la gente firme sus e-mails con una sola inicial en lugar de pulsar las cuatro teclas que faltan para escribir su nombre completo.
El Caos terminará con esas personas.
El Caos las destruirá desde afuera —una rama que cae, un auto a exceso de velocidad, una bala— o desde adentro, con la rebelión de sus propias células. El Caos pudrirá tus plantas y matará a tu perro y oxidará tu bicicleta. Deteriorará tus recuerdos más preciados, derribará tus ciudades favoritas, convertirá en ruinas cualquier santuario que puedas llegar a construir.
No se trata de si lo hará o no, sino de cuándo. El Caos es lo único seguro en este mundo. El amo que nos gobierna a todos. De niña, mi padre científico me enseñó que no hay manera de escapar al segundo principio de la termodinámica: la entropía no puede más que crecer. Hagamos lo que hagamos, no disminuye nunca.
Un ser humano inteligente acepta esta verdad. Un ser humano inteligente no intenta resistirse a ella.
Pero un día de primavera de 1906, un hombre estadounidense alto y con bigote de morsa se atrevió a desafiar a nuestro amo.
Se llamaba David Starr Jordan y, en más de un sentido, su trabajo era enfrentar al Caos. Era un taxónomo, el tipo de científico encargado de poner orden en el Caos del mundo descubriendo la forma del gran árbol de la vida, aquel mapa ramificado que supuestamente revela cómo se interconectan todas las plantas y los animales. Su especialidad eran los peces, y se pasó la vida navegando en busca de nuevas especies. Tenía la esperanza de encontrar pistas que revelaran más sobre el plano oculto de la naturaleza.
Trabajó con tanto ahínco durante años, durante décadas, que tarde o temprano él y sus ayundantes llegaron a descubrir una quinta parte de los peces que se conocían en su época. Capturó miles de nuevas especies, soñó con nombres para ellas y grabó esos nombres en brillantes etiquetas de estaño que almacenó junto con los especímenes en frascos llenos de etanol, apilando sus descubrimientos cada vez más alto.
Hasta que, una mañana de primavera de 1906, un terremoto derrumbó su reluciente colección.
Cientos de frascos se rompieron en pedazos contra el piso. Los vidrios rotos y las repisas caídas mutilaron sus especímenes. Pero lo peor fueron los nombres. Aquellas etiquetas de estaño cuidadosamente colocadas habían salido volando hasta ocupar un lugar aleatorio en el piso. En una especie de terrible génesis a la inversa, sus miles de peces meticulosamente nombrados volvieron a amontonarse en una masa de lo desconocido.
Pero ahí, de pie frente a la destrucción, con la labor de su vida destripada a sus pies, este científico bigotón hizo algo extraño. No se dio por vencido ni se entregó a la desesperanza. No prestó atención a lo que parecía ser el claro mensaje del terremoto: que, en un mundo dominado por el Caos, cualquier intento de orden está condenado a fracasar. Se arremangó la camisa y buscó hasta encontrar, de todas las armas posibles, una aguja de coser.
Tomó la aguja entre sus dedos pulgar e índice, ensartó el hilo y se dirigió a uno de los pocos peces que pudo reconocer en medio de la destrucción. Con un rápido movimiento, atravesó con la aguja la piel de su garganta. Luego le cosió la etiqueta directamente en la carne con el hilo.
Repitió este pequeño gesto en cada uno de los peces que pudo salvar. Dado que no podía volver a permitir que las etiquetas reposaran en los frascos de manera precaria, cosió cada una directamente en la piel de las criaturas. Un nombre cosido en la garganta. En la cola. En el ojo. La innovación fue discreta; el deseo, desafiante: proteger su trabajo de las embestidas del Caos, que su orden se mantuviera en pie ante el siguiente golpe que lanzara.

La primera vez que escuché sobre el ataque de David Starr Jordan contra el Caos tenía veintitantos años y mi carrera como reportera enfocada en temas científicos apenas empezaba. Asumí de inmediato que era un tonto. La aguja había funcionado contra un terremoto, pero ¿qué pasaría en caso de un incendio, una inundación, óxido o cualquiera de los trillones de formas que la destrucción podía tomar y que no había considerado? Su innovación con la aguja de coser me parecía endeble, miope, magníficamente ignorante de las fuerzas a las que se enfrentaba. Para mí, era una lección de arrogancia. Un Ícaro de la recolección de peces.
Pero a medida que fui creciendo y el Caos pudo contra mí, cuando destrocé mi vida y luego tuve que juntar los pedazos, empecé a preguntarme por este taxónomo. Quizá había descubierto algo —sobre la perseverancia, el propósito, la manera de continuar— que yo necesitaba saber. Quizá estaba bien tener una fe de ese tamaño en ti mismo. Quizá hundir la aguja en completa negación de tus escasas posibilidades no te convertía en un ingenuo, sino —sentía que pecaba al pensarlo siquiera— ¿en un vencedor?
De modo que una tarde invernal en la que me sentía particularmente desesperanzada busqué el nombre David Starr Jordan en Google y me encontré con una fotografía en sepia de un hombre blanco y viejo con un despeinado bigote de morsa. Había severidad en su mirada.
«¿Quién eres tú?», me pregunté. «¿Un cuento con moraleja o un modelo a seguir?».
Seguí viendo sus fotos. Aparecía de niño, inocente como un borrego, con amplios rizos oscuros y orejas saltonas. Ahí estaba de joven, de pie sobre un bote de remos. Había embarnecido y se mordía el labio inferior casi seductoramente. Luego de viejo, un abuelo sentado en un sillón rascando a un perro blanco y peludo. Vi que había enlaces a artículos y libros que había escrito. Guías de recolección de peces, estudios taxonómicos de los peces de Corea, de Samoa, de Panamá. Pero también había ensayos sobre la bebida y el humor y el sentido de la vida y la desesperanza. Había libros para niños y sátiras y poemas y, lo mejor para las periodistas perdidas que buscan una guía en la vida de otros, una autobiografía de nombre The Days of a Man , cargada de tantos detalles sobre la ya mencionada vida del ya mencionado hombre que se publicó dividida en dos tomos. Llevaba casi un siglo agotada, pero un vendedor de libros de segunda mano me vendió un ejemplar en 27.99 dólares.
Cuando el paquete llegó, sentí que emanaba calor y magia. Como si contuviera un mapa del tesoro. Corté la cinta adhesiva con un cuchillo para carne y de él brotaron dos tomos verde olivo, cada uno con brillantes letras doradas. Preparé una cafetera grande y me senté en el sofá con el primer volumen sobre las piernas, lista para descubrir qué pasa con alguien que se niega a rendirse ante el Caos.
UN NIÑO CON
LA CABEZA
EN LAS ESTRELLAS
D AVID J ORDAN NACIÓ EN UN HUERTO de manzanas al norte del estado de Nueva York, en 1851, durante la época más oscura del año, lo cual quizá provocó su interés en las estrellas. «Mientras limpiaba elotes durante las tardes de otoño», escribe rememorando su infancia, «me dieron curiosidad los nombres y significados de los cuerpos celestes».
Habiendo dominado lo celeste, David Starr Jordan acudió a lo terrestre. En la propiedad de su familia abundaban constelaciones únicas de árboles, rocas, graneros y ganado. Sus padres lo mantenían ocupado con tareas como esquilar ovejas, quitar la maleza y —la especialidad de David— convertir trapos viejos en tapetes (sus tendones flexores no tardaron en aprender a manejar la aguja). Entre todas estas labores, David se dio tiempo para empezar a mapear el territorio.
Le pidió ayuda a su hermano Rufus, 13 años mayor, un tímido y gentil amante de la naturaleza de ojos marrón profundo. Rufus le enseñó a calmar a los caballos, acariciándoles el cuello con suavidad, y en qué lugar del matorral encontrar los arándanos más jugosos. Verlo desmitificar la tierra asombró profundamente a David, que le rendía a su hermano una «adoración absoluta». Dibujó mapas del huerto familiar, de su camino a la escuela y, cuando el territorio conocido se agotó, fue un poco más lejos. Copió planos de municipios lejanos, de otros estados, países, continentes, hasta que sus pequeños dedos hambrientos hubieron recorrido casi todos los rincones del planeta.
Página siguiente