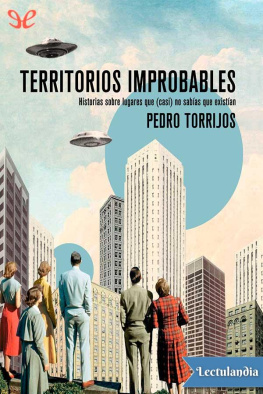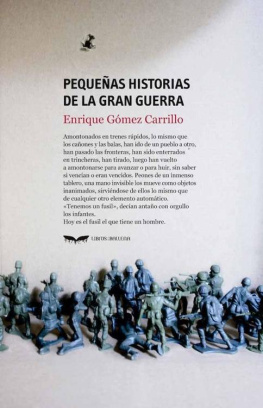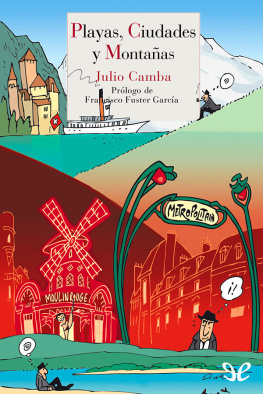Pedro Torrijos León (Madrid, 1975) es un escritor, crítico cultural y arquitecto español, más conocido por su faceta divulgativa en distintas redes sociales. En 2021 publicó el libro Territorios Improbables.
Cursó estudios de trompa en el Conservatorio de Getafe entre 1984 y 1998. Se licenció en Arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM) en 2000 y ejerció como profesor en dicha escuela de 2001 a 2003 y, posteriormente, entre 2009 y 2011. Es tasador inmobiliario de profesión.
En una primera etapa desde 2012 fue colaborador en revistas como Norma Jean Magazine, iWrite y Revista Magnolia. Ha escrito artículos de opinión en El Economista y Magnet. Escribe para El País, Jot Down y Yorokobu.
Desde 2013 utiliza Twitter para contar historias de arquitectura. Todos los jueves publica en forma de hilos relatos sobre ciudades, edificios o curiosidades urbanas con el hashtag #LaBrasaTorrijos. Los hilos se escriben en directo partiendo de un pequeño guion. Esta modalidad divulgativa fue finalista para el Pabellón de España en la Bienal de Arquitectura de Venecia de 2021. También fue finalista en 2020 al Premio Zapping en la categoría Mejor Iniciativa de Internet.
Ha publicado los podcast Curiosidad Radical patrocinado por la Fundación Telefónica y Cómo suena un edificio auspiciado por el Museo ICO. Participó en Equipo Investigación de La Sexta en un programa sobre los edificios inacabados de Santiago Calatrava.
Este libro, que se terminó de imprimir
en junio de 2021, fue escrito en el
soleado barrio de Villaverde.
1
La cabaña mutante sobre patas de gallina mutante
Casa Sutyagin. Arcángel, Rusia
N 64° 32’ 55.352’’ E 40° 36’ 52.257’’
Los niños obedientes llegaron al bosque y, ¡oh, maravilla!, allí había una cabaña, ¡y qué curiosa! Se alzaba sobre patas de gallina diminutas y una gran cabeza de gallo coronaba el tejado. Con sus voces chillonas e infantiles gritaron en voz alta: «¡Izboushka, Izboushka! ¡Dale la espalda al bosque y míranos!».
VERRA XENOPHONTOVNA Y KALAMATIANO DE BLUMENTHAL, Cuentos populares rusos
L os seres humanos tienen sueños. Quizá los mejillones también tengan sueños, pero eso no podemos saberlo porque, en general y hasta el momento en que se escribió este libro, no se conoce a ningún ser humano que hable el idioma de los mejillones, el cual, probablemente, también se denomine mejillón, aunque eso no podemos saberlo por las razones expresadas con anterioridad en este mismo párrafo. Pero los seres humanos, definitivamente, sí tienen sueños.
Los sueños de los seres humanos pueden ser del tipo onírico, es decir, los sueños-sueños, o del tipo ambicioso. Estos son los que molan, los que aparecen en las biografías de gente importante que ha levantado imperios desde la nada, hecha a sí misma, con jerseys de cuello vuelto y mirada pensativa, con la barbilla apoyada en el puño desde la portada de la biografía de marras. «Tuve el sueño de ganar el Mundial de Petanca Sobre Patines y lo cumplí», «Tuve el sueño de ser una estrella de la televisión y aquí me tenéis, todos los días luciendo palmito en horario de máxima audiencia», «Tuve el sueño de ser el presidente de los Estados Unidos y, gracias a unos cuantos millones de dólares y una estupenda falta de escrúpulos, me senté en el despacho oval».
Sí, los sueños del ser humano suelen ser explosivos, bombásticos, más grandes que la vida. Al fin y al cabo, ¿quién tendría como ambición, qué sé yo, comprar unos kiwis en el Mercadona o dar un paseo alrededor de la manzana? Pues probablemente alguien a quien le gusten mucho los kiwis y se haya perdido en el desierto de Gobi sin acceso a ningún kiwi (y a ningún Mercadona), o una persona inmovilizada de cintura para abajo a la que volver a caminar le parezca una quimera. Como decía David Foster Wallace, todo lo que nos rodea es agua; el problema es que no somos capaces de verla y, por eso, se nos escapa que lo que para unos es grave, para otros es agudo, y que a quien le guste comer mejillones en escabeche seguramente nunca ha escuchado la opinión que pueda tener un mejillón al respecto de lo de ser comido.
En definitiva, que todos los sueños son susceptibles de ser explosivos, bombásticos y más grandes que la vida, si el ser humano que los tiene es el adecuado. Y Nikolai Petrovich Sutyagin era, sin ninguna duda, el ser humano adecuado.
Un día de verano, Sutyagin cayó en la cuenta de que su sueño de toda la vida era hacerse una cabaña de troncos, algo propio de los anhelos de un chaval de nueve años que vive en una casita de un barrio residencial de Hartford, Connecticut. Lo malo es que nuestro esforzado héroe no era un chaval de Connecticut, sino un tipo ruso de la ciudad rusa de Arcángel, en el óblast ruso del mismo nombre, al norte de Rusia (he dicho ya que era ruso, ¿verdad?). Y claro, cuando no eres un crío sino un tipo hecho y derecho, con recursos y la capacidad de salir a la intemperie a pecho descubierto pese al clima subártico de tu tierra, lo más probable es que la cabañita de troncos que te hagas no sea una cabañita sino un monstruo absurdo de trece plantas y 44 metros de alto, construido con maderas retorcidas, chapa metálica y un desprecio generalizado por la estética.
Cuando digo que Sutyagin quería «hacerse» la cabaña, es literal. Es decir, que se hizo el bicho con sus propias manos. Es lo que tiene saber que, siendo sinceros, los arquitectos no somos tan importantes. La prueba es que hay muchos, muchísimos ejemplos de edificios preciosos que se construyeron sin un arquitecto de por medio (al menos que se conozca). De hecho, existen ciudades enteras que se levantaron sin arquitecto ni urbanista y que son maravillas de la civilización. Buenos ejemplos serían las galerías subterráneas de Capadocia, o Shibam, la ciudad de los rascacielos de barro en Yemen. Sin embargo, como sucedió en la hongkonesa Ciudad Amurallada de Kowloon, lo normal cuando no hay previsión ni supervisión ni arquitecto ni nada de eso es que el resultado sea un espanto.
Que es exactamente lo que le pasó a Sutyagin y a su sueño.
Si hubiera tenido un mínimo de respeto o conocimiento, el tipo podía haberse fijado en algunas cabañas preciosas que nos ha dado la historia de la arquitectura, como la exquisita cajita que el anglo-sueco Ralph Erskine se construyó en Suecia: un paralelepípedo de madera y chapa metálica que, a su vez, estaba de alguna manera inspirada por el cabanon que Le Corbusier levantó para sí mismo en la costa mediterránea de Roquebrune-Cap-Martin y que pasa por ser uno de los edificios más estudiados del mundo. Que se llama cabanon pero en realidad es una cabañita de 13,40 metros cuadrados.
Pero al parecer, con lo de ser ruso, Sutyagin debió pensar que no estaba él para delicadezas —ni tamaños— capitalistas, así que como he adelantado hace un par de párrafos, decidió que iba a hacer la casita como la hace un verdadero hijo de la Madre Rusia: con troncos y sus propias manos. Y a lo grande.
Empezó en 1992 y, al principio, la cabaña era poca cosa: tan solo (ejem) tres plantas y unos 10 metros de alto, aunque ya se podía apreciar que el estilo arquitectónico empleado apuntaba a lo espeluztacular. Sutyagin aunaba enormes cantidades de voluntad y tesón con una fenomenal falta de vergüenza y la total desestimación de la lógica. Así que, junto a la cabañita de tres plantas, comenzó a construirse otra, y se ve que el hombre se fue liando y liando, que ya que estamos aquí vamos a seguir un poco más y ya que hemos hecho este cuarto por qué no hacer otro y ya que hemos abierto esta ventana por qué no abrir otras catorce. Durante quince años, nuestro héroe siguió acumulando tronco tras tronco, tablón tras tablón y chapa tras chapa, añadiendo más ventanas y más alas y más cubiertas y mezclando cualquier cosa que se le viniese a la cabeza tal y como le salía de sus rusos cojonazos, hasta que la cabaña se convirtió en una torre de trece plantas puestas una encima de otra un poco no se sabe muy bien cómo.