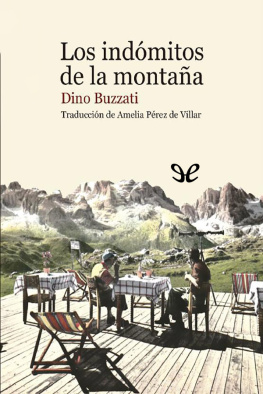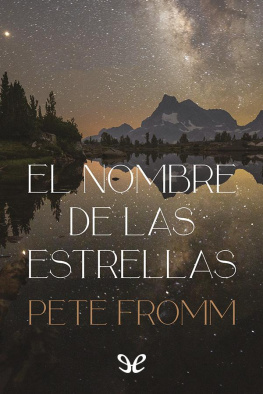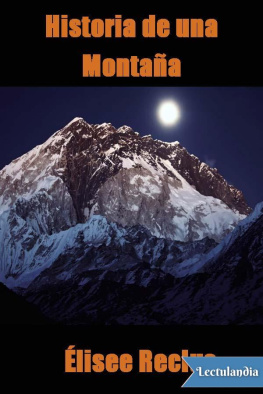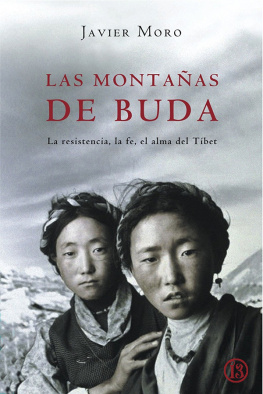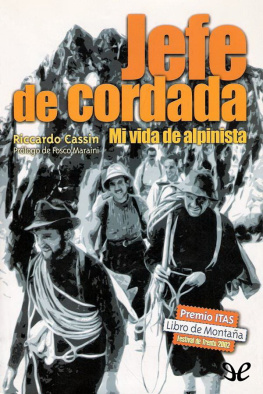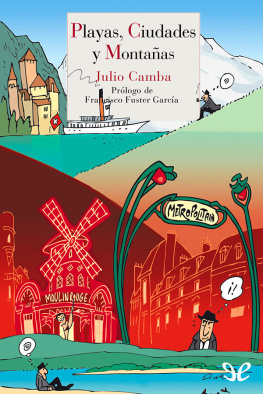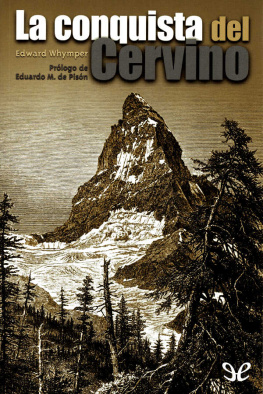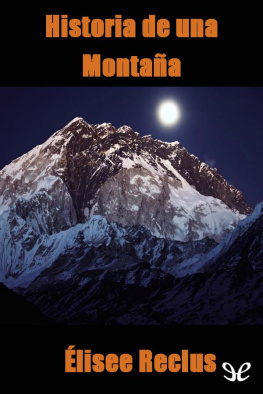Capítulo I
Hombres
¿Ese corazón infatigable dejará un día, de pronto, de latir, en medio de una pendiente helada? ¿O será él quien tire la toalla de una vez y se quede en casa viviendo un amargo ocaso, rodeado de recuerdos felices?
El incombustible Ghiglione perece en un accidente automovilístico
Tita Piaz
Piaz, el «rebelde» de los Dolomitas
Tita Piaz ha conocido un trágico final, y no ha sido precipitándose desde una pared: ha encontrado la muerte al caer de una bicicleta, algo que podría sucederle a cualquier chiquillo. A quien no le haya conocido esto podría parecerle una cruel ironía, pero da la sensación de que hasta en esa manera de acabar su vida, singularísima y genial, ha permanecido Piaz fiel a sí mismo. Ha procurado una última sorpresa —si bien es cierto que, en esta ocasión, ha sido una sorpresa dolorosa— a sus innumerables amigos y se ha rebelado, como hizo durante toda su existencia, contra las frases hechas, los convencionalismos y los lugares comunes que, posiblemente, habrían querido para él una muerte «en la belleza», despeñándose desde las Torres del Vajolet o bien en la cama de la vieja casa de Pera di Fassa, rodeado de los trofeos de sus gestas.
Decimos esto porque si Piaz fue, sin duda, uno de los mayores pioneros del alpinismo moderno sobre roca y uno de los mejores guías que la montaña haya conocido, su fama excepcional —incluso fuera del círculo de los escaladores— nace sobre todo de la desconcertante fascinación que provocaba su aspecto humano: generoso, heterodoxo, excéntrico, excesivo y muy noble. En comparación con él los guías alpinos de viejo cuño, clásicos, austeros y afables, parecían figuras casi descoloridas. Las mujeres de Pera comentaban en voz baja que tenía un pacto con el diablo, porque de otro modo no se podía explicar cómo volaba con tal temeridad sobre los extraplomos de las Torres del Vajolet, su reino indiscutible. Su perro se llamaba Satanás… Los «señores» ya no eran clientes a los que hubiera que tratar con respeto; ya no eran, en la primera subida, los condottieri de la empresa, los que la concebían e indicaban qué ruta seguir. El «señor» era él: él mandaba, él decidía la cima, el itinerario y la hora de salida. Y si a la cuerda se podía agarrar el ambicioso turista, era solo porque él era benévolo. Dedicaba la Punta Emma (enfrente de las Vajolet) a la ayudante de cocina de algún refugio; trataba de tú —y cubría de insolencias, si en los puntos complicados desistían de subir— a príncipes herederos y a ministros. A un archiduque de la casa de Habsburgo le gritó, mientras tiraba de la cuerda: «¡Arriba, rinoceronte!». «¡Carroña, criatura infame, cabra!», berreaba a una señorita que se había quedado atrapada bajo el tristemente célebre paso de Winkler. Y a pesar de todo fue uno de los hombres más queridos: apartado e incluso perseguido por las autoridades (conocía al dedillo las prisiones de Cecco Beppe, de Vittorio Emanuele y de Hitler), era popularísimo entre los habitantes de los valles y los alpinistas de todo el mundo. Preuss, Guido Rey, los reyes Alberto y Leopoldo de Bélgica, Ugo de Amicis o Amadeo de Saboya-Aosta se mostraron orgullosos de ir con él en cordada.
A los cincuenta y tres años, tras haber ridiculizado a «superhombres de sexto grado» capaces de superar los extraplomos más insensatos a base de clavos, quiso demostrar que no era una zorra ante las uvas y entonces se transformó él también en superhombre, trazando vías de extrema dificultad y utilizando la técnica de la «cuerda en tijera». Y nunca se relajó, a pesar de los contratiempos inevitables de la edad: el verano pasado, incluso, volvió a escalar y siguió recorriendo todo Trentino y el Alto Adige en bicicleta o en motocicleta. Su primera subida —las angustias de aquella expedición se narran con gran viveza en su autobiografía, publicada recientemente y titulada Mezzo secolo di alpinismo: fue su último encuentro con las cumbres.
Su rostro chato, todo surcado ya a esa edad por profundas arrugas, aquella máscara guasona y humanísima que asustaba a los chicos y fascinaba a los grandes, ha quedado inmóvil para siempre. Estamos seguros de que hasta ayer mismo, viendo cómo la muerte venía a su encuentro, compuso una de sus mefistofélicas sonrisas. Inteligente y agudo como era, habría pensado muchas veces en este momento fatal, pero no podía contradecirse: tal vez le pareció que ante él se levantaba de pronto la pared más terrible que hubiera visto jamás, toda llena de oscuros extraplomos, de miles y miles de metros de altura. La pared que tenía destinada, a fin de cuentas. Y Piaz fue a su encuentro.
Corriere d’Informazione,
7-8 de agosto de 1948.
Tita Piaz
Muere en una bicicleta el escalador de los Dolomitas
En el refugio que hay bajo las Torres de Vajolet Tita Piaz, vieja gloria, sacó de un trastero unas cuerdas suyas, antiguas, todas enredadas. La hija salía de la cocina cargada con dos soperas.
—¿Así que mañana vas a escalar? —le preguntó.
Él se detuvo y la miró de soslayo, como cuando estaba a punto de montar en cólera.
—¿Y a dónde quieres ir? ¿No ibas a subir a la croda? ¿No me habías dicho que ibas a subir a la Winkler con el profesor?
—¿Y si así fuera? ¿Qué es lo que no encaja?
—Figúrate: como para discutir contigo…
—¿Y eso? ¿Qué quieres decir? ¿Que estoy loco? ¿Que tendría que dejarlo? ¿Que a los sesenta y ocho años ha llegado ya la hora de estar quieto? Ya lo sé. Vosotros… no es la primera vez que tengo que oír estos responsos. ¡Un cadáver, eso es lo que soy!
Se calentaba aún más. Al otro lado, al oír sus gritos, los turistas habían dejado de hablar. La hija salió con las soperas.
—¡Malditas cuerdas!
Ahora la tomaba con las cuerdas, que se habían enredado una con otra. Cambió de idea, las tiró en un rincón, cogió una gruesa podadera y salió a la calle.
Corrió hacia los taludes. Oyó que alguien le llamaba pero ni siquiera se giró a mirar. Pensaba bajar al bosque a cortar una rama: hacía tiempo ya que la mesa de la cocina necesitaba una pata nueva.
Pero ¿no era aquella una excusa ridícula? ¿La verdad no era, en el fondo, que necesitaba estar solo? ¡Y pensar que al día siguiente iba a ser una jornada extraordinaria, de la que hablarían hasta los periódicos! ¿No estaba emocionado?
Unos meses antes había escrito a B., el profesor, viejo alpinista y amigo, más o menos de su misma edad, diciendo: «Tengo que informarte de que físicamente me encuentro de maravilla y espero ser cabeza de cordada en la subida a las Torres hasta los ochenta años, así que me quedan doce todavía. El verano próximo se cumplirán mis bodas de oro con la Torre de Winkler. Un día, en verano, tendrías que venir a mi casa. Daríamos los dos, veteranos de un pasado radiante, una prueba última y definitiva del valor de antaño. ¿Te falla la ambición? ¿Qué te parecería que hiciéramos juntos las Torres al claro de la luna, con ciento cuarenta años a la chepa?».
Eso le había escrito. Y el profesor B. se tenía que reunir con él aquella misma tarde. Esa noche saldrían del refugio tras ponerse el sol y escalarían las tres Torres bajo la luna.
En ello pensaba mientras saltaba de piedra en piedra, en las profundidades del cañón. La cabeza le ardía al sol. Se pasó por ella una mano y sintió los cabellos hirsutos y calientes. Empezaba a hacer calor.
Se detuvo. Allá arriba hablaba alguien. Era un grupo de cuatro o cinco jóvenes que subían por el camino de herradura. Había una muchacha en traje de baño. Se le veían las piernas quemadas por el sol, pero a aquella distancia no distinguía su rostro.
¡Bajo la luna! Aunque subieran de día, habría sido lo mismo, ¿no? El profesor B. era viejo y había vivido siempre en la ciudad: de ninguna manera podía tener ni el aguante ni la fuerza que tenía él, Tita Piaz. Y tener que andar tirando de él de noche, por aquellos caminos helados, y con el tiempo tan inseguro… ¿no era una imprudencia? Nada, era mejor subir de día. Pero ¿era el profesor el que le preocupaba realmente? ¿O era una especie de miedo lo que sentía?