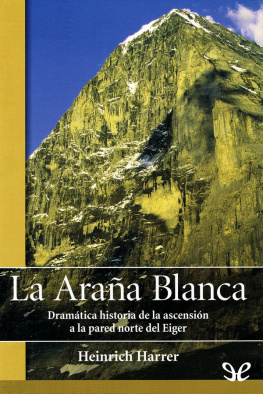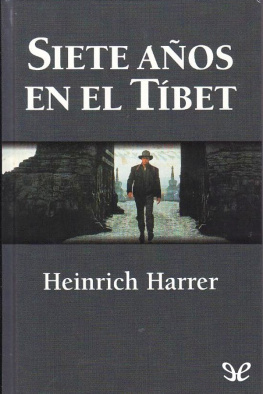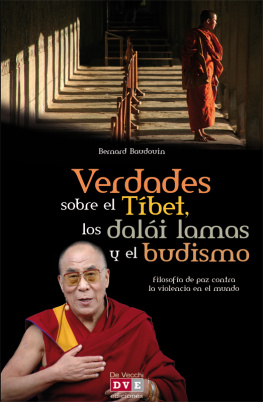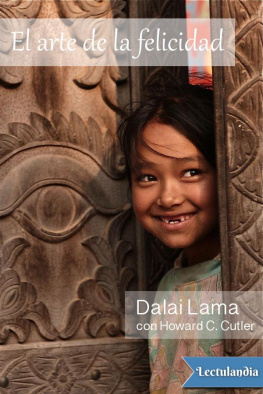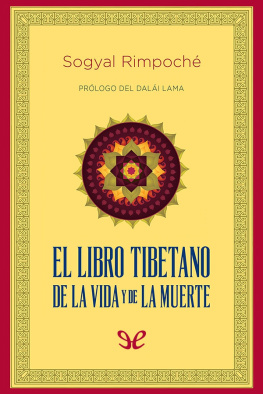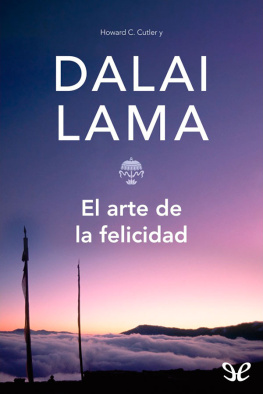PARTIDA Y REGRESO
Todos los reportajes leídos en libros y periódicos durante los largos años transcurridos desde la ocupación del Tíbet por los chinos en el año 1951 me dan vueltas en la cabeza. Pero esos relatos, que forzosamente oscilan entre una realidad histórica y las experiencias personales, no bastan para satisfacer mi inquietud ni mis sentimientos, ni tampoco aquellos recuerdos acumulados en los siete años de mi permanencia en el Tíbet.
Por fin, después de varios intentos inútiles de obtener de las autoridades chinas el permiso para visitar el Tíbet, me hallo en el avión que me conduce a Lhasa. Tras años y años de un pertinaz «Not yet», se cumple en la primavera de 1982 lo que quizá sea mi mayor deseo: volver —después de treinta años exactos— a aquel país que había llegado a ser mi segunda patria y cuyo destino pude seguir con tanta ansiedad. Es natural que tenga el ánimo más excitado que en otros viajes y que la emoción me domine.
Me he propuesto confiar en mi instinto, saber distinguir y reconocer y, sobre todo, tratar de creer en mis propios ojos, con objeto de poder estimar, a base de conocimientos y experiencias, la realidad que se abra ante mí.
Un vuelo de tres horas nos traslada desde Chengdu hasta un campo de aterrizaje situado en el valle del Brahmaputra, en pleno Tíbet. Sobrevolamos gigantescos montes helados de seis mil y siete mil metros de altura y las elevadas tierras tibetanas, cubiertas de una ligera capa de nieve. Estas últimas aparecen tan misteriosas en su palidez e inmensidad como las vivimos Peter Aufschnaiter y yo a lo largo de los dos años que duró nuestra huida. Entonces aún no había mapas ni informes sobre la ruta que queríamos seguir. Tuvimos que penetrar en lo desconocido y tener en cuenta permanentemente que no podíamos apartarnos de la dirección nordeste. Confiábamos en tropezar con nómadas que pudiesen indicarnos la distancia que nos separaba de Lhasa y cuál era el camino más seguro para llegar hasta allí. Nosotros mismos no estábamos muy convencidos de la eficacia de nuestro plan, y las gélidas tempestades de invierno con que nos enfrentamos en la zona fronteriza ya nos dieron una idea de lo que nos aguardaba.
Era el 2 de diciembre de 1945 cuando abandonamos el poblado valle del Brahmaputra para cruzar la solitaria cordillera transhimalaya. En mi estómago tenía una sensación parecida a la experimentada antes de escalar la pared norte del Eiger o al verme por vez primera ante el Nanga Parbat. Me pregunté si nuestro propósito no era una absurda y disparatada sobreestimación de las propias fuerzas, y no volví a tranquilizarme hasta que empecé a actuar y hube vencido el punto muerto.
De haber tenido entonces una remota idea de lo que nos esperaba, probablemente habríamos dado media vuelta, ya que delante de nosotros se extendía un mundo desconocido de todos. Incluso en un mapa, de haberlo tenido, nuestro sendero habría transcurrido a través de una serie de manchas blancas que ahora, treinta y siete años después, yo contemplo por primera vez desde arriba. Y entonces, igual que hoy, tuve la sensación de encontrarme ante la más imponente inmensidad de nuestra Tierra. Ahora, en cambio, voy sentado en un cómodo avión, donde no se nota el frío. Como caminantes, Aufschnaiter y yo nos hallábamos continuamente entre cinco mil y seis mil metros de altura. El paisaje que nos rodeaba parecía cubierto por una delgada capa de nieve, desde los elevados lugares en que nosotros estábamos, y un viento helado lo barría todo. No se veía ni un alma, y el primer consuelo fue el descubrimiento de unos pequeños montones de piedras dejadas por nómadas. Para mí, aquello constituyó un puente que nos salvaba de la soledad de aquellas tierras inhóspitas.
A través de las ventanillas del avión intento fotografiar las vetas blancas que surcan las montañas y que en realidad son arroyos helados. Recuerdo como nuestro avanzar con un calzado poco adecuado se convirtió pronto en un martirio. La capa de nieve apenas nos sostenía, y de vez en cuando nos hundíamos en la fría blancura con el yac y todo. Era una empresa muy ardua, e incluso las horas más inmediatas estaban envueltas en la incertidumbre.
Por el lento descenso del aparato noto que nos acercamos a Lhasa. Al volar de este a oeste sobre el valle del Brahmaputra aumenta mi emoción, dado que abajo, en la altiplanicie, debe de hallarse Samye. Alrededor del año 885, Padmasambhava levantó el edificio, que se convirtió en la primera residencia comunitaria para monjes budistas. Yo había hecho dos excursiones a ese monasterio, con Peter Aufschnaiter, y aún recuerdo una conversación con el joven Dalai Lama sobre los antiquísimos conocimientos de los tibetanos respecto de la separación de cuerpo y espíritu. La historia del Tíbet nos habla de muchos santones que consiguieron hacer actuar a su espíritu a miles de millas de distancia, mientras su cuerpo, sumido en la meditación, permanecía sentado. El Dalai Lama, que entonces contaba dieciséis años, tenía el convencimiento de que gracias a la fuerza de su fe y con ayuda de los ritos preceptuados, también él podría llegar a actuar en lugares muy lejanos.
Su propósito era el de enviarme a Samye y, desde Lhasa, dirigir mis pasos por telepatía. Recuerdo perfectamente que le respondí:
—¡Si logras eso, Kundum, me convierto al budismo!
Pero tal prueba no se realizó nunca, porque las sombras de la catástrofe política ya empezaban a ennegrecer el horizonte. De cualquier forma, nuestra conversación siempre guardará relación, para mí, con el monasterio de Samye.
Lo que ahora contemplo horrorizado desde el avión, pese a tener noticia sobrada de ello, es un Samye del que solo quedan ruinas. Todo el monasterio está arrasado, y al oprimir el disparador de mi cámara fotográfica acuden a mi memoria las numerosas vistas obtenidas hace casi cuatro decenios de este centro religioso y que hoy poseen un triste valor documental.
Sobrevolamos el Brahmaputra, que en primavera apenas lleva agua, y distingo las primeras aldeas. «Ahora deberíamos ver agitarse en el viento las banderolas de plegarias y notar ya el humo de las hogueras hechas con estiércol de yac», me digo al descender del avión. Pero en vez de eso nos aguardan unos chinos de uniforme sencillo y nada vistoso. De pronto, en medio de la monotonía militar, un rostro familiar, tímido, amable y muy tibetano: es Drölma, la esposa de mi viejo amigo Wangdü Sholkhang Tsetrung, que ahora tendrá cuarenta y cinco años.
Los dos nos acercamos vacilantes. Ella no me había reconocido, ya que entonces, cuando ambos vivíamos en casa de Tsarong, era una muchachita muy bien protegida. Desde luego sabe mi nombre y tenía noticia de mi llegada, pero ignora por completo mis pensamientos. Me mira muy seria, y una joven oftalmóloga que viaja conmigo me dirá más tarde que nunca había visto unos ojos tan bonitos y tan tristes.
Con voz queda pregunto a la recatada tibetana si puedo llamarla Drölma, como antes, o si ahora ha de ser para mí la señora Sholkhang.
—¡No, no! Para ti soy aún la Drölma de entonces… —contesta rápidamente, pero yo me doy cuenta de que algo ha cambiado.
Cuando ya vamos conversando en tibetano con cierta familiaridad, viene uno de nuestros acompañantes chinos, un «guía nacional» de Pekín, y me dice con aspereza que, si algo necesito, debo acudir a él. Yo apenas le hago caso, solo tengo ojos para Drölma y pienso en su origen, en su vida y en su suerte. Busco en ella la gracia de movimientos, la alegría y la tranquilidad tan típicas de las jóvenes tibetanas, pero no hallo más que seriedad y resignación. Drölma me resulta familiar; la conozco desde su niñez y sé quiénes son sus amigos y sus parientes.
Ella es hija del famoso Tsarong, casado con tres hermanas. Una de estas fue la posterior Rintchen Drölma Taring, que escribió el célebre libro titulado Una joven del Tíbet. Otra de sus esposas fue la madre de Drölma. La tercera es aquella Tsarong, Pema Dolkar, a la que conocí en Lhasa y con la que el esposo convivió hasta su muerte.