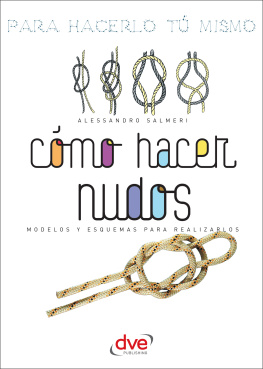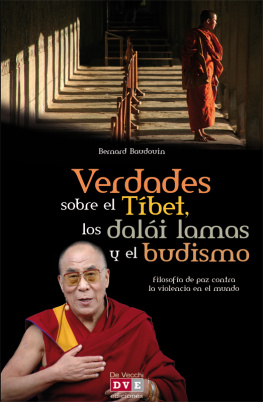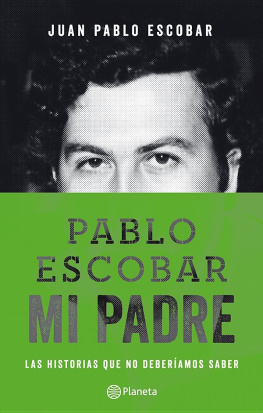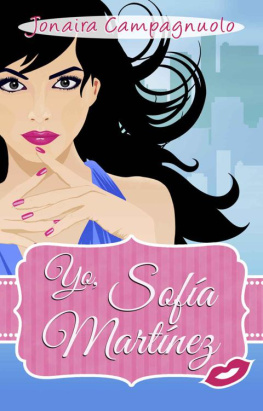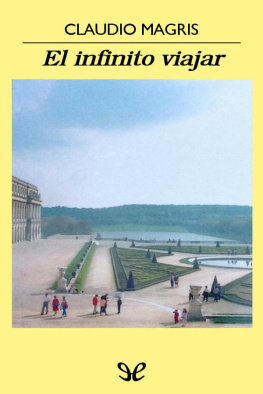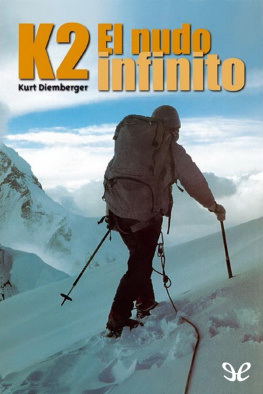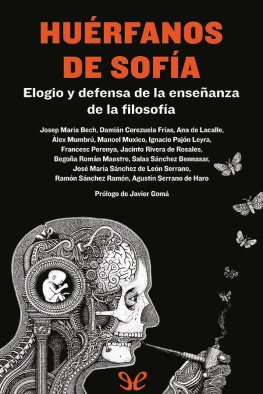Annotation
El periodista Juan Vielha y su pareja, la joven arqueóloga Sofía Hayes, viajan a Grecia, donde ella trabajará en una excavación. Mientras tanto, movido por el pasado de Sofía, cuyo padre había mantenido una estrecha amistad con un lama tibetano exiliado, Juan se irá interesando por la cultura del Tíbet, y sus investigaciones lo pondrán sobre la pista de un antiguo manuscrito. El nudo infinito es una novela espiritual ambientada en bellos y exóticos escenarios, y también la historia de un amor capaz de superar las barreras del espacio y del tiempo.
Ramón Villeró
EL NUDO INFINITO
En memoria de mi padre.
A mi madre.
Y a mi amigo Juan Artigas, a quien requiero
bajo el almendro de nata.
Prólogo
A mediados del siglo XX se reunieron en el monasterio de Nechung, la sede del oráculo tibetano, Tenzin Gyatso —el XIV Dalai Lama—, los miembros del Kashal —el Consejo— y los tulkus —lamas reencarnados que ostentan el poder espiritual en el Tíbet— de los principales linajes del budismo tibetano.
El mensaje del oráculo resultó amenazante y certero. La República Popular China pronto invadiría el Tíbet y nadie podría evitar la muerte y el exilio de miles de tibetanos. El oráculo dijo que la religión estaba amenazada y advirtió que las distintas ramas del budismo corrían el peligro de enfrentarse entre ellas, antes de que pudiese concretarse el proceso de modernización iniciado por el XIV Dalai Lama, quien por aquel entonces era todavía un muchacho.
Reunidos en Tsenkhang Uma, la habitación central del monasterio, el joven regente y los lamas asistieron a la puja, la bendición y oraciones con las que se inicia la consulta del oráculo del estado.
Tras las plegarias y cánticos iniciales, acompañados de tambores y dhung chen —las largas trompetas tibetanas—, el kuten —el monje depositario del oráculo— entró en un primer trance. Antes de iniciar la segunda ronda de plegarias, sus ayudantes le sentaron sobre una pequeña tarima frente al Dalai Lama y le colocaron el pesado casco ceremonial sobre la cabeza. El cuerpo del monje fue preso de violentas sacudidas hasta alcanzar un profundo trance. De repente su respiración empezó a acortarse, emitiendo un ligero silbido; luego se detuvo durante unos instantes. Acto seguido, el monje se reincorporó con ligereza y realizó su danza ritual antes de caer rendido a los pies del Dalai Lama.
Dorje Drakden, la divinidad protectora del Tíbet, que se manifiesta a través del oráculo, habló sobre la situación del país. A la pregunta sobre las consecuencias de la política china reaccionó violentamente, confirmando las previsiones que él mismo hiciera años atrás. China no sólo ocuparía el Tíbet, sino que la invasión sería desmesurada, violenta y traería mucho sufrimiento al pueblo tibetano.
A otras preguntas formuladas por los miembros del Consejo, el oráculo habló del lama Tenzin Drop Rimpoche —uno de los consejeros espirituales del Dalai Lama, también presente en el ritual— y del Patha Padaya —La luz en el sendero—, un antiguo texto atribuido a Atisha (982-1054).
En fecha determinada, el Patha Padaya debía ser entregado al lama Tenzin Drop y salir del Tíbet.
Tenzin Drop Rimpoche tenía la misión de ocultar el manuscrito en un lugar secreto que sólo él conocería.
PRIMERA PARTE
El lenguaje de los pájaros
Cuando soñamos que soñamos, está próximo el despertar.
Novalis
Siempre ha sido mejor el poder del sonido que el poder del sentido.
Joseph Conrad
1
Sofía
El nudo infinito, el símbolo tibetano que representa el corazón de Buda, el lugar donde no existe principio ni fin, cuelga de mi cuello y me devuelve a Sofía; recuerdo la caricia de sus palabras, la lucidez de su mirada.
Estoy sentado en el puente sobre el Guadiana; el sol de la tarde alcanza las murallas de la ciudad. Aquí la vi por primera vez. Ella estaba apoyada en el muro de piedra mirando hacia el río. Me fijé en su perfil; el ojo derecho clavado en la lejanía, sin pestañear; el pelo cobrizo recogido en una coleta. La observé con detenimiento, sin acercarme demasiado. No la conocía, pero su cara me resultaba próxima, casi familiar. El viento doblegaba su vestido y marcaba el contorno de su cuerpo. Había tal fuerza, tal belleza en la imagen que todavía ahora me parece que la estoy viendo.
Al cabo de un rato se reincorporó, estiró su cuerpo con naturalidad, los brazos primero hacia arriba, luego en forma de cruz y empezó a caminar en dirección a la Alcazaba. Pasó muy cerca de mí. El vestido rozó mi cuerpo, y también por primera vez percibí el olor de Sofía.
El crepúsculo cae sobre Mérida: tonalidad rosada con nubes estriadas que se desplazan hacia Oriente. Al fondo, la sierra de Arroyo delimita la línea del horizonte. Hay gente paseando por el puente y por la orilla del río, alargando la tarde de primavera que se resiste a morir.
Miro hacia la ciudad, el camino de piedra que conduce hasta la muralla. Hay una calma instalada en el aire, cierta serenidad que busca cabida en mi corazón.
Me dirijo hacia el centro, sigo el mismo recorrido de aquella lejana tarde. En la plaza de España, los gorriones vuelan y anuncian la llegada de la noche. El cielo vira al violeta. Me acerco al bar quiosco de la esquina y me siento a una de las mesas.
El camarero pone una mano sobre mi hombro.
—Hola, Juan —dice—. ¿Qué vas a tomar?
—Un vaso de vino.
Con Sofía solíamos venir al bar Paquito. Nos gustaba sobre todo a esta hora, en ese momento indefinido entre la luz y la oscuridad.
Bien pensado no hay mejor lugar, ni mejor momento para empezar a narrar esta historia, para contar lo que sucedió... escribir desde Mérida, regresar a Mérida y recorrer el largo camino que me ha devuelto hasta aquí.
Al día siguiente volví a ver a Sofía en el museo romano. Yo caminaba por una de las galerías superiores; ella estaba de pie ante unas lápidas romanas y tomaba notas en un cuaderno.
Me puse a su lado. Sofía llevaba un sombrero amarillo; de su oreja izquierda colgaba un pendiente en forma de reja: el nudo infinito.
Se giró mirándome a los ojos.
—Hola —dijo con naturalidad.
—Hola —contesté; y casi a continuación dije—: Es un lugar agradable el museo.
—Sí, lo es —contestó.
—¿Te molesta si tiro algunas fotografías y apareces en el plano, así un poco de lejos?
—No, no me molesta, puedes hacerlo, si quieres.
Instalé el trípode en uno de los rincones de la sala y ella continuó con sus notas. De vez en cuando me miraba y sonreía. No parecía sentirse incómoda, sino todo lo contrario, más bien divertida y curiosa.
Después coincidimos en otras secciones, y, a la salida, a la hora de cierre del museo, volvimos a encontrarnos. La tarde, igual que la del día anterior, era suave y hermosa.
—¿Vas hacia el centro? —le pregunté.
—Sí.
—¿Puedo acompañarte?
Ella hizo un gesto afirmativo con la cabeza.
—Me llamo Sofía Hayes —dijo.
—Juan Vielha —me presenté, al tiempo que le estrechaba la mano.
Paseamos por la calle Ramón Melida y torcimos en Sagasta, en dirección al Foro. Algo más abajo, nos detuvimos durante unos minutos en el templo de Diana. Las ruinas teñidas por la luz del atardecer hablaban del pasado, de cuando la ciudad fue uno de los centros del mundo romano.
Apenas nos dijimos nada durante el trayecto, pero tuve la impresión de que ella se encontraba cómoda.
Más tarde, nos sentamos en la terraza del quiosco Paquito en la plaza de España. Pedimos vino, y un joven camarero nos obsequió con un plato de aceitunas.