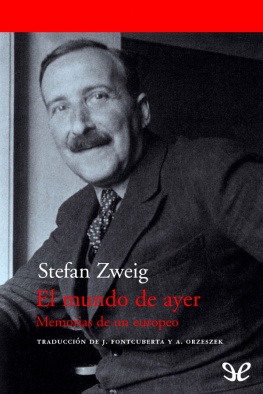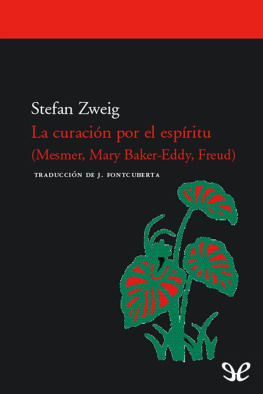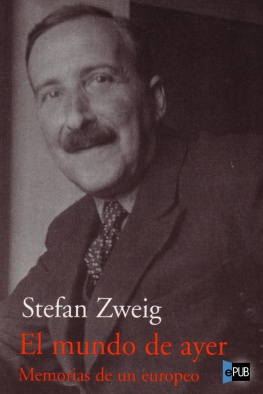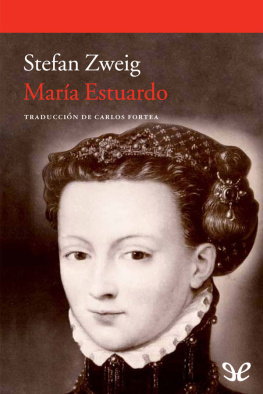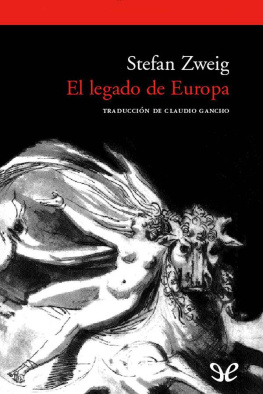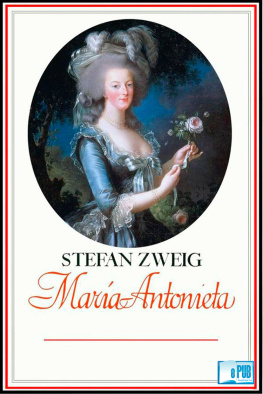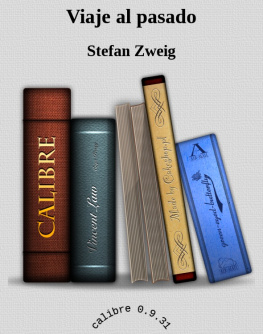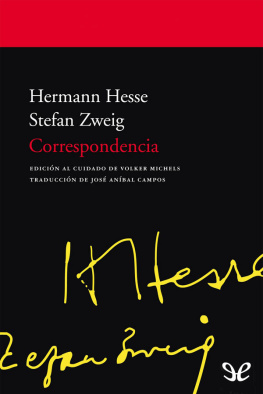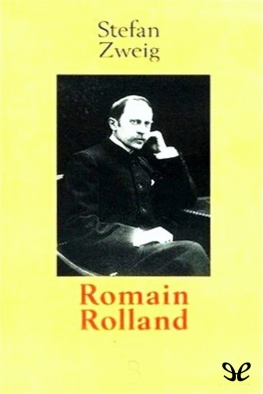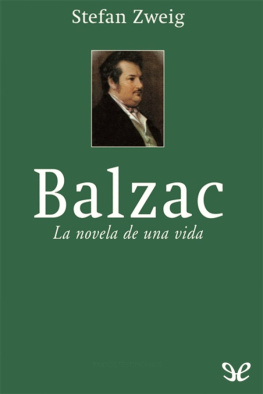Stefan Zweig - El mundo de ayer
Aquí puedes leer online Stefan Zweig - El mundo de ayer texto completo del libro (historia completa) en español de forma gratuita. Descargue pdf y epub, obtenga significado, portada y reseñas sobre este libro electrónico. Año: 1942, Editor: ePubLibre, Género: Historia. Descripción de la obra, (prefacio), así como las revisiones están disponibles. La mejor biblioteca de literatura LitFox.es creado para los amantes de la buena lectura y ofrece una amplia selección de géneros:
Novela romántica
Ciencia ficción
Aventura
Detective
Ciencia
Historia
Hogar y familia
Prosa
Arte
Política
Ordenador
No ficción
Religión
Negocios
Niños
Elija una categoría favorita y encuentre realmente lee libros que valgan la pena. Disfrute de la inmersión en el mundo de la imaginación, sienta las emociones de los personajes o aprenda algo nuevo para usted, haga un descubrimiento fascinante.
- Libro:El mundo de ayer
- Autor:
- Editor:ePubLibre
- Genre:
- Año:1942
- Índice:3 / 5
- Favoritos:Añadir a favoritos
- Tu marca:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
El mundo de ayer: resumen, descripción y anotación
Ofrecemos leer una anotación, descripción, resumen o prefacio (depende de lo que el autor del libro "El mundo de ayer" escribió él mismo). Si no ha encontrado la información necesaria sobre el libro — escribe en los comentarios, intentaremos encontrarlo.
El mundo de ayer — leer online gratis el libro completo
A continuación se muestra el texto del libro, dividido por páginas. Sistema guardar el lugar de la última página leída, le permite leer cómodamente el libro" El mundo de ayer " online de forma gratuita, sin tener que buscar de nuevo cada vez donde lo dejaste. Poner un marcador, y puede ir a la página donde terminó de leer en cualquier momento.
Tamaño de fuente:
Intervalo:
Marcador:
Educados en el silencio, la tranquilidad y la austeridad,
de repente se nos arroja al mundo;
cien mil olas nos envuelven,
todo nos seduce, muchas cosas nos atraen,
otras muchas nos enojan, y de hora en hora
titubea un ligero sentimiento de inquietud;
sentimos y lo que sentimos
lo enjuaga la abigarrada confusión del mundo.
GOETHE
S i busco una fórmula práctica para definir la época de antes de la Primera Guerra Mundial, la época en que crecí y me crié, confío en haber encontrado la más concisa al decir que fue la edad de oro de la seguridad. Todo en nuestra monarquía austríaca casi milenaria parecía asentarse sobre el fundamento de la duración, y el propio Estado parecía la garantía suprema de esta estabilidad. Los derechos que otorgaba a sus ciudadanos estaban garantizados por el Parlamento, representación del pueblo libremente elegida, y todos los deberes estaban exactamente delimitados. Nuestra moneda, la corona austríaca, circulaba en relucientes piezas de oro y garantizaba así su invariabilidad. Todo el mundo sabía cuánto tenía o cuánto le correspondía, qué le estaba permitido y qué prohibido. Todo tenía su norma, su medida y su peso determinados. Quien poseía una fortuna podía calcular exactamente el interés que le produciría al año; el funcionario o el militar, por su lado, con toda seguridad podían encontrar en el calendario el año en que ascendería o se jubilaría. Cada familia tenía un presupuesto fijo, sabía cuánto tenía que gastar en vivienda y comida, en las vacaciones de verano y en la ostentación y, además, sin falta reservaba cuidadosamente una pequeña cantidad para imprevistos, enfermedades y médicos. Quien tenía una casa la consideraba un hogar seguro para sus hijos y nietos; tierras y negocios se heredaban de generación en generación; cuando un lactante dormía aún en la cuna, le depositaban ya un óbolo en la hucha o en la caja de ahorros para su camino en la vida, una pequeña «reserva» para el futuro. En aquel vasto imperio todo ocupaba su lugar, firme e inmutable, y en el más alto de todos estaba el anciano emperador; y si éste se moría, se sabía (o se creía saber) que vendría otro y que nada cambiaría en el bien calculado orden. Nadie creía en las guerras, las revoluciones ni las subversiones. Todo lo radical y violento parecía imposible en aquella era de la razón.
Dicho sentimiento de seguridad era la posesión más deseable de millones de personas, el ideal común de vida. Sólo con esta seguridad valía la pena vivir y círculos cada vez más amplios codiciaban su parte de este bien precioso. Primero, sólo los terratenientes disfrutaban de tal privilegio, pero poco a poco se fueron esforzando por obtenerlo también las grandes masas; el siglo de la seguridad se convirtió en la edad de oro de las compañías de seguros. La gente aseguraba su casa contra los incendios y los robos, los campos contra el granizo y las tempestades, el cuerpo contra accidentes y enfermedades; suscribía rentas vitalicias para la vejez y depositaba en la cuna de sus hijas una póliza para la futura dote. Finalmente incluso los obreros se organizaron, consiguieron un salario estable y seguridad social; el servicio doméstico ahorraba para un seguro de previsión para la vejez y pagaba su entierro por adelantado, a plazos. Sólo aquel que podía mirar al futuro sin preocupaciones gozaba con buen ánimo del presente.
En esta conmovedora confianza en poder empalizar la vida hasta la última brecha, contra cualquier irrupción del destino, se escondía, a pesar de toda la solidez y la modestia de tal concepto de la vida, una gran y peligrosa arrogancia. El siglo XIX, con su idealismo liberal, estaba convencido de ir por el camino recto e infalible hacía «el mejor de los mundos». Se miraba con desprecio a las épocas anteriores, con sus guerras, hambrunas y revueltas, como a un tiempo en que la humanidad aún era menor de edad y no lo bastante ilustrada. Ahora, en cambio, superar definitivamente los últimos restos de maldad y violencia sólo era cuestión de unas décadas, y esa fe en el «progreso» ininterrumpido e imparable tenía para aquel siglo la fuerza de una verdadera religión; la gente había llegado a creer más en dicho «progreso» que en la Biblia, y su evangelio parecía irrefutablemente probado por los nuevos milagros que diariamente ofrecían la ciencia y la técnica. En efecto, hacia finales de aquel siglo pacífico, el progreso general se fue haciendo cada vez más visible, rápido y variado. De noche, en vez de luces mortecinas, alumbraban las calles lámparas eléctricas, las tiendas de las capitales llevaban su nuevo brillo seductor hasta los suburbios, uno podía hablar a distancia con quien quisiera gracias al teléfono, el hombre podía recorrer grandes trechos a nuevas velocidades en coches sin caballos y volaba por los aires, realizando así el sueño de Ícaro. El confort salió de las casas señoriales para entrar en las burguesas, ya no hacía falta ir a buscar agua a las fuentes o los pozos, ni encender fuego en los hogares a duras penas; la higiene se extendía, la suciedad desaparecía. Las personas se hicieron más bellas, más fuertes, más sanas, desde que el deporte aceró sus cuerpos; poco a poco, por las calles se fueron viendo menos lisiados, enfermos de bocio y mutilados, y todos esos milagros eran obra de la ciencia, el arcángel del progreso. También hubo avances en el ámbito social; año tras año, el individuo fue obteniendo nuevos derechos, la justicia procedía con más moderación y humanidad e incluso el problema de los problemas, la pobreza de las grandes masas, dejó de parecer insuperable. Se otorgó el derecho de voto a círculos cada vez más amplios y, con él, la posibilidad de defender legalmente sus intereses; sociólogos y catedráticos rivalizaban en el afán de hacer más sana e incluso más feliz la vida del proletariado ¿Es de extrañar, pues, que aquel siglo se deleitara con sus propias conquistas y considerara cada década terminada como un mero peldaño hacia otra mejor? Se creía tan poco en recaídas en la barbarie —por ejemplo, guerras entre los pueblos de Europa— como en brujas y fantasmas; nuestros padres estaban plenamente imbuidos de la confianza en la fuerza infaliblemente aglutinadora de la tolerancia y la conciliación. Creían honradamente que las fronteras de las divergencias entre naciones y confesiones se fusionarían poco a poco en un humanismo común y que así la humanidad lograría la paz y la seguridad, esos bienes supremos.
Para los hombres de hoy, que hace tiempo excluimos del vocabulario la palabra «seguridad» como un fantasma, nos resulta fácil reírnos de la ilusión optimista de aquella generación, cegada por el idealismo, para la cual el progreso técnico debía ir seguido necesariamente de un progreso moral igual de veloz. Nosotros, que en el nuevo siglo hemos aprendido a no sorprendernos ante cualquier nuevo brote de bestialidad colectiva, nosotros, que todos los días esperábamos una atrocidad peor que la del día anterior, somos bastante más escépticos respecto a la posibilidad de educar moralmente al hombre. Tuvimos que dar la razón a Freud cuando afirmaba ver en nuestra cultura y en nuestra civilización tan sólo una capa muy fina que en cualquier momento podía ser perforada por las fuerzas destructoras del infierno; hemos tenido que acostumbrarnos poco a poco a vivir sin el suelo bajo nuestros pies, sin derechos, sin libertad, sin seguridad. Para salvaguardar nuestra propia existencia, renegamos ya hace tiempo de la religión de nuestros padres, de su fe en un progreso rápido y duradero de la humanidad; a quienes aprendimos con horror nos parece banal aquel optimismo precipitado a la vista de una catástrofe que, de un solo golpe, nos ha hecho retroceder mil años de esfuerzos humanos. Sin embargo, a pesar de que nuestros padres habían servido a una ilusión, se trataba de una ilusión magnífica y noble, mucho más humana y fecunda que las consignas de hoy. Y algo dentro de mí no puede desprenderse completamente de ella, por alguna razón misteriosa, a pesar de todas las experiencias y de todos los desengaños. Lo que un hombre, durante su infancia, ha tomado de la atmósfera de la época y ha incorporado a su sangre, perdura en él y ya no se puede eliminar. Y, a pesar de todo lo que resuena en mis oídos todos los días, a pesar de todas las humillaciones y pruebas que yo y mis innumerables compañeros de destino hemos padecido, no puedo renegar del todo de la fe de mi juventud y dejar de creer que, a pesar de todo, volveremos a levantarnos un día. Desde el abismo de horror en que hoy, medio ciegos, avanzamos a tientas con el alma turbada y rota, sigo mirando aún hacia arriba en busca de las viejas constelaciones que brillaban sobre mi infancia y me consuelo, con la confianza heredada, pensando que un día esta recaída aparecerá como un mero intervalo en el ritmo eterno del progreso incesante.
Tamaño de fuente:
Intervalo:
Marcador:
Libros similares «El mundo de ayer»
Mira libros similares a El mundo de ayer. Hemos seleccionado literatura similar en nombre y significado con la esperanza de proporcionar lectores con más opciones para encontrar obras nuevas, interesantes y aún no leídas.
Discusión, reseñas del libro El mundo de ayer y solo las opiniones de los lectores. Deja tus comentarios, escribe lo que piensas sobre la obra, su significado o los personajes principales. Especifica exactamente lo que te gustó y lo que no te gustó, y por qué crees que sí.