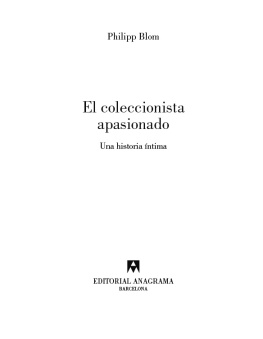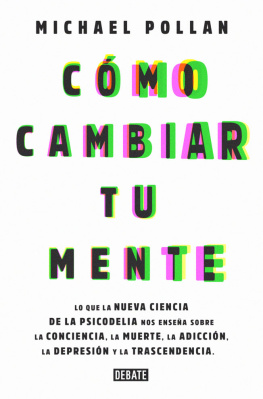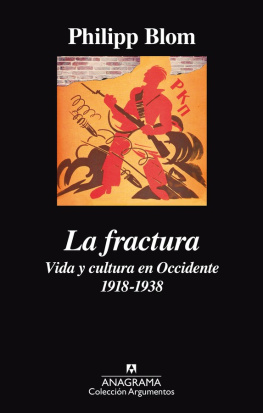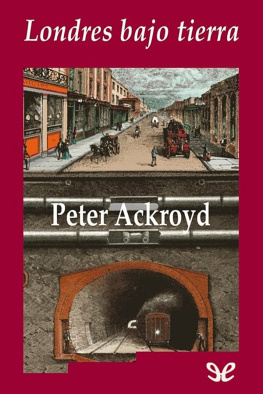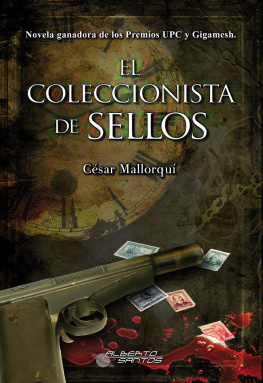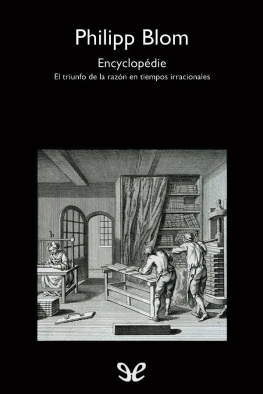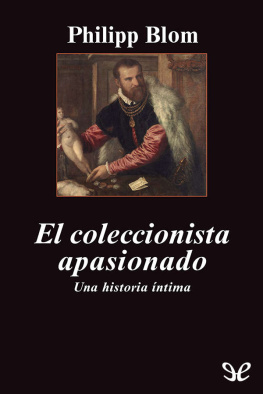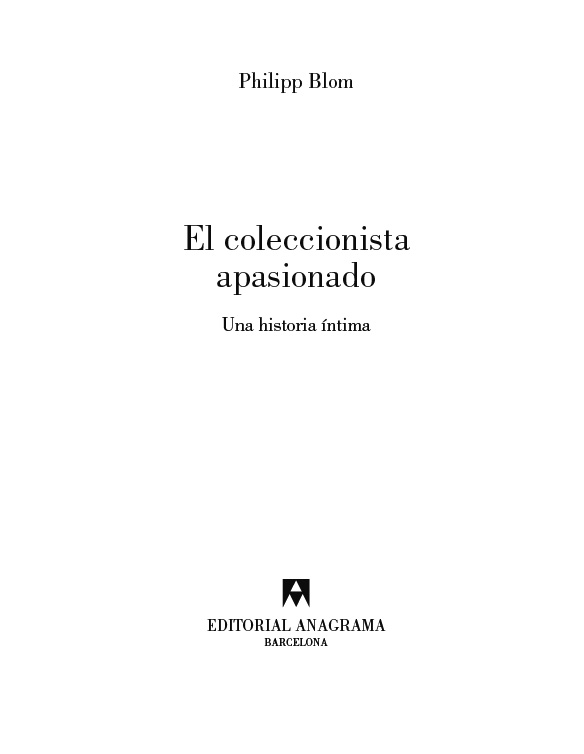AGRADECIMIENTOS
Siempre me fascinó el tema del coleccionismo, la sencilla pregunta por la razón que lleva a la gente a acumular objetos, cosas a menudo inútiles, pero hasta 1998 no tuve la oportunidad de poner por escrito algunas de mis ideas en un artículo para Elisabeth Bauschmid, del Süddeutsche Zeitung. Hasta que le hablé del asunto a Victoria Hobbs, mi agente, que demostró tener auténtico olfato y perspicacia cuando se abalanzó sobre mi idea y luego me ayudó a desarrollarla, yo no creía que fuesen muchos los interesados en un tratamiento exhaustivo de esa extraña y hermosa obsesión llamada coleccionismo. Además, tuve la gran suerte de encontrar, en el editor Stuart Proffitt, un espíritu afín y con vista de lince. Sara Fisher también se merece mi sincero agradecimiento.
Mientras trabajaba en la idea inicial, Geert Mak me dio muchos ánimos, y su infalible capacidad para distinguir detalles me ayudó a encontrar mi camino. Durante la fase de investigación fueron muchas las personas que me permitieron destilar mis pensamientos gracias a su paciente escucha, y también las que contribuyeron con sugerencias que con frecuencia abrieron una línea de investigación enteramente nueva. La profesora y doctora Maria Teschler-Nicola (Hofrat), el doctor Rudolf Diestelberger (Hofrat), el doctor Georg Kugler (Hofrat), la doctora Monika Firla y el doctor Rudolf Maurer me prestaron una ayuda de inestimable valor en los capítulos relativos a Viena, las colecciones habsbúrgicas y la historia de Ángelo Solimán. El doctor Arthur MacGregor, experto sin par en este campo, me aclaró muchas cosas acerca de las colecciones del Renacimiento y el Barroco. El profesor Robert Evans tuvo la amabilidad de permitirme aprovechar sus conocimientos sobre todo lo relacionado con el enigmático Rodolfo II; por su parte, Thomas Klinger, Alex Shear, Wolf Stein, el sacerdote jesuita Thomas McCoog, David Cahn, Antje Gaiser, Hugh Scully y Anne Heseltine me ayudaron a comprender mejor la mentalidad de los coleccionistas. El profesor Jon Stallworthy demostró ser un amigo amable y generoso, y también un excelente consejero, a la hora de leer el manuscrito y sugerir maneras de mejorarlo. Como siempre, el aliento de mis padres, de mi hermana Christina, y de Veronica, mi mujer, fue para mí un apoyo constante y maravilloso.
Vaya mi último agradecimiento para un desconocido, el sabio borracho del Café Bräunerhof, que me hizo volver a considerar la cuestión y tuvo la gentileza de ofrecerme un epílogo. Alzo mi copa por él y por todos los que contribuyeron a hacer realidad este libro.
P. B.
París, 2001
Toda pasión bordea el caos; la del coleccionista, el caos de los recuerdos.
W ALTER B ENJAMIN , «Desembalo
mi biblioteca»
TRES VIEJOS
Cuando, siendo aún niño, tenía problemas para conciliar el sueño por miedo a las brujas o los demonios que pudieran hallarse escondidos debajo de la cama, me reconfortaba imaginando a mi bisabuelo sentado en su sillón, con un libro, tal como yo lo había visto, y también como siempre me lo había descrito mi madre, que había crecido en la casa de mi bisabuelo en Leiden, Países Bajos. En mi imaginación sigue sentado allí, vestido impecablemente con un terno, según la moda de la década de 1940, un mechón de pelo blanco en la frente y poco más de un centímetro de cabello a los lados de la cabeza, un bigote semejante a un cepillito (moda a la que no renunció a pesar de un austriaco non grato que también la había adoptado). Más que con elegancia, vestía con corrección. Todos sus trajes eran viejos, pero aún podían llevarse y, como sus camisas, tenían los puños y el cuello gastados, testimonios de la parsimoniosa vida de su dueño y de sus ideales calvinistas. Lo rodeaban los lomos de miles de libros de las estanterías que iban del suelo hasta el techo.
Es imposible saber hasta qué punto esa imagen es un recuerdo auténtico (mi bisabuelo murió a los noventa y cuatro años, cuando yo sólo tenía cuatro) y cuánto de ella se ha rehecho en mi cabeza a partir de las historias que me contaron y de las fotografías, pero mi admiración por su curiosidad y su erudición fue tan grande que nunca se desvaneció por completo. Era la suya una imagen de la que emanaban una bondad y una autoridad inmensas, y estoy seguro de que no hubo demonio capaz de atreverse a desafiarlo. Había sido, según me contaron una y otra vez, un gran bibliófilo y coleccionista de obras de arte, un hombre de una enorme erudición, hecho a sí mismo, y me sentía realmente orgulloso de él.
Willem Eldert Blom, que había empezado de aprendiz de carpintero, murió rico, pero no en lo que a dinero se refiere, sino por haber vivido una vida rebosante de aventuras inverosímiles y de conocimientos, circunstancias éstas que lo llevaron a dominar diecisiete idiomas, a doctorarse en ruso cuando tenía ochenta y cinco años (después comenzó a estudiar chino) y a acumular una biblioteca de cerca de treinta mil volúmenes. Algunas reliquias de ese tesoro se encuentran hoy en nuestra casa: Biblias antiguas y pesadas con tapas de cuero rígido y grandes como lápidas; obras clásicas en griego y en latín; libros de medicina del siglo XVIII; una flauta travesera de madera que él mismo había tocado y cuyos rudimentos también me enseñó. Además, pinturas y grabados, incluida una lámina de Rembrandt que ahora cuelga cerca de mi escritorio. Ésa fue la primera colección, o recuerdo de una colección, que conservo en la memoria.
Ahora me parece que su vida guarda una gran similitud con la de otros coleccionistas, hombres y mujeres cuyo interés por la vida les permitió vencer las limitaciones de su época y de su educación. Tras estudiar latín, griego y lenguas antiguas –por la noche, una vez terminada la jornada en la carpintería–, mi bisabuelo se hizo traductor y luego se fue a Nueva York –a trabajar nada menos que de catador de té–. Volvió a los Países Bajos y fue, sucesivamente, corredor de Bolsa, gerente, fabricante de galletas, otra vez corredor de Bolsa y, más tarde, cuidador de cisnes, pero esta última e inocente ocupación fue, en realidad, una astuta tapadera. Una vez jubilado salía de su casa todas las mañanas con una bolsa de migas de pan en la mano. «Madre, voy a dar de comer a los cisnes», le decía a Godefrieda, su mujer, y después tomaba un autobús hasta la estación central de Leiden y desde allí un tren a Ámsterdam, donde tenía una tienda de antigüedades llamada De Geelfinck. Godefrieda nunca habría aprobado que un hombre de su posición se dedicara al comercio, y a él nunca le habían gustado las discusiones domésticas. El engaño no se descubrió hasta varios años más tarde, cuando entraron ladrones en la tienda y ella leyó la noticia en el periódico.
De Geelfinck (El Pinzón Amarillo) fue, según se dice, más un capricho personal que una auténtica tienda de antigüedades, un lugar en el que Willem acumulaba curiosidades, obras de arte, libros, objetos todos que también estaban en venta y le financiaban la pasión de adquirir piezas cada vez más raras; las que no quería vender se las llevaba a casa. En una fotografía tomada hacia 1965 se lo ve en la puerta de la tienda, ligeramente por debajo del nivel del suelo, rodeado de objetos de gran valor y de otros que no valían absolutamente nada, testigos ambos de su pasión de coleccionista y de su inescrutable sentido del humor: llaves enormes (nadie sabe qué abrían); el molar de un elefante (con una ficha que dice: Sustituye a toda una dentadura postiza); mensajes en verso escritos sobre cartón y en un inglés conmovedor y no totalmente coloquial: Step in old man / (Don’t call me «old man») / Into this jolly old antiques shop / Old girl / (Don’t call me «old») and when / You’ve looked around from floor to top / You’ll find it such a jolly old shop / Where old jolly things in legion abound / Old Man, Old Girl, look freely around. / (Don’t call me old, or I’ll call the hound.)