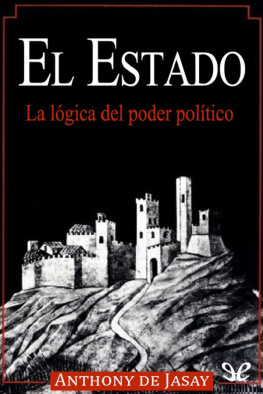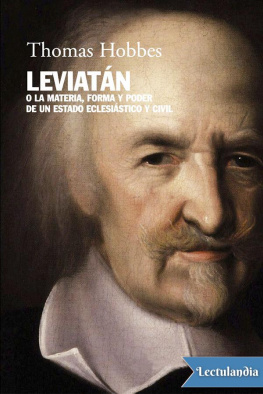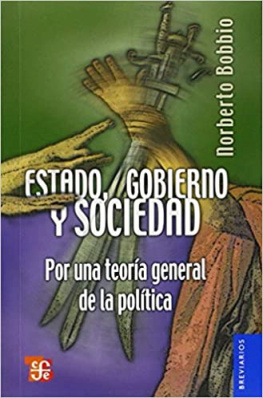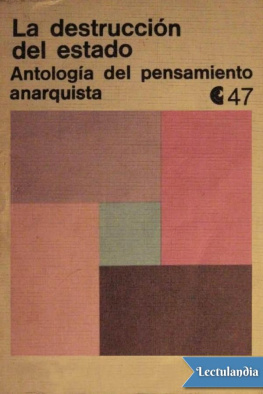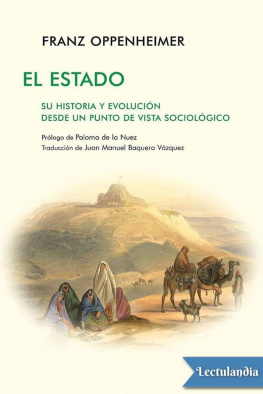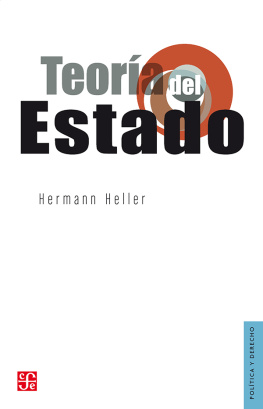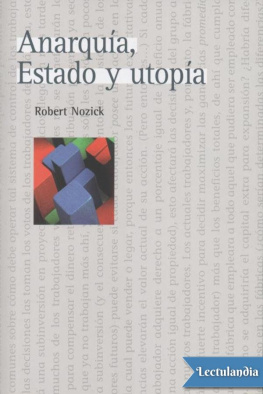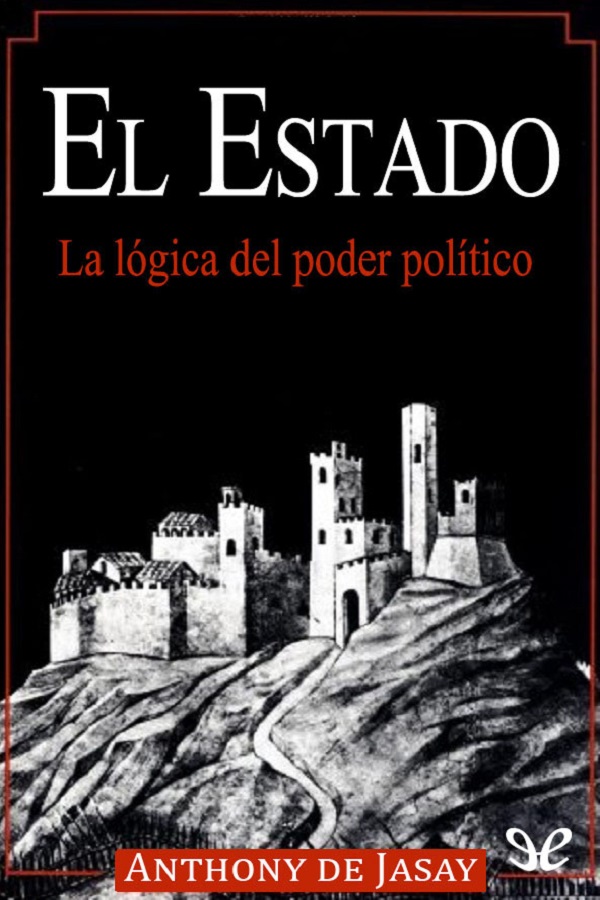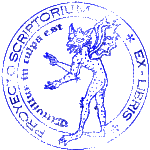Con esta extraña pregunta —¿Qué haría si usted fuera el Estado?— se inicia esta obra de Anthony de Jasay que, afrontando los riesgos de confundir instituciones con personas y las dificultades de pasar del príncipe a su gobierno, escoge tratar al Estado como si fuera una entidad real, como si tuviera una voluntad y fuera capaz de adoptar decisiones razonadas acerca de los medios más adecuados a sus fines.
Anthony de Jasay desafía las interpretaciones tanto socialistas como no socialistas, que ven al Estado como un instrumento proyectado para servir a quien lo utiliza. Pensando en un Estado que no es un instrumento sino que tiene fines propios, de Jasay traza un esquema lógico que se inicia en un contexto sin Estado y culmina en un escenario donde El Estado posee todo el capital y necesita poseer también a los trabajadores.

Anthony de Jasay
El Estado
La lógica del poder político
ePub r1.0
Leviatán03.01.14
Título original: The State
Anthony de Jasay, 1985
Traducción: Rafael Caparrós
Diseño de portada: Leviatán
Editor digital: Leviatán
ePub base r1.0
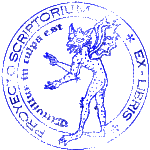
Capítulo 5
C APITALISMO DE E STADO
¿Qué hacer?
El capitalismo estatal es la fusión del poder político y el económico. Termina con la anomalía de que la fuerza armada se concentre en el Estado, mientras que la propiedad del capital se dispersa por toda la sociedad civil.
Finalmente se impedirá a la gente que reclame por medio de la política lo que se le niega por la economía.
Cuando instruyó a la élite que no tenía el poder en ¿Qué hacer?, Lenin quería que su partido fuera conquistado por el profesionalismo, el secreto, la especialización y la exclusividad. Severo y gélido, su programa no era del tipo que el aspirante al poder puede exponer abiertamente ante un público al que necesita seducir. Exponerlo habría malogrado sus posibilidades, si en algún momento hubieran dependido del amplio apoyo público o de cualquier otra manera de capturar el poder supremo que no fuera la de la quiebra del titular anterior, es decir por el colapso, en el caos de una guerra perdida y la revolución de febrero de 1917, de las defensas del régimen que pretendía sustituir. Él estaba a favor de hacerse con la sociedad de improviso, asegurándose los instrumentos esenciales de represión y utilizándolos sin muchas contemplaciones respecto al consentimiento popular. Como lo formuló casi en vísperas de la asunción del poder bolchevique en octubre de 1917, «el pueblo tal como es hoy» más que como se supone que llega a ser en las «utopías anarquistas» «no puede arreglárselas sin subordinación», que «debe ser a la vanguardia armada de todo el pueblo trabajador y explotado, es decir, al proletariado». En efecto, en sus primeros seis meses, el gobierno de Lenin liquidó en su mayor parte a los mencheviques o los evidentes disparates acerca de la autoridad descentralizada de las fábricas soviéticas, compartida por partes iguales, la autogestión de los trabajadores y la proliferación de pretextos para interminables discusiones y la «asambleítis» a todos los niveles en nombre de la democracia directa).
Todo esto fueron cosas bastante dramáticas, intragables y descaradas, adecuadas para los oídos de los vencedores y no encaminadas a reconciliarse con las víctimas. La agenda para un ocupante del Estado que depende del consentimiento de algo más que de una diminuta «vanguardia», se me antoja algo diametralmente diferente. Exceptuando el caso de ocupación de un Estado arrasado por la derrota en una guerra trascendental, es tan probable como lo contrario que una minoría cínica malogre sus propias posibilidades por su misma inteligencia, tan desagradable para el resto de la sociedad. En lugar de profesionalismo, el ocupante estatal al comienzo del camino hacia el poder discrecional necesita amateurismo; en vez del secreto y la exclusividad, apertura y amplia coopción.
Un ocupante del poder que dependa del consentimiento no debe hablar ni actuar de manera demasiado maliciosa o profesional acerca del poder, de cómo conseguirlo y cómo utilizarlo. No debe aparecer ni por un momento, ni siquiera verse a sí mismo, como parte de una conspiración (aunque benigna) acerca de cómo embaucar a la sociedad mientras que se aparenta seguir sujeto a su mandato. Debe creer cándidamente que está obedeciendo al mandato popular a su propia manera (la única forma en la que puede ser «realmente», «completamente» obedecido).
Si el efecto de sus políticas es aprisionar a sus ciudadanos y privarles de los medios de vida independiente que necesitan para negar su consentimiento, esto debe tener lugar como un subproducto que surge lentamente como consecuencia de las actuaciones constructivas del Estado, cada una de las cuales los ciudadanos consideran natural que se acepte. El atrapamiento, la subyugación no debieran ser propósitos del Estado conscientemente establecidos en mayor medida de lo que el beneficio monopolista constituya el objetivo del empresario innovador.
La ocupación del Estado es precaria en la medida en que su poder sigue siendo unidimensional, poder meramente político. Este es en gran parte el caso en los escenarios históricos en los que el poder económico se encuentra disperso por toda la sociedad civil, conforme a la naturaleza intrínsecamente dispersa de la institución de la propiedad privada. Tales escenarios pueden parecemos naturales, pero no son de ningún modo la norma histórica. Desde un punto de vista analítico, asimismo, constituyen una rara curiosidad, una anomalía.
Ante el monopolio por el Estado de la fuerza armada organizada, es una excentricidad ilógica que el poder económico se encuentra alojado, como lo estaba, en otros lugares. ¿No es un descuido, una extraña falta de apetito por parte de alguien que la dualidad de estas dos fuentes de poder persistiera durante cierto tiempo? El énfasis de los historiadores modernos de diversas creencias sobre las posibles relaciones causales que se extienden en ambas direcciones entre la propiedad del capital y el poder del Estado simplemente intensifica el misterio de por qué el dinero no ha comprado todavía las armas o las armas no han confiscado todavía el dinero.
Un tipo de teoría política, no sin idas y venidas, excluye esta anomalía negando terminantemente la separatividad y autonomía del poder político (dejando aparte la «autonomía relativa», que es un concepto demasiado convenientemente elástico como para merecer atención seria). Tanto el poder político como el económico cohabitan en la categoría metafísica de «capital» y están conjuntamente al servicio de la necesidad «objetiva» de su «reproducción ampliada». No obstante, si nos negamos a nosotros mismos la facilidad de tal acomodaticia solución, nos quedamos con lo que parece un sistema extraordinariamente inestable.
Una inclinación del sistema hacia la anarquía o al menos un cierto ascendiente de la sociedad civil vis-à-vis el Estado correspondería a la dispersión del hasta ahora centralizado poder político. Una vez en marcha, tal dispersión podría fácilmente cobrar velocidad. En un proceso hecho y derecho de dispersión del poder político, los ejércitos privados, al mantener a distancia del territorio al recaudador de impuestos, arruinarían al Estado contribuyendo a la atrofia del ejército estatal y presumiblemente a la mayor extensión de ejércitos privados. Actualmente no existe la menor traza de tendencia alguna al cambio social que adopte tal orientación. La eventualidad de una dispersión del poder político a tono con el poder económico disperso parece una «caja vacía» puramente simbólica.