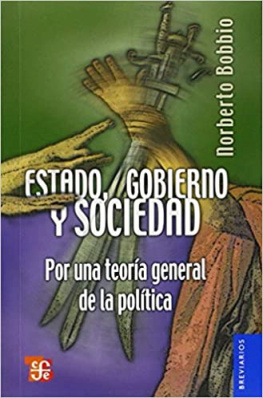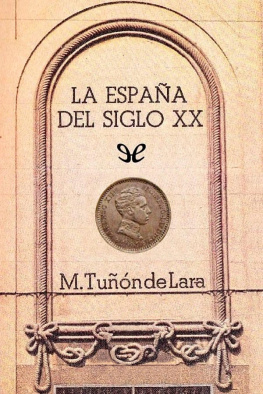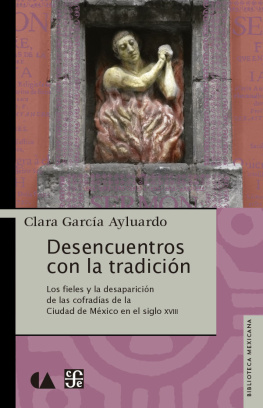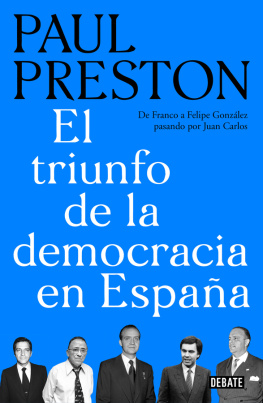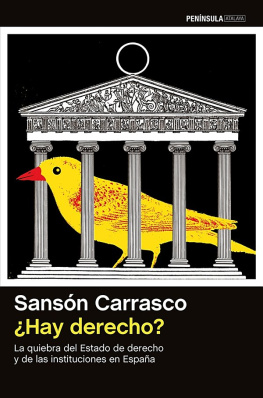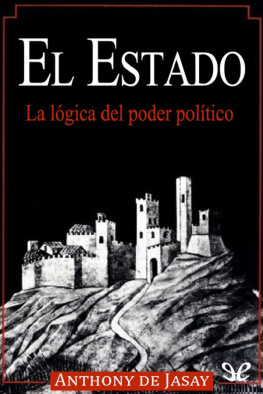PRÓLOGO
La Fundación Alfonso Martín Escudero viene desarrollando una actividad de apoyo a la elaboración y publicación de libros sobre aspectos históricos, culturales y económicos relacionados con las instituciones del Reino de España. De ello son ejemplo, entre otras obras, las de Gabriel Tortella, Alejandro Nieto, Francisco Sosa Wagner, Enrique Orduña, Roberto Blanco Valdés, así como otros de ensayo político como el de Ignacio Astarloa o Juan Linz. A esta colección se une este trabajo del profesor Juan Pro sobre la construcción del Estado español, que le invité a escribir, sorprendido y admirado por su excelente biografía de Bravo Murillo, uno de los políticos que más decisivamente coadyuvaron a la construcción del Estado liberal a imagen y semejanza del centralizado Estado francés.
Como administrativista, más atento a la creación, evolución y fracaso de las instituciones y técnicas de organización de los organismos públicos que a las luchas políticas que, básicamente, ocupan a los historiadores académicos, no gastaré el tiempo en elogios sobre el autor de este libro, que no los necesita, dada su ya muy sólida posición en la historiografía española, ni en subrayar los muchos aciertos de esta nueva aportación. Más bien aprovecharé para hacer algunas consideraciones —pensando más en los juristas que en los historiadores académicos, a los que estos temas aburren más que interesan— sobre algunos aspectos sobresalientes del proceso de construcción del Estado español y las consecuencias que ahora estamos viviendo y sufriendo como consecuencia del cambio de modelo a un Estado caóticamente descentralizado, como diremos, instaurado por la Constitución de 1978.
Los rasgos esenciales de nuestro modelo de Estado a finales del siglo XIX , como pone de manifiesto esta obra, eran ya los siguientes: un poder ejecutivo centralizado con claro dominio del Estado sobre municipios y provincias; predominio del poder ejecutivo sobre el poder judicial, desprovisto de competencias para juzgar a la Administración pública y a los servidores públicos; la gestión de los servicios públicos por burocracias seleccionadas en función del mérito y capacidad, servicios antes en manos de empleados «de quita y pon» por la clase política; y, en fin, la nacionalización de la Iglesia y su conversión en un servicio público estatal tras el Concordato de 1851, que, a diferencia de Francia, nos convirtió en un Estado confesional.
Como si fuera un edificio, los estados modernos se cimientan en un documento constitucional que describe las líneas maestras de su construcción. A este propósito el autor disiente de los que atribuyen este merito únicamente a la tan ensalzada Constitución de 1812, al señalar muy acertadamente que
la España actual, que conmemoró con alegría las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 con motivo de su bicentenario, se ve como heredera de aquellos acontecimientos, cuyo patriotismo está fuera de duda, ignorando que el Estado posterior, el que realmente se construyó en España, respondía a un modelo claramente distinto del que se esbozó en Cádiz. Respondía a un modelo posrevolucionario cuyo precedente inmediato era el proyecto afrancesado de 1808. La distorsión es consecuencia del nacionalismo historiográfico, comprensible, pero infundado. Hay que decir con toda claridad que el Estado español contemporáneo es tan heredero del modelo afrancesado de 1808 como lo pueda ser del modelo gaditano de 1812, si no más.
Y es que
el prejuicio nacionalista no puede ocultar los muchos aspectos apreciables que tenía aquel texto. No solo implantaba una primera monarquía constitucional ligada al cambio de dinastía, sino que con ello abría la posibilidad de un Estado de derecho, se asentaban una serie de libertades esenciales (especialmente la libertad de prensa), se creaban unas Cortes electivas, se afirmaba la igualdad ante la ley, se uniformizaba el territorio nacional y se ponían las bases para unificar el mercado nacional, la moneda, los impuestos, los códigos legales. Por encima de todo, la Constitución de Bayona reflejaba un sentido de Estado muy claro, llamado a hacerse realidad con el desarrollo de una Administración centralizada y capaz de actuar eficazmente en todo el territorio; algo que acabaría marcando el camino por el que se construiría efectivamente el Estado español años después, pero que en aquel momento no se pudo llevar a cabo por la situación de guerra y por el hecho de que la misma fuera finalmente desfavorable para la dinastía Bonaparte.
Una diferencia notable entre una y otra constitución es, sin embargo, la forma de entender la división de poderes, que no es unívoca como algunos simples suponen, sino diversa, con diferencias sustanciales, como históricamente está acreditado. Así, en la Constitución de Bayona están explícitas tanto la configuración del poder judicial como poder para juzgar a los particulares como su impotencia para enjuiciar los pleitos en que era parte la Administración o encausar a los servidores públicos. Pieza clave a estos efectos era el modelo previsto en aquella de Consejo de Estado, con competencias para dirimir los conflictos entre la Administración y los particulares y para otorgar autorización previa para iniciar procesos contra aquellos. Un entendimiento de la separación de poderes con dominio del poder ejecutivo que impuso sin contemplaciones la Ley de la Asamblea Constituyente francesa de 16-24 de agosto de 1790, la cual entendió las relaciones entre el poder judicial y el poder ejecutivo como prohibición absoluta a los jueces de interferir y conocer de los actos y las actuaciones administrativas: les fonctions judicaires sont et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne póurront, á peine de fourfaiture, troubler de quelque maniere que se soit operations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raisson de leur fonctions. El Código Penal de 1791 da al principio nada menos que la garantía penal, al tipificar como delito la inmisión de los jueces en la acción administrativa. El sistema pasó a la Constitución de 1791 (Tít. III, Cap. Y, Art. 3.º) y de aquí a las constituciones posteriores, recibiendo su cuño definitivo en la napoleónica del año VIII. La radical descalificación de los jueces que este sólido principio constitucional refleja trae causa, como es conocido, del abusivo comportamiento de los famosos Parlamentos Judiciales del Ancien Régime.
Frente a la liberación, al modo francés, del poder ejecutivo con respecto al poder judicial, manifiesta en la Constitución de Bayona (Artículo 58.–«Conocerá de las competencias de jurisdicción entre los cuerpos administrativos y judiciales, de la parte contenciosa, de la administración y de la citación a juicio de los agentes o empleados de la administración pública»), la Constitución de Cádiz deja sin resolver esta fundamental cuestión de las relaciones entre el poder judicial y el ejecutivo y la forma de solucionar los conflictos. El Consejo de Estado gaditano nada tiene que ver con el modelo de Consejo de Estado francés presente en Bayona, de modo que habrá que esperar a la Constitución de los moderados de 1845 y a la posterior Ley de creación del Consejo Real, después Consejo de Estado, para la recuperación de un modelo a la francesa —como el ya presente en Bayona— que libere a la Administración y sus servidores de los jueces y tribunales. Como dice el autor: «Este tipo de Justicia, privada de independencia y sometida a la Administración, procedía también de Francia y era uno de los componentes básicos de su específico modelo de Estado. Era la herencia de la obra revolucionaria de 1790, pasada por el tamiz de las reformas napoleónicas cuando empezó a instalarse en España en los años treinta y cuarenta del siglo XIX .» Y, en consecuencia, añadimos, habrá que esperar a la Ley franquista de la Jurisdicción Contencioso-administrativa de 1956 y a la Constitución de 1978 para que el poder judicial recupere su plena jurisdicción para enjuiciar sin condicionantes la actividad de la Administración y encausar a los servidores públicos. Para valorar el cambio producido baste contemplar el espectáculo de la actual lucha contra la corrupción pública, en la que lo realmente sorprendente y novedoso no es tanto la grave corrupción que padecemos como la forma en que sus presuntos responsables son investigados (y, en algunos casos condenados) por jueces y fiscales, asistidos por una vanguardia de excelentes funcionarios de la Policía Nacional y la Guardia Civil, dependientes orgánicamente del propio poder ejecutivo investigado.