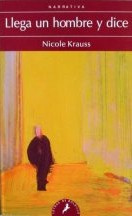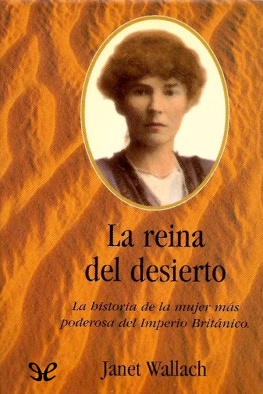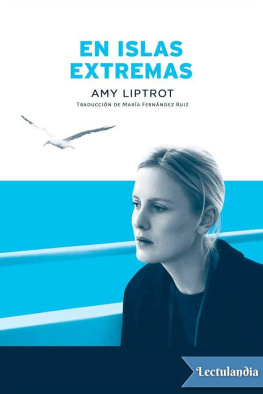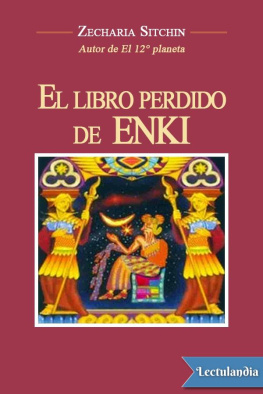Annotation
Después de vagar perdido más de una semana en el desierto de Nevada, Samson Greene, profesor de Literatura en la Universidad de Columbia, es encontrado en un aparente estado de amnesia. Ha perdido todos sus recuerdos desde la edad de doce años, y ahora, convertido en un adulto inteligente y sensible con los recuerdos de un niño, procura reanudar su antigua vida en Nueva York con el apoyo de Anna, su mujer. Sin embargo, en una ciudad donde todo le resulta nuevo y extraño, Samson se siente incapaz de conciliar el plácido mundo de su infancia con la desconcertante realidad que lo reclama, hasta el punto de que empieza a dudar si en verdad quiere recobrar el saber y el afecto perdidos. Cuando un carismático científico le propone someterse a un experimento de alto riesgo, Samson acepta y regresa al desierto, iniciando un intenso y revelador periplo que lo llevará a conocer los límites de la soledad y el conocimiento íntimo.
Nicole Krauss
Llega un hombre y dice
Título original: Man Walks into a Room
Traducción del inglés: Ana Mª de la Fuente
Ilustración de la cubierta: Corbis/Cordón Press
Copyright © Nicole Krauss, 2002
Copyright de la edición en castellano © Ediciones Salamandra, 2008
Publicaciones y Ediciones Salamandra, S.A.
Almogávers, 56, 7º 2ª
08018 Barcelona
Tel. 93 215 11 99
www.salamandra.info
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del “Copyright”, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos.
ISBN: 978-84-9838-367-6
Depósito legal: B-19.685-2011
1ªedición, junio de 2011
para Ben
«No distinguirás la huella de otros pasos;
no verás rostro de hombre;
no oirás nombre alguno...»
EMERSON, Confía en ti mismo
Prólogo
Junio de 1957
«MUJERES, MUJERES, MUJERES» reza el cartel que hay en lo alto de una cerca de tela metálica, y nosotros gritamos y silbamos en el autobús que pasa por delante a toda velocidad, levantando una nube de polvo en el llano. Un moscardón rebota contra el cristal de la ventanilla, zumbando furioso, y uno de los chicos trata de asarlo con el cigarrillo. Hasta donde alcanza la vista, todo es artemisa reseca, y dice Kohler que ahí fuera los coyotes te dejarían los huesos pelados antes de que llevaras muerto un día. En Pendleton, Kohler se ha hecho tatuar en el brazo una chica que se contonea cuando él tensa el bíceps, y hoy ya es la sexta o séptima vez que se sube la manga.
Al pasar por delante de una señal que indica 150 km para Las Vegas, volvemos a gritar asomando el cuerpo y golpeando los costados del autocar, hasta que la cinta de asfalto se desvía apuntando al infinito. Uno dice que la primera bomba que hicieron estallar en Bikini tenía pegada la foto de Rita Hayworth, y los chicos se echan a reír. Kohler ya ha estado en Las Vegas y dice que la noche de permiso iremos al Desert Inn, a jugar en las tragaperras y a ver a Shirley Jones.
A las 15.13 llegamos a Desert Rock, nos apeamos y hacemos estiramientos y carreras para desentumecernos. Debemos de estar por lo menos a cuarenta y cinco grados, es un calor que te cuece los sesos. A lo lejos, una nube descarga un chubasco que se evapora a gran altura, sin que al desierto llegue ni una gota.
Nos dan uniformes de faena limpios. Como por el momento no hay tareas que hacer, buscamos una sombra y vemos alejarse a un grupo que sale a explorar en busca de cráteres, empujándose y riendo, hasta que se pierden de vista.
Por la noche el cielo es pura astronomía.
Pasamos varios días sin hacer nada más que esperar, y matamos el tiempo durmiendo o cazando lagartos en las grietas del suelo del desierto. Vivimos en el fondo de lo que había sido un lago, escribe uno a casa, como demuestran los fósiles que se ven por todas partes. Visitamos una ciudad fantasma que está cerca de Death Valley, y nos escondemos en las esquinas, apuntándonos y disparando con el dedo. A veces, nos ponen por megafonía una grabación gangosa de Johnny Mathis o de Elvis. Hay que beber, para evitar que la sangre se espese; de día, agua, y de noche, cerveza. Vemos bailar a la chica en el bíceps de Kohler. El viento no para de soplar, pero viene de donde no interesa; es un viento extraño que incordia y levanta remolinos de polvo. Masticamos arena con la comida. Cuando, por fin, la dirección del viento cambia, se anuncia que la prueba será a las 6.30. Nos levantamos a las cuatro.
Las pruebas se bautizan con nombres de hombres de ciencia o de montañas, menos ésta, a la que han puesto Priscilla. La cosa está colgada de un globo de helio a veinte metros de altura. Se ha avisado a la población civil de que mirar la llamarada en un radio de cien kilómetros puede dañar la retina, pero aun así los mineros suben a Angel’s Peale, como si esto fuera el Cuatro de Julio.
Hacemos los cuarenta y cinco kilómetros hasta Frenchman Fiat en camiones militares. Nos han dado placas detectoras de radiación, que por el momento tienen un tranquilizador color azul. Los camiones se paran a unos dos kilómetros de la zona cero, y saltamos a tierra, medio dormidos. Nos metemos en los pozos, con los ojos al nivel del suelo. Somos mil hombres, una insignificancia en esta llanura infinita; vistos desde arriba, ni hormigas, una pequeña anomalía que no llega a especie, un hecho sin importancia que no se considera historia. Permanecemos casi en silencio, escuchando a los coyotes y el susurro del desierto, hasta que los megáfonos se ponen a vociferar órdenes en la oscuridad que ya empieza a aclarar. Después, a algunos nos enviarán a Vietnam y, cuando estemos sudando en las tiendas infestadas de arañas, con el cuerpo cubierto de hongos, nos acordaremos de esto, de su ingenuidad.
Mientras esperamos, pasa una caravana de camiones en medio de un griterío de animales asustados. Un kilómetro más allá vemos que sacan de los vehículos a novecientos cerdos y los meten en hoyos y corrales. Algunos cerdos llevan flamantes chaquetas de campaña forradas de un material cuya resistencia se quiere probar. Hay también unos cuantos conejos, para que los científicos continúen con el estudio de la ceguera por exposición de la retina al fogonazo.
Faltan quince minutos para la cuenta atrás. Quince minutos para pensar en Las Vegas, en el día en que Ike nos estrechó la mano, en los baterías de las grandes bandas, como la de Krupa, que acaricia los tambores haciéndolos hablar, sin aporrearlos, en la música de piano de los clubes de California. Quince minutos para otro Chesterfield, para hacer agujeros en la pared de la trinchera con el dedo, distraídamente. Mil pensamientos, una pequeña sección de un momento de América. El casco ladeado, el barboquejo colgando. El pantalón del uniforme de trabajo nuevo todavía con el apresto. Ya sale el sol, glorioso, como si aún tuviera que inventar el desierto. Faltan dos minutos para que los periodistas, con su americana y su corbata, y el pase en la cinta del sombrero, ocupen sus asientos en el Puesto de Control. Escribirán la crónica de esto para nadie.
Mil hombres que se tapan los ojos con el brazo, como las jovencitas en el cine, mientras escuchan la voz solitaria del megáfono que comienza la cuenta atrás a partir de diez. Estamos en junio de 1957, antes de que la cuenta atrás se asocie al lanzamiento de los cohetes que enviarán a los astronautas más allá de la atmósfera de la Tierra.
Y entonces un ruido como nunca habíamos oído. El volumen al máximo. Hasta con los ojos cerrados vemos el fogonazo, de un blanco candente, de una bomba cuatro veces más poderosa que la de Nagasaki, tan brillante que no proyecta sombras. Contamos hasta diez y miramos, y lo que vemos es la sangre que nos corre por las venas y el esqueleto de los hombres que tenemos delante. La radiografía de mil soldados, una diapositiva de huesos proyectada en el desierto. Las yucas se recortan en relieve, las montañas son de aluminio.