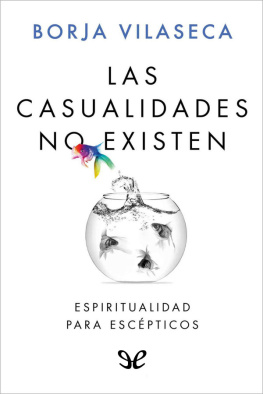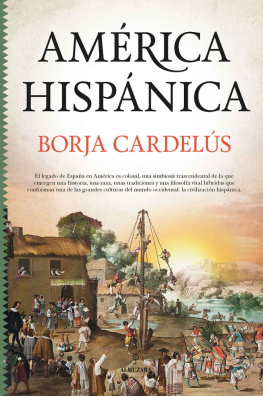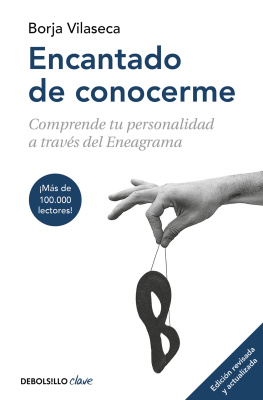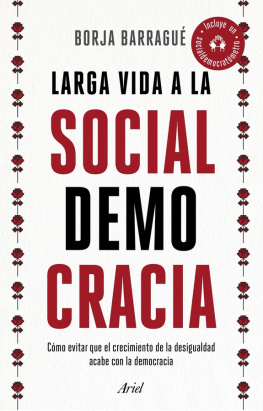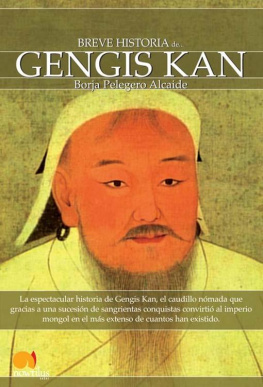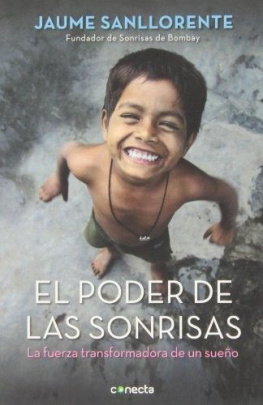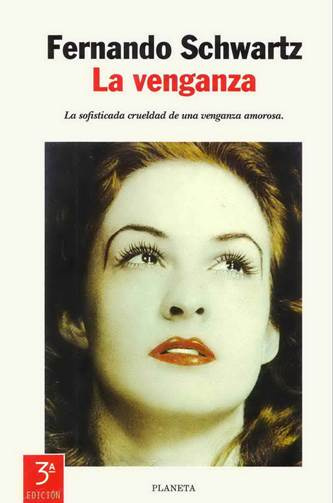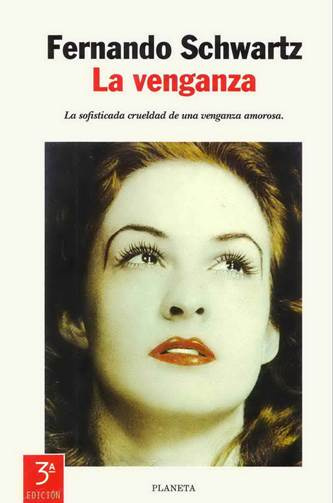
Fernando Schwartz
La Venganza
© Fernando Schwartz, 1998
A Basilio Baltasar,
por ser mi amigo
En un mundo dominado por los hombres,
la perversidad es el recurso de la mujer.
Claude Chabrol
– Pero cuando Dios le arrancó la costilla porque no era bueno que el hombre estuviera solo y debía tener compañía; no la miró y exclamó te doy mujer, no, dijo varón, te doy varona, porque ése era el verdadero amor, la verdadera compañía que quería darle. No penséis que la compañía que os vais a dar el uno al otro puede ser diferente. Oh no, vosotros lo habéis querido así y así se os ha dado. Y si esperáis la felicidad el uno del otro, también os equivocáis:… -se le notaron bien los interminables puntos suspensivos y me pareció que Marga y Javier se enderezaban en el taburete aterciopelado que les servía de incómodo asiento frente al altar mayor-, la felicidad consiste en dar, no en esperar recibir.
¿A qué venía esta alusión final a la generosidad? Sonaba tan retorcida y tan falsa que me pregunté si don Pedro la añadía sólo por cubrir las apariencias y disimular una maldición bíblica que, por rabia o por despecho, quién sabe, hacía caer sobre las cabezas de todos nosotros. Sólo así se completaría la rueda, se cerraría el ciclo de la desventura: don Pedro, Marga, Javier y yo.
Y con todo, la voz del canónigo que, como un notario definitivo (y maldiciones aparte), sellaba mi vida, ni siquiera correspondía por su fuerza o por su gravedad al momento dramático, no sonaba, por las consecuencias que él parecía querer predecir con sus palabras, como debería sonar la imprecación de un Júpiter tronante, la voz terrible que me condenara (como este parlamento me condenaba) de modo definitivo a la soledad.
Era una voz madura la suya, más ampulosa que antaño, cierto, pero, como siempre, firme y coherente, y ahora tan convencida de lo que aparentaba ser su venganza, tan rencorosa en su desquite que me volví a Jaume y, para que no me lo notara nadie, sólo él, apenas si levanté las cejas inquiriendo mudamente ¿don Pedro? en un único gesto de sorpresa. Jaume, como siempre comprendiendo el lado irónico, la humorada de cualquier situación, sonrió de costado para provocar mi complicidad. Pero no, esta vez no. Esta vez no le iba a dejar salirse con la suya. No permitiría que escapáramos de ésta riendo como tantas otras veces. Ah, porque yo intuía, ambos debíamos intuir qué era todo aquello, ¿no? Ambos sabíamos adivinar qué se escondía detrás de tanta engañosa suavidad bíblica, ¿no? ¡Oh sí! Nos castigaba. Por encima de las demás venganzas, don Pedro nos castigaba a todos, a cada integrante de la trasnochada y ya envejecida pandilla. Y de paso, aunque seguro de que sin ser consciente de ello, me hería a mí más que a ninguno. Era así, ¿verdad? Porque, si no, nada de esto hubiera tenido sentido. ¿Que todo fuera gratuito? Imposible. Además, ¿cómo iba yo a permitir que saliéramos riendo si lo que ocurría en ese momento era que me condenaban, de ese modo me maldecían Marga y don Pedro y Javier?
Habían escogido bien el escenario en el que ambientar esta tragedia que la inmensa mayoría de los asistentes no era siquiera capaz de percibir: un lugar solemne y precioso, pero pueblerino, para situar en él el drama rural de uno solo.
La iglesia parroquial de Santa Maria, la Santa María del Camí patrona del pueblo, con sus suelos de mármol viejo repartido en grandes losetas unas veces blancas ensuciadas por el tiempo y otras gris marengo, y sus bancos oscuros, impregnados de incienso, olía como siempre a cera ardida. En el viejo retablo -gótico lo llaman, barroco me parece a mí-, amparada por cuatro columnas de madera pintada de oro, todo lo preside la santa patrona, tan joven y limpia que parece un efebo. Lleva en su brazo derecho a un niño Jesús que se pierde entre los ropajes y en los dorados hasta desaparecer, y la flanquean santo Tomás de Aquino y san Francisco de Asís. La Virgen apoya sus pies en una gran esfera de oro; en tiempos, la esfera se abría en dos, como una granada partida, para que en su interior cupiera la custodia durante las noches de vigilia sacramental.
Todo lo corona un gran manto de madera policromada en granate y oro que se asemeja al papel de Navidad de un escaparate, presto a envolver el regalo de más valor que se exhibe en él. Y por encima de todo ello se cierra la cúpula del altar mayor, una caracola inmensa que, pecador de mí, siempre me ha recordado a la que, menos piadosa, sostiene a una Venus desnuda saliendo del mar de Botticelli. Se lo dije una vez a don Pedro; rió y dijo «una vez hereje, siempre hereje, Borja, caramba». Y me dio un capón amable porque ya no estábamos para tirones de oreja.
A este olor tan eclesial y de por sí tan especioso de la cera ardida y del incienso se superponían hoy los perfumes de las calas y el jazmín que los decoradores habían colocado en primorosos arreglos por los extremos de los bancos y en los tres grandes escalones de mármol rojo veteado por los que se accede al altar mayor. Pero a esa mezcla se superponía aún más el efecto aromático de la cosmética aplicada con generosidad a las decenas de cuellos y escotes de las invitadas a la boda. Chaneles, diores y diorísimos, joys, victorios y luchinos, loewes y armanis flotaban pastosos y acalorados a la altura de nuestras cabezas, embriagando el ambiente y casi mareándonos a los presentes con sus efluvios a rosa y a especias de Oriente, a zajarí y a mandarina, a azahar y a nardos.
El efecto general que aquello provocaba en mí era de una vaga angustia, fruto sobre todo de tanta solemnidad recargada y barroca: el terciopelo rojo oscuro que recubría los reclinatorios de los novios, los brocados y tapices que, siguiendo la escalinata, descendían por entre floreros y hachones en dirección a los bancos de los testigos, la larga alfombra granate del pasillo central brillantemente iluminado mientras las capillas laterales de la iglesia habían sido oscurecidas para que nada distrajera la atención del escenario central, conferían al ambiente un aire opresivo, hasta diría que viscoso si no fuera una pedantería.
Don Pedro iba revestido de una casulla blanca y dorada cuyos amplios pliegues le permitían gesticular unas veces con teatralidad, levantar otras las manos con languidez o apuntar aun otras con intenso fulgor a los novios o al resto de la asamblea para dirigirse a unos o a otros, imponer silencio, reconvenir o amonestar dulcemente a los que se casaban, felicitarse de tan alegre, ¡alegre!, ocasión, impetrar la presencia de Dios como testigo de cuanto ocurría allí, levantar la voz para apercibir de males o maldiciones. Convertido en maestro mirífico de ceremonias, controlaba toda aquella representación con absoluta eficacia y precisión. Había llegado pocos minutos antes de que Marga hiciera su entrada en la iglesia del brazo de Juan, pero se hubiera dicho que había ensayado con gran antelación cada detalle, cada momento, cada reproche, cada movimiento, cada sonrisa y cada severidad. Nada quedaba desplazado, nada chirriaba. Todo obedecía a un orden y a un protocolo que sólo él conocía pero que, salvo por su artificialidad insoportable, no resultaba estridente, sobre todo para quienes, espectadores distantes y superficiales, meros invitados, no estaban en el secreto.
Menos Elena y Domingo, habíamos acudido todos. Y a ellos dos no les hubiera importado estar si no se lo hubieran impedido las convenciones sociales: por mera cuestión de decoro, la primera mujer del novio y su nuevo compañero no podían presentarse al casamiento, aun cuando la noche de dos días antes se hubieran sumado a la celebración previa como si tal cosa.
Recuerdo que al principio, en los instantes de espera distraída que preceden la llegada de los novios, me sorprendí recordando dolores pasados, una vez más alejado de cuanta me rodeaba. Tantos olores dulzones, tan pesado calor, tanto recargamiento…
Página siguiente