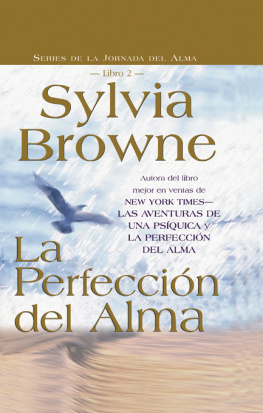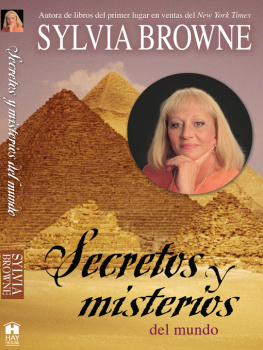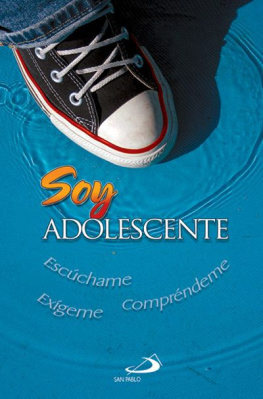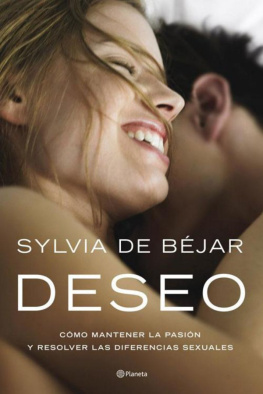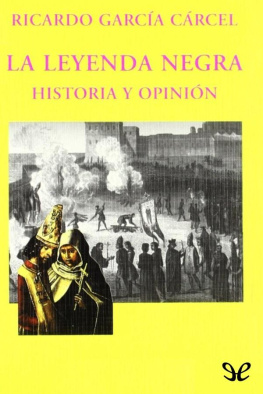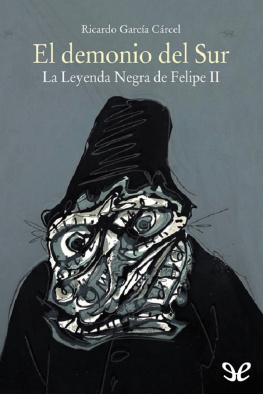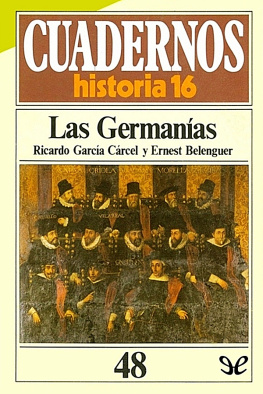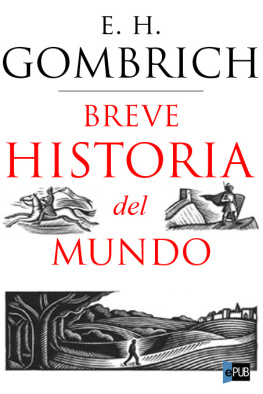En breve cárcel traigo aprisionado,
Con toda su familia de oro ardiente,
El cerco de la luz resplandeciente,
Y grande imperio del amor cerrado.
QUEVEDO
“Retrato de Lisi que traía en una sortija”
Sola, sin que' me vean; viendo yo todo tan quieto, allá
abajo, tan hermoso. Nadie mira, a nadie le importa.
Los ojos de los otros son nuestras prisiones; sus
pensamientos, nuestras jaulas.
VIRGINIA WOOLF
“Una novela no escrita”
I
COMIENZA a escribir una historia que no la deja: querría olvidarla, querría fijarla. Quiere fijar la historia para vengarse, quiere vengar la historia para conjurarla tal como fue, para evocarla tal como la añora.
El cuarto donde escribe es pequeño, oscuro. El exagerado cuidado de algunos detalles, la falta de otros, señala que ha sido previsto para otro uso del que pensaba darle; de hecho para el que ocasionalmente le da. Cuarto y amores de paso. No hay bibliotecas —dijo-—, no hay mesa para escribir y la luz es mala. Suplió esas deficiencias y ahora libros y lámparas la rodean, apenas eficaces. Sabe con todo que la protegen, como defensas privadas, marcando un espacio que siempre llamó suyo sin hacerse plenamente cargo de él. Como máscaras la ayudan: adentro, para salir de ella misma; afuera, para protegerse de los demás.
Siente la necesidad de empujar, de irritar, para poder ver. Escribe hoy lo que hizo, lo que no hizo, para verificar fragmentos de un todo que se le escapa. Cree recuperarlos, con ellos intenta —o inventa— una constelación suya. Ya sabe que son restos, añicos ante los que se siente sorda, ciega, sin memoria: sin embargo se está diciendo que hubo una visión, una cara que ya no encuentra. Encerrada en este cuarto todo parece más fácil porque recompone. Querría escribir para saber qué hay más allá de estas cuatro paredes; o para saber qué hay dentro de estas cuatro paredes que elige, como recinto, para escribir.
Suele aplicarse a los límites y a los vacíos. Un texto le propone inmediatamente la fisura, la duplicación, la promesa de un espacio intermedio, limbo donde la vaguedad persiste suspendida, sitio abismado por lo que lo rodea. Así es su vida y así fue su infancia: nada mágica, tampoco atroz, un mero lugar provisorio. Ni proyectada hacia un futuro de adultos, ni aferrada a la nostalgia de un paraíso, ve su infancia poblada de disfraces —el que arma con ropa de su padre, grotesco y divertido— y de largas contemplaciones, disfrazada o no, entre espejos enfrentados. Manía de desdoblamiento y de orden, según series interminables. Recogía las bolitas que se les escapaban a los chicos del colegio de al lado (a quienes espiaba) y que caían en su jardín: las atesoraba, con ellas pasaba horas organizándolas en fila. Marcaba siempre del mismo modo el comienzo de la serie: con un ágata, mucho más linda que las otras. No olvida ese rito como tampoco olvida los espejos enfrentados: la última vez que estuvo en esa casa donde pasó su infancia se miró en ellos una vez más; comprobó que ya no permanecían exactamente paralelos, como ella lo esperaba, que una de las puertas del ropero, sin duda combada por los años, tendía a cerrarse.
Recuerda el comienzo de esta historia, pretende deslindar un itinerario antes de que suceda otro hecho —un hecho que se añada simplemente a la serie, un hecho que la cambie, un hecho que la trunque. La historia empezó hace tiempo, en el mismo lugar donde escribe, en este cuarto pequeño y oscuro. Alguien que no la conocía, a quien ella tampoco conocía, la esperó en este cuarto una tarde como ella espera ahora, con la misma incertidumbre, a alguien que está por llegar. (Ya sabe de manera definitiva que entre la persona que se cree conocer y la persona nueva no hay diferencia: que dentro de un momento, si llega la persona esperada, será de nuevo —para ella— desconocida.) Mientras espera escribe; acaso fuera más exacto decir que escribe porque espera: lo que anota prepara, apaña más bien un encuentro, una cita que acaso no se dé. Empieza a hacerse tarde.
Ha dado cita, en este cuarto, a una persona; en el mismo cuarto donde a ella, una vez, le dieron cita. Este recinto, se dice, está destinado a la espera. ¿Escribiría la mujer que la había citado aquí mientras la esperaba? Cree recordar que había una máquina de escribir, papeles. ¿O estará viendo sólo los suyos, apilados en desorden —lo que no logra escribir— junto a su máquina, siempre en estado de espera? No importa de quién son los papeles. Lo que sí recuerda son las preguntas de la mujer que la esperaba aquí y cuya espera de algún modo repite. Las recuerda —eran preguntas distantes, superficiales— como recuerda sus ojos, grises y huidizos; recuerda haber pensado también que se iba a enamorar de esa mujer, recuerda la nitidez con que previo el sufrimiento y la humillación. “Vous n ’étie\pas bien dans votre peau’ ’, le dijo la mujer, bastante más tarde, de aquel encuentro.
Hace tiempo que vio este cuarto por primera vez; pensó que no volvería a verlo. También prefirió pensar que no volvería a ver a esa mujer que la había esperado: la evitaría si se cruzaran de nuevo. El comentario que le hizo no la sorprendió. En efecto se sentía, como se siente ahora, en discordia con su piel, límite precario que no alcanza a darle forma. Se mira las manos: comprueba la verdad del lugar común al ver dedos despellejados, mordidos hasta la sangre. Mal en su piel, mal con su piel, irritada con esa apariencia llena de fallas, de grietas. De chica la impresionaban mucho más que los esqueletos —que siempre le parecían cómicos— esos cuerpos que ilustran el sistema muscular en los diccionarios. Más de una vez ha soñado con despellejamientos, con su propio despellejamiento. Por ejemplo, se ha desdoblado, queda como una corteza pero no se ve, ve en cambio a un muchacho enfermo que tiene de la cintura para abajo el cuerpo despellejado, y a ella le ha tocado conservar la piel inútil de él. El muchacho de su sueño no tiene pies, tiene muñones, no puede caminar, se cae y llora roncamente; entonces ella teme que se muera, teme también que le vean las piernas llagadas, se apresura a levantarlo. Pero no logra hacerlo porque cambia la escena. Cuando ve la fusión de los dos, del despellejado y de ella misma que se ha quedado con la piel inútil, aparece un escenario: dos figuras bailan, representando los dos papeles y ella, ya espectadora, no se siente afectada.
La circularidad la impresiona, el hilo, siempre igual, que va dejando atrás. Mal protegida por su piel ineficaz recorre los mismos lugares, repite las mismas conductas. Hoy está en un lugar —en uno de los lugares— donde la lastimaron, en este cuarto conocido del que renegaba en el recuerdo.
En otra ciudad, y un año después del primer encuentro en este cuarto, volvió a ver a la mujer que la esperaba aquí y no pudo evitarla. Con ella volvió a aprender la zozobra, la angustia del que quiere y lo dice, invitando al otro para que destruya. También volvió a aprender los celos, el odio y el deseo, la necesidad —nunca satisfecha— de la venganza. Hoy, en este momento mismo, retiene de aquella mujer dos únicos gestos de ternura. Una mañana, creyéndola dormida, le besa los párpados. Otra vez, en el probador de una tienda y en vísperas de un viaje, la mujer la acaricia y le pide que se vaya rápido. Pero de pronto recuerda un tercer gesto. Un día, un domingo, salieron a almorzar. Había nevado mucho, en el campo hacía frío. Cuando volvían en el automóvil se sintió muy triste. Ella conducía; la mujer —Vera: ¿por qué le cuesta nombrarla? — dejó caer la cabeza sobre su falda. Cree que no hablaron. Se emociona ante el recuerdo de ese tercer gesto, aparecido mientras escribía las dos ternuras que pensaba únicas.