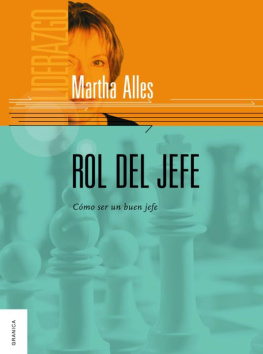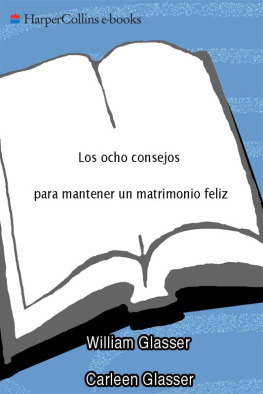Niños sin dueño
Un mundo no imaginario
Mario Solís Cortés
Alexandria Library
MIAMI
Niños sin dueño. Un mundo no imaginario
© Mario Solís Cortés, 2014
Edición y diagramación: Vilma Cebrián
Diseño de portada: Kiko Arocha
Prohibida la reproducción parcial o total de esta obra
por cualquier medio o procedimiento, salvo autorización
escrita del autor.
www.alexlib.com
A mis nietos,
Rodolfo, Gloriana y Selenita.
A mis hijos,
Ricardo y Selena.
A mi esposa,
Míriam Ramírez.
Con amor
Agradecimiento
Con especial agradecimiento a mi esposa,
Miriam Ramírez L, por su incansable apoyo.
Los perversos pueden ser individuos ricos o pobres. Respetando otras opiniones, sin importar el status,
los perversos serán indeseables hasta el final
de sus días.
El autor
Prólogo
« NIÑOS SIN DUEÑO . Un mundo no imaginario», me atrevería a afirmar, es el resultado de la capacidad de observación del autor, amén de su habilidad para hablarnos de ese mundillo —del cual a veces no podemos escaparnos —, donde la depravación campea entre drogas, prostitución, narcotráfico, secuestro de personas, la trata de blancas, la ficticia vida encubierta, por el “qué dirán”, de algunas personas, actores en la comedia de la vida. El tema es manejado con destreza por el autor, desconocido para muchos pero apreciado por los que lo hemos leído.
Los acontecimientos relatados en «NIÑOS SIN DUEÑO» podrían estar sucediendo, en este momento, al otro lado de la calle donde vivimos o al lado de la morada de cualquier ciudadano. A veces no advertimos esos sucesos, o, dependiendo de las circunstancias, preferimos ignorarlos y mantenernos al margen. Este libro me gusta porque en él, sin aspavientos, el autor corre la cortina para mostrarnos el deterioro de nuestro entorno social, como queriendo advertirnos de algo aún mucho peor.
Míriam Ramírez López
Avispa
La comadrona bañó la niña con agua tibia sin jabón. La cubrió con un trapo, abrió la puerta del tugurio, salió al sol y buscó un lugar donde calentarla. Por años atendió decenas de alumbramientos pero ninguno en las condiciones del presente.
Acudió al nacimiento atraída por los gritos de la parturienta. La encontró verde, con fiebre y, aunque trataba, no podía ayudar en el parto. Sin embargo, la anciana, experta en el oficio, pudo sacar la niña antes de que muriera asfixiada o sufriera una lesión cerebral.
La piel rosada de la bebita indicó que el sol recibido era suficiente. La mujer se puso de pie y caminó con parsimonia al cuchitril. Entro a la vivienda, acostó la nena al lado de la madre por si esta quería alimentarla pero, en su lugar, agregó una nueva anécdota a su oficio de comadrona. ¡La madre de la recién nacida estaba muerta! Regresó a su propio tugurio con la nenita en brazos.
—¿Y ese envoltorio? —Le preguntó una vecina.
—Estoy asumiendo una responsabilidad que, a mis años y condiciones de pobreza en que vivo, me será difícil sacar adelante. El envoltorio es una recién nacida que tal vez muera de hambre.
La niña no murió. Tampoco contrajo enfermedades a pesar del sucio ambiente que habitaba. La partera la vio dar el primer paso y, contrario a la expectativa de muerte, correr de casa en casa llena de vigor, actitud que le mereció el sobrenombre de Avispa. De por sí, no se le conocía nombre de pila.
Ocurrió en una de sus escapadas del tugurio. Entre brinco y brinco, de acera en acera, se alejó de su entorno. Así, de repente, se le vio en el centro de la populosa capital de El Salvador preguntando a los transeúntes cómo podría r egresar al tugurio. Nadie atendió a su consulta. Caminó entre el bullicio de la gente y vehículos hasta encontrar un sitio y, en el rincón más oscuro, se acomodó. Se durmió enseguida.
El refugio, resultó ser el maletero de un autobús de transporte de pasajeros entre las ciudades de San Salvador y Guatemala.
La capital Guatemalteca podía verse, allá en la planicie, cuando Avispa despertó. Aprisionada por el equipaje gritó pidiendo ayuda mientras buscaba una salida. De repente el encierro se abrió. Se dio a la estampida brincando por encima del hombre encargado de bajar las valijas. Este trató de agarrarla pero ella se escabulló; calló en la acera y se metió entre las enaguas de una mujer.
—Señora —dijo el maletero—, esa niña viajó como polizón desde San Salvador. Venía en el portaequipajes del autobús.
La mujer miró los andrajos y la terrosa cara de Avispa. Contestó:
—Entonces, déjeme llevarla a mi casa. Mi nombre es Adela Barragán. Vivo cerca de aquí, por si se le ofrece algo.
El maletero dio media vuelta y prosiguió con el desembarco de las valijas tirando una sobre otra. Al terminar la labor vio que Adela continuaba parada en la acera como esperando algo.
—¿La mocosa? —preguntó.
—¡Ninguna mocosa! Fue a mi nieta a quien usted empujó. Los pasajeros se enteraron del maltrato. Si no aporta algo me quejaré con la policía.
—¡Vieja hija de puta! No empujé ni maltraté a nadie.
Dos hombres vestidos con ropas sucias y raídas enfrentaron al maletero, acusándolo de abusador. Juraban haber visto cómo, sin pensar en las consecuencias, empujó y dio golpes a la pequeña, solo porque se arrimó a las maletas a curiosear. Otras gentes en la terminal de autobuses se acercaron y, al enterarse de la razón del altercado, obligaron al maletero a pagarle a la señora los costos de una clínica donde la niña pudiera ser llevada a curar. La mujer recibió unos billetes y caminó hasta el sitio donde los hombres vestidos con andrajos tenían escondida a Avispa. Entregó un Quetzal a cada uno e hizo camino a su casa. La pequeña la siguió, asida a la falda.
—No me soltés si no querés quedarte perdida —le dijo Adela.
Fabio, hijo de Adela, que esperaba a su madre en la entrada del tugurio, la miró de fea manera. Abrió los brazos en cruz e injurió a su mamá por la presencia de Avispa.
—¡Vivirá con nosotros! Te hará compañía cuando salgo a trabajar. Se llama Martha. Igual a tu hermana menor que se murió por tu descuido.
Fabio dejó el paso libre a las mujeres y en adelante ignoró la presencia de su hermana adoptiva. La nueva morada de Avispa era, con pocas excepciones, una copia de su casa en el barrio salvadoreño. Sus nuevos vecinos se comportaban de manera similar a los de allá y los niños, con pocas variantes, jugaban a lo mismo.
Avispa, ahora Martha, conquistó la amistad de niños y niñas de la barriada. Con ellos jugaba hasta las siete u ocho de la noche, antes de regresar al cuchitril, comer algo y retirarse a dormir. Adela la matriculó en la misma escuela de Fabio. Pero la niñita nunca asistió a clases. En su lugar dedicaba el día a jugar o corretear por el caserío.
La chica creció. Sus amigos también. Unos se fueron del lugar y otros sucumbieron en vicios o fueron recluidos en reformatorios. Adela empezó a poner los ojos en Martha.
—Una adolescente fuerte como esta puede trabajar; hacer lo mío en la casa —comentaba con el hijo.
De a poquito le fue asignando labores que Martha realizó sumisa mientras su desarrollo corporal continuaba. La naturaleza la dotó de formas atractivas.
—¡Qué linda se está poniendo la patoja! —comentaba Emilio el “chatarrero.
Adela, enterada de esas habladurías, decidió llevarla con ella a vender chucherías a la ciudad.
—Para evitarle una caída en las sucias manos de ese muerto de hambre—l e decía a Fabio. De regreso al cuchitril encargaba a la muchacha otras ocupaciones: Alimentar a “Rasca”, la perra de Fabio, recoger y lavar la ropa, asear la casa... cocinar y aplanchar. Una tarea se guardó para ella.
—A mi hijito lo cuido solamente yo. No lo dejo en manos de nadie —comentaba con las vecinas.
Martha obedecía los mandatos de Adela. Cuando podía los comentaba con “Cata”, la vendedora de frutas y periódicos viejos. Cata la escuchaba y, con su enredado español la aconsejaba:
Página siguiente