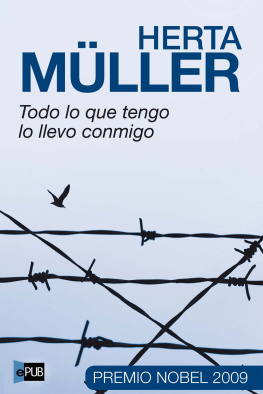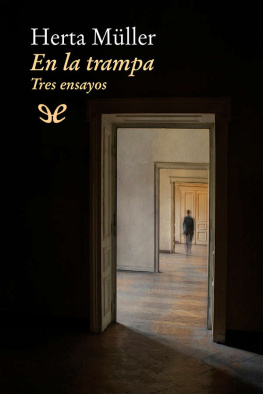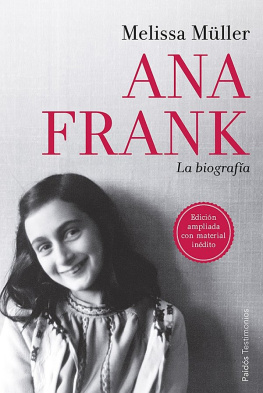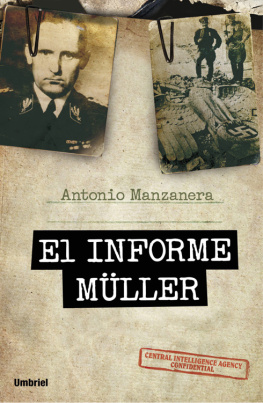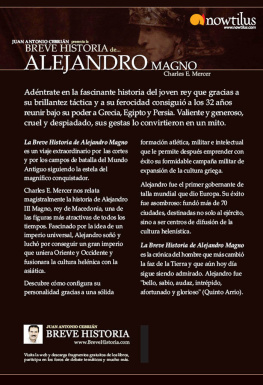Todo lo que tengo lo llevo conmigo
O: todo lo mío lo llevo conmigo.
He llevado todo lo que tenía. No era mío. Era o algo destinado a otras finalidades o de otra persona. La maleta de piel de cerdo era la caja de un gramófono. El guardapolvo era de mi padre. El abrigo de vestir con el ribete de terciopelo en el cuello, del abuelo. Los bombachos, de mi tío Edwin. Las polainas de cuero, del señor Carp, el vecino. Los guantes de lana verdes, de mi tía Fini. Sólo la bufanda de seda de color burdeos y el neceser eran míos, regalos de las últimas navidades.
En enero de 1945 la guerra continuaba. Temiendo que en pleno invierno los rusos me obligasen a ir quién sabe dónde, todos quisieron darme algo que quizá tuviera utilidad, aunque ya no sirviese de nada. Porque en el mundo nada servía. Como yo figuraba irremisiblemente en la lista de los rusos, todos me dieron algo y se reservaron su opinión. Y yo lo acepté, y a mis diecisiete años pensé que la partida venía en el momento adecuado. No debería ser la lista de los rusos, pero si las cosas no salen muy mal, será incluso buena para mí. Yo quería marcharme de ese dedal de ciudad donde hasta las piedras tenían ojos. En lugar de miedo sentía una oculta impaciencia. Y mala conciencia, porque la lista que desesperaba a mis allegados era para mí una circunstancia aceptable. Ellos temían que me sucediera algo lejos. Yo quería ir a un lugar que no me conociera.
A mí ya me había sucedido algo. Algo prohibido. Era extraño, sucio, vergonzoso y hermoso. Sucedió en el Erlenpark, muy al fondo, al otro lado de la colina de hierba. De regreso a casa me dirigí al centro del parque, al templete redondo donde tocaban las orquestas los días festivos. Me quedé un rato sentado dentro. La luz pasaba a través de la madera finamente tallada. Vi el miedo de los círculos vacíos, cuadrados y trapecios, unidos por arabescos blancos con garras. Era la muestra de mi confusión y del espanto que reflejaba el rostro de mi madre. En ese pabellón me juré a mí mismo: Jamás volveré a este parque.
Cuanto más me alejaba, más deprisa regresaba: a los dos días. A la cita, así lo llamaban en el parque.
Fui a la segunda cita con el mismo hombre de la primera. Se llamaba LA GOLONDRINA. El segundo fue uno nuevo, apelado EL ABETO. El tercero se llamaba LA OREJA. Después vino EL HILO. Luego, LA OROPÉNDOLA y LA GORRA. Más tarde LA LIEBRE, EL GATO, LA GAVIOTA. Después, LA PERLA. Sólo nosotros sabíamos a quién pertenecía cada apelativo. En el parque se practicaba un intercambio desenfrenado, y yo dejaba que me pasaran de uno a otro. Era verano y los abedules tenían la piel blanca; en la maleza de jazmines y saúcos crecía una pared verde de follaje impenetrable.
El amor tiene sus estaciones. El otoño ponía fin al parque. Los árboles se quedaban desnudos. Las citas se trasladaban, junto con nosotros, a los baños Neptuno. Junto a la puerta de hierro colgaba su emblema ovalado con el cisne. Cada semana me encontraba con uno que me doblaba la edad. Era rumano. Estaba casado. No diré cómo se llamaba, ni tampoco cómo me llamaba yo. Acudíamos a diferentes horas; la cajera en la vidriera emplomada de su cubículo, el brillante suelo de piedra, la redonda columna central, los azulejos de la pared decorados con nenúfares, las escaleras de madera tallada no podían concebir la idea de que habíamos quedado. Íbamos a la piscina a nadar con los demás. Sólo nos encontrábamos en la sauna.
Por aquel entonces, poco antes del campo de trabajo y también después de mi regreso hasta 1968, cuando abandoné el país, me habrían condenado a pena de cárcel por cada cita. Cinco años como mínimo, si me hubieran pillado. A algunos los pillaron. Los llevaban directamente del parque o del baño público a la cárcel, tras unos interrogatorios brutales. Y de allí al campo de castigo emplazado junto al canal. Del canal no se volvía, hoy lo sé. Quien a pesar de todo regresaba lo hacía convertido en un cadáver ambulante. Envejecido y aniquilado, perdido ya para el amor en el mundo.
Y mientras estuve en el campo de trabajo…, si me hubieran pillado, me habría costado la vida.
Tras los cinco años en el campo de trabajo vagabundeaba día tras día por las tumultuosas calles ensayando mentalmente las mejores frases por si me detenían: SORPRENDIDO EN FLAGRANTE DELITO... Preparé mil excusas y coartadas contra este veredicto de culpabilidad. Llevo un equipaje de silencio. Me he rodeado de un silencio tan hondo y duradero que nunca acierto a abrirme con las palabras. Cuando hablo, solamente me cierro de otra manera.
En el último verano de citas, para alargar el retorno a casa desde el Erlenpark, entré por casualidad en la iglesia de la Santísima Trinidad de Grosser Ring. Esta casualidad desempeñó el papel del destino. Vi el tiempo venidero. Junto al altar lateral, sobre una columna, estaba el santo con una capa gris y una oveja sobre los hombros a modo de cuello de la capa. Esa oveja sobre los hombros es el silencio. Hay cosas de las que no se habla. Pero sé de qué hablo cuando digo que el silencio en los hombros es distinto al silencio en la boca. Antes, durante y después de mi etapa en el campo de trabajo, a lo largo de veinticinco años, he vivido atemorizado por el Estado y la familia. Por la doble desgracia que supone que el Estado me encierre por delincuente y la familia me excluya por ser una deshonra. En medio del tráfago de las calles me miré en el espejo de los escaparates, en las ventanas de tranvías y edificios, en fuentes y charcos, preguntándome, incrédulo, si no sería transparente.
Mi padre era profesor de dibujo. Y yo, con los baños Neptuno en la cabeza, daba un respingo, como si me propinaran una patada, cuando él utilizaba la palabra ACUARELA. Esa palabra sabía lo lejos que yo había ido ya. Mi madre decía en la mesa: No pinches la patata con el tenedor, se deshace, utiliza la cuchara, el tenedor se usa para la carne. Me latían las sienes. Por qué habla de carne cuando se trata de una patata y un tenedor. De qué carne habla. Las citas me habían vuelto la carne del revés. Yo era mi propio ladrón, las palabras se abatían de improviso y me atrapaban.
Mi madre, y sobre todo mi padre, igual que todos los alemanes de esa pequeña ciudad, creían en la belleza de las trenzas rubias y los calcetines blancos hasta la rodilla. En el cuadrado negro del bigote de Hitler y en nosotros, los sajones de Siebenbürgen, como raza aria. Mi secreto, considerado de manera puramente física, era la máxima atrocidad. Con un rumano, además, implicaba una profanación de la raza.
Yo quería alejarme de la familia, aunque fuera para ir a un campo de trabajo. Sólo me daba pena mi madre, que ignoraba lo poco que me conocía. Que cuando me haya ido pensará más en mí que en ella.
Además del santo con la oveja del silencio sobre los hombros, vi en la iglesia la hornacina blanca con la inscripción: EL CIELO PONE EN MARCHA EL TIEMPO. Mientras hacía la maleta, pensaba: La hornacina blanca ha surtido efecto. El tiempo ya se ha puesto en marcha. También me alegraba no tener que ir a la guerra, a la nieve del frente. Comencé a preparar la maleta con docilidad y una valentía estúpida. No me defendí contra nada. Polainas de cuero con cordoncitos, pantalón bombacho, abrigo con ribete de terciopelo..., nada de eso me pegaba. Lo importante era que el tiempo ya se había puesto en marcha, no la ropa. Con esas prendas o con otras te haces adulto de todos modos. El mundo no es un baile de disfraces, pensaba, pero nadie que tenga que viajar a Rusia en lo más crudo del invierno es ridículo.
Una patrulla de dos policías, uno rumano y otro ruso, iba con la lista de casa en casa. Ya no recuerdo si la patrulla mencionó en nuestra casa las palabras CAMPO DE TRABAJO. Y si no, qué otra palabra además de RUSIA. Si lo hizo, las palabras campo de trabajo no me asustaron. A pesar de que estábamos en guerra y del silencio de mis citas sobre los hombros, a mis diecisiete años aun vivía una infancia muy ingenua. Las palabras acuarela y carne me afectaban. Pero mí cerebro estaba sordo para la expresión CAMPO DE TRABAJO.