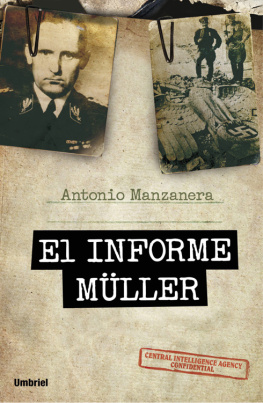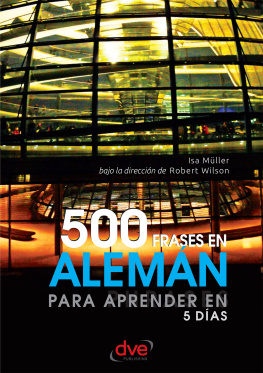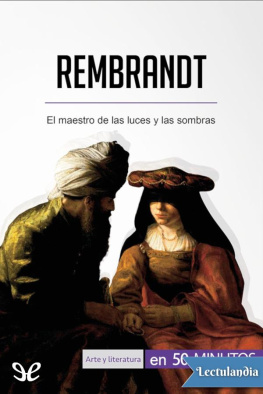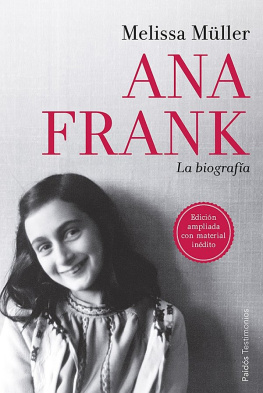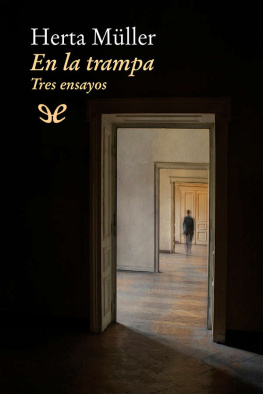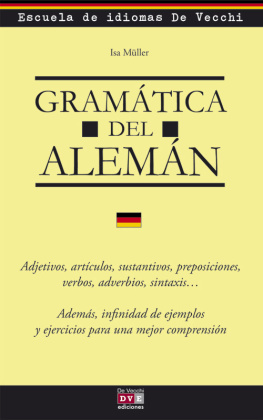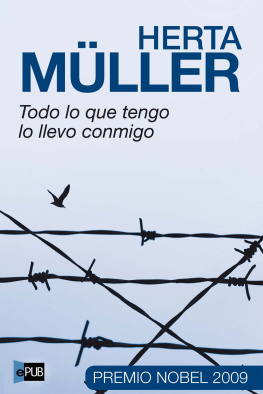Abril de 1945
A mediados de abril de 1945, Heinrich Müller sabía que el final del Tercer Reich se encontraba muy cerca. Los soviéticos habían llegado a Viena y amenazaban Dresde y Berlín; los británicos en el norte cercaban Bremen y Hamburgo; los americanos se abrían paso en Baviera haciendo frente a una resistencia débil; y, algo más al sur, los franceses ocupaban el Alto Danubio.
Ante una inminente derrota, el director de la Gestapo había decidido meses antes unir su suerte a la de sus superiores, el Reichsführer de las SS Heinrich Himmler y el director del RSHA, Ernst Kaltenbrunner, su jefe inmediato. Sin embargo, cuando la situación llegaba a un punto insostenible para las fuerzas armadas alemanas, Müller comprobó cómo los planes de ambos jerarcas nazis no pasaban por hacer frente al final de una manera digna.
Su jefe Kaltenbrunner había trasladado su cuartel general a Alt-Aussee, en Austria, donde se entregaba a complicadas y absurdas maquinaciones de sabotaje. Todo ello tras haber intentado infructuosamente pactar con el servicio secreto estadounidense la entrega de Austria para evitar la caída de este país bajo la influencia soviética. Por su parte, Heinrich Himmler había dado un paso más, y a través del Gobierno sueco había hecho llegar una propuesta de armisticio en todo el Frente Occidental a los angloamericanos.
Cuando, gracias a sus agentes de la Gestapo, Müller tuvo noticia de las negociaciones de Himmler, se sintió profundamente decepcionado. Las SS, el cuerpo político y militar más fanático, habían basado su existencia en la fidelidad y devoción a la causa nazi. Su lema, grabado en la hebilla del cinturón, era: «Mi honor es la lealtad». Ahora parecía que su líder arrojaba la divisa de la nobleza al fango y huía como un bellaco cualquiera a pedir clemencia a los aliados.
Müller sabía que ni Himmler con los americanos ni Kaltenbrunner con su patética tropa de espías iban a lograr el objetivo que parecían haberse marcado: salvar su propio pellejo. Pero él, moralmente liberado de su vínculo de lealtad hacia el Estado, sí lo iba a conseguir. Y para ello debía idear un plan.
Los aliados habían decidido tiempo atrás dar caza a todos los nazis que ellos considerasen criminales de guerra para juzgarlos por sus delitos. Müller imaginaba que su nombre figuraría entre los primeros de la lista, si bien durante toda su carrera tuvo especial cuidado de permanecer en la sombra y evitar la circulación de fotografías suyas. No obstante, si los aliados se proponían detenerlo, no habría lugar en el mundo donde un hombre como él pudiese encontrarse a salvo. Cualquiera podría dejarse tentar por la recompensa que ofrecieran por su cabeza y delatarlo al enemigo. ¿Cómo escapar? ¿Quién podría ayudarle? Para Müller la respuesta era obvia: quienes mejor podían protegerlo eran los propios aliados.
Desde hacía tiempo, en Alemania, el ministro de Propaganda doctor Joseph Goebbels insistía tozudamente en que la alianza de los angloamericanos y los soviéticos era ideológicamente insostenible, y pronto ambos bandos se darían cuenta de lo ridículo de la situación y pedirían la paz al Tercer Reich para luchar entre ellos. Pero, en opinión de Heinrich Müller, era obvio que si llegaba a haber una guerra entre los aliados occidentales y la Unión Soviética, ésta no se produciría antes de la caída de la Alemania nazi. Y una vez que Alemania fuese derrotada, las cosas cambiarían. Después de la guerra, las relaciones entre el Este y el Oeste acabarían rompiéndose y, en ese escenario, la información política y militar sobre el otro bando adquiriría un valor considerable. Müller pensó entonces que la mejor manera de obtener protección de los aliados sería, precisamente, ofrecerles a cambio una copia de los archivos del RSHA, el servicio de seguridad del Reich al que pertenecía la Gestapo y que disponía de abundante información muy útil para los aliados.
Pero ante la perspectiva de un enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿con quién debía pactar Müller? ¿Entregaba los archivos secretos alemanes a los americanos o a los rusos? ¿Cuál de los dos bandos le convenía más?
La lógica decía que los angloamericanos serían su apuesta más segura. El ejército alemán había cometido graves excesos en el Frente del Este y los soviéticos odiaban a los nazis. Cada ciudad conquistada por el Ejército Rojo conocía la venganza de las tropas soviéticas, que violaban, saqueaban y asesinaban sin piedad a la población civil.
Sin embargo, un análisis como el anterior era demasiado superficial para Müller. En Alemania, la mejor información sobre la URSS la tenía el ejército, no la Gestapo. Müller sabía que los archivos del Servicio de Seguridad del Reich, el RSHA, contenían muchos más datos del bloque occidental que de la Unión Soviética. Personalidades alemanas, francesas, holandesas, inglesas, agentes dobles, espías descubiertos... Definitivamente, para Müller los soviéticos iban a sacar mejor partido de los ficheros del RSHA que las potencias occidentales. Los rusos, pues, debían ser los que le salvasen la vida.
Y Heinrich Müller puso en marcha su plan.
A principios de febrero de 1945, un bombardeo americano asoló el cuartel general de la Gestapo de Prinz Albrechstrasse, en Berlín. Hitler ordenó como consecuencia el traslado progresivo de la policía secreta hacia el sur, a Baviera. Allí, en un pueblo llamado Köditz, a unos cinco kilómetros de Hof, se había trasladado el cuartel general de la Gestapo, conocido con el nombre en clave de Tejón. A principios de abril, con los rusos a pocos kilómetros de la capital, se dieron instrucciones para la quema de los archivos de la Gestapo que quedaban en Berlín. A mediados de ese mes ya no había agentes de Müller en la capital del Reich.
Así pues, el sábado veintiuno de abril, Müller fue a Köditz para microfilmar y poner a buen recaudo todos los documentos de la Gestapo clasificados como de alto secreto. El siguiente paso era más difícil. Estudió el mapa del Frente Oriental para averiguar cuál sería el mejor emplazamiento donde esperar a los soviéticos. La línea del frente abarcaba miles de kilómetros; sin embargo, a él aquello no le servía de nada. Tenía que elegir un punto donde fuesen a llegar los rusos antes del fin de la guerra y en el que él pudiese justificar su presencia. De lo contrario, si desaparecía en algún lugar del Este, los nazis podrían acusarle de desertor. Pronto Müller comprendió que los miles de kilómetros del frente quedaban reducidos a un solo punto: Berlín.
Heinrich Müller debía, pues, ir a Berlín y desde allí contactar con los soviéticos para proponerles el trato. Pero ¿cómo hacerlo? En Berlín no quedaban ni los cuarteles de la Gestapo, ni sus agentes ni sus superiores. Nada justificaría su presencia en la capital del Reich, y su aparición repentina no haría sino despertar las sospechas de los ya extremadamente recelosos nazis.
Durante todo el domingo veintidós de abril, Müller recorrió los escasos metros de su despacho de Köditz una y otra vez como un león enjaulado. Pensaba en cómo dar explicación a un repentino viaje a Berlín en unos días en que la ciudad estaba a punto de ser sitiada por el Ejército Rojo. Por la tarde tuvo una idea. Llamó a su jefe Ernst Kaltenbrunner para preguntarle si las cárceles de Berlín de la Gestapo habían sido convenientemente evacuadas. Éste le contestó que todas las órdenes sobre la capital habían sido ya emitidas y ejecutadas. Müller colgó resignado.
Sin embargo, la suerte le sonrió esa misma noche. Inesperadamente, Kaltenbrunner le llamó por teléfono para decirle que al día siguiente debía acompañarlo a Berlín para cumplir una misión ordenada por el Führer. Müller estaba eufórico. Por fin tenía una excusa para viajar a Berlín, y se la había proporcionado el mismísimo Adolf Hitler en persona.
El lunes veintitrés, Müller voló a la capital acompañado por Ernst Kaltenbrunner. Durante el trayecto, el director de la Gestapo preguntó a su jefe cuál era la misión que se le iba a encomendar, pero no obtuvo ninguna respuesta. Ni siquiera el propio Kaltenbrunner sabía de qué se trataba.
Página siguiente