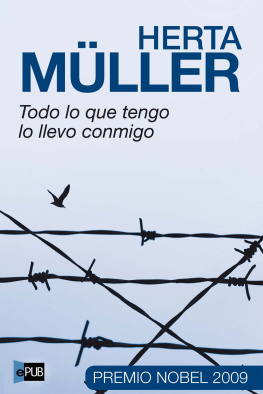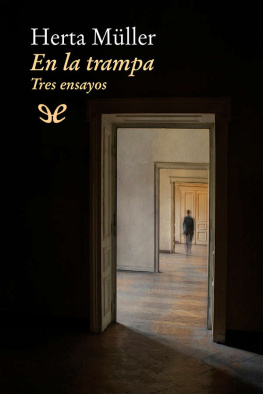La premio Nobel Herta Müller relata, en una lúcida conversación con Angelika Klammer, la historia de su vida desde su infancia en Rumanía hasta la actualidad.
«Me siento (una vez más) como si me estuviera viendo desde fuera». Así comenzaba Herta Müller su discurso tras la concesión del Premio Nobel. En una interesante conversación con Angelika Klammer habla de su trayectoria, desde su infancia en un pequeño pueblo rural del Bánato suabo hasta convertirse en la escritora mundialmente famosa que recibió en Estocolmo el premio literario más importante.
En Mi patria era una semilla de manzana la autora reflexiona sobre su adolescencia y juventud en la ciudad rumana de Timisoara y el despertar de la conciencia política, sus primeros contactos con la literatura, los conflictos con el régimen comunista y la construcción de un camino propio a través de la escritura; también detalla por primera vez lo que la llevó a escribir y aquello que ha determinado su obra. Por otra parte, su descripción de la llegada a un nuevo país introduce una mirada distinta sobre la Alemania de los años ochenta y noventa, así como sobre la sociedad en que vivimos hoy.
Lechuzas en el tejado
«El paisaje de la infancia», dice en uno de sus ensayos, «deja huella en tu forma de mirar el paisaje durante todos los años posteriores. El paisaje de la infancia socializa sin obedecer a indicaciones.Cala en nuestro interior sin que nos demos cuenta»*. En su infancia, los campos de maíz rodeaban el mundo entero.
Aquellos inmensos campos de maíz socialistas... Cuando te veías en medio del campo entre las cañas todas apretadas, el campo era un bosque. Te sobrepasaba la cabeza y no se veía lo que había más allá. Al mismo tiempo, las cañas no tenían copa, el sol te daba de pleno en la cabeza el día entero, el verano entero. Y luego, al final del otoño, quedaban todos aquellos campos olvidados. Allí esmirriados y devastados, nadie los cosechaba. Se veían de lejos. Llegaba la nieve y las cañas atravesaban los campos. Y así, vistas desde lejos y desde fuera, eran como rebaños hambrientos atravesando el mundo entero en vertical. Sí, en vertical.
En ese paisaje sobredimensionado, la niñase siente desamparada, siente por primera vez una profunda soledad.
Y eso ha seguido siendo así. Creo que hay dos tipos de personas, y lo que las diferencia es la manera en que sienten el paisaje. A los unos les gusta subir a lo alto de una montaña: plantan los pies bien cerca de las nubes y dominan el valle, con la cabeza, con la mirada. Allí arriba es donde respiran con verdadera libertad, toman aire hasta el fondo y el pecho se les hace más grande. Los otros, en cambio, al subir a lo alto y mirar abajo se sienten más perdidos que nunca. Yo soy de los que se sienten desamparados, se me hace un nudo en la garganta. Cuanto más amplia es la perspectiva, más angustiada y más oprimida me siento. Como si pudiera esfumarme en un segundo, como si se cuestionara enteramente mi existencia. Creo que me pasa porque me identifico de inmediato con la infinitud y ante la infinitud, en el fondo, no soy nada. Contemplo un paisaje vasto y me siento como atrapada sin salida.
Antes tenía una vivencia de la naturaleza como una forma de amenaza puramente física, puesto que la naturaleza no tiene misericordia: se congela o arde y tú ardes o te congelas con ella. El calor asfixiante del verano, la sed en la garganta, el polvo de la tierra... no te puedes defender. Tu cuerpo no está hecho para eso, duele y se agota. Porque no eres una piedra ni un árbol. El material del que tú estás hecho no resiste a la naturaleza, es ridículo, efímero. Con cualquier tarea del campo surgía en mí una tristeza que yo no quería sentir en absoluto, porque aún me costaba un esfuerzo añadido. Pero surgía, estaba en contra de mí y no me dejaba en paz. Allí surgía aquella estúpida tristeza inmotivada, como si me estuviera esperando en el campo o en el valle cada vez. ¿Cuánto tiempo te pertenecerá ese cuerpo, cuánto tiempo seguirás viva? Por mucho que estés en el paisaje, nunca eres parte de él. Para mí la naturaleza era una enemiga. En invierno igual. Más adelante supe que los fenómenos naturales también se aprovechan para torturar a las personas, en las cárceles, en los campos de prisioneros. El círculo polar y el desierto, el frío y el calor extremos pueden matar y pueden utilizarse como instrumentos de tortura para exterminar a personas. Eso es lo que me venía a la cabeza una y otra vez, y más adelante, viviendo ya en la ciudad, seguí sin entender que nadie pudiera sentirse edificado ante el paisaje, plantarse en lo alto de una montaña y asomarse al valle con los ojos y con los dedos de los pies y sentirse feliz. ¿Cómo lo harán?
¿La naturaleza es hostil porque uno está enteramente a su merced y tiene que afirmarse como persona en ella y contra ella? En su obra, de hecho, la naturaleza nunca aparece como un espacio de juego o de contemplación, sino únicamente como el espacio del trabajo más arduo.
Para la gente del pueblo, el paisaje no era ni bonito ni feo sino un lugar de trabajo, una superficie aprovechable. Los campesinos necesitan el campo para sobrevivir, es el tiempo atmosférico quien decide si la cosecha sale buena o no. Y luego está el boicot constante por parte de la naturaleza, a veces lo inunda todo, o lo agosta, a veces caen una tormenta o una granizada y lo destrozan todo. A mí el campo no me ha gustado nunca. Sin embargo, siempre he tenido una relación muy estrecha con las plantas. Pasaba mucho tiempo sola en el campo y observarlas me ayudaba. No tenía más remedio que estar allí, en el valle, el día entero... y el día era eterno. ¿Qué iba a hacer? Así que me dedicaba a observar las plantas. Así me vino dado. Yo no era consciente pero buscaba algo a lo que agarrarme.
Probaba todas las plantas, cada día me comía pedacitos de todas. Todo tenía un sabor fuerte, ácido, picante o amargo. Evidentemente, nunca di con nada venenoso. A lo mejor es que aquella soledad eterna de cada día me concedió cierto instinto para eso, como el que tienen los animales. ¿Cómo es que no me comí ninguna belladona ni ningún muguete? El valle lindaba con un bosque y había mucho muguete.
Usted habla de su deseo de mimetizarse con las plantas, con el tiempo, tal vez incluso de metamorfosearse, porque las plantas se integran en el paisaje mientras que la niña nunca puede ser parte deél.
Siempre pensé que, en el valle, las plantas están en su elemento. Las plantas estaban satisfechas consigo mismas y con el mundo mientras que yo tenía que andar a tientas y sin saber por dónde tirar. Y también creía que cuando hubiese comido suficiente cantidad de aquellas plantas a lo mejor me convertía en parte de ellas, porque el cuerpo en el que me había tocado circular por el mundo se adaptaría a las plantas. Tenía la esperanza de que las plantas que comía transformaran mi piel y mi carne de tal suerte que encajara mejor en el valle. Sí que era un intento de mimetizarme con las plantas, de metamorfosearme. «Metamorfosearme» no es una palabra que se me hubiera ocurrido por entonces, yo no habría podido tener una palabra así. Simplemente era el deseo de encontrar un lugar propio, de protegerme, de hacer algo con el tiempo que me permitiera soportarlo. Te encuentras frente a frente con tu condición efímera, condición para la que ni siquiera tienes una palabra... pero, claro, a uno no solo le preocupan las cosas para las que tiene palabras. Yo no necesitaba palabras para soportar algo, en cualquier caso no necesitaba conceptos abstractos de ese tipo. Y de haberlos necesitado, casi era mejor no saberlo. Hay sentimientos, sobre todo en la infancia, que son tan concretos como el cuerpo mismo... ni más ni menos. Se tienen y con eso basta. Es más que suficiente. En mi caso, me sentía totalmente ajena a cuanto me rodeaba, y pensaba: me paso el día sola entre estas plantas y sigo sin ser parte de ellas. Sigo siendo una extraña para ellas y les cuesta soportarme, se hartarán de mí y, un día, no creo que muy lejano, la tierra me comerá.