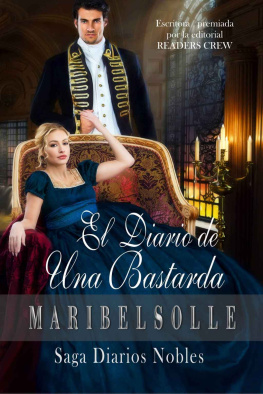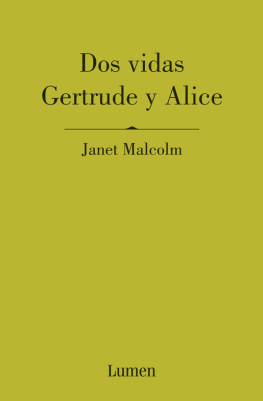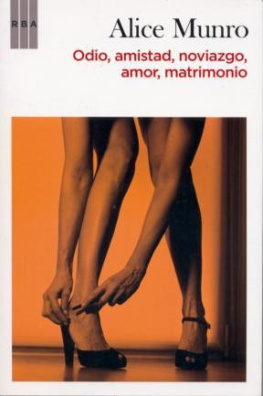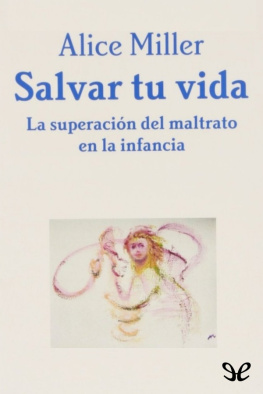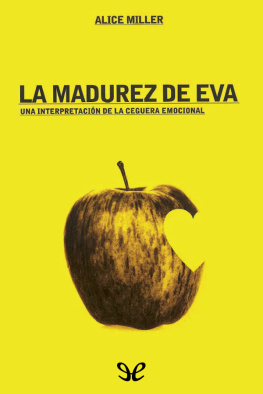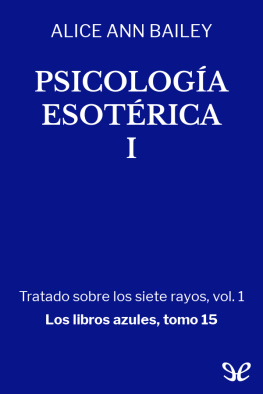Se prohíbe la copia total o parcial de la obra, ni su incorporación a un sistema informático o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico o por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del autor. La infracción de los derechos mencionados puede constituir un delito contra la propiedad intelectual (Art.270 y Siguientes del Código Penal). Obra registrada con todos los derechos reservados.
Primera edición en Febrero, 2020
©2020, Maria Isabel Salsench Ollè
Contenido
Epígrafe
Alice volvió a mirarlo fijamente a la cara. Parecía de granito. Sin calidez, inexpresiva, sin sentimientos. Si había un ser humano detrás de esos ojos plateados, no asomaba por ninguna parte. Ella, en cambio, estaba tiritando. Tiritando de impotencia con el rostro enrojecido por la cólera.
—¿No me has oído, costurera? Pídele perdón a lady Renoir, le has manchado los zapatos de betún.
—¡Yo no he hecho nada! ¡Ella me ha puesto la zancadilla, muy señor mío! —se defendió, impotente ante tanto despropósito.
—¡No te atrevas a insinuar tal cosa! Ella es la hermana del duque de Orleans. Y es mi invitada de honor. Si no le pides disculpas ahora mismo, me encargaré de cerrar tu taller de costura.
—¡Ella no es más que una niña consentida!
—¿Y tú? ¿Costurera de barrio? ¿Cuál es tu nombre? —La miró con estudiada indiferencia.
—Alice —pronunció, hinchando sus pulmones y llenándose de valor.
Él era temible, pero ella no iba a acobardarse.
—Arrodíllate, Alice —dijo Hugo Silvery, el hombre con el corazón metálico, haciendo resonar sus palabras más como una orden seca que como una petición cortés.
Lo miró fijamente a los ojos, clavando sus ojos celestes sobre aquellos sin vida, hechos de metal. No había duda ni sorna en sus palabras, el futuro Conde de Cornwall estaba decidido a humillarla en público sin escuchar su versión de los hechos. No importaba qué hubiera sucedido. Ella no era nada más que una bastarda, una costurera sin apellido que vagaba en busca de clientes por las calles de París. Y justo en ese instante, estaba rodeada por la crème de la crème francesa. La miraban con altivez, por encima del hombro. Aplastándola como a una hormiga.
Algo le decía que, si no obedecía a Hugo Silvery, su negocio caería en desgracia al día siguiente. Y era algo que no podía permitirse. No podía permitir que unos secuaces rompieran su tienda y la obligaran a cerrar. En ella estaban todos sus ahorros, todo lo que tenía y que había ganado con sudor.
Sin dejar de mirarlo, se arrodilló lentamente. Dejando caer sus rodillas sobre el suelo, muy tiesa. Apretando dolorosamente los nudillos para tragarse la humillación. Aunque no estaba mirando a lady Renoir, pudo sentir su mueca de satisfacción y orgullo. ¡No era más que una chiquilla engreída!
—Y pide perdón —resumió el "malnacido" (tal y como lo apodaría mentalmente desde entonces)—. Obedece, o será el último encargo de harapos que recibas.
— Le pido disculpas, lady Renoir —ironizó Alice, tragándose la ironía lo mejor que pudo con la mandíbula contraída y sus bellos ojos celestes al frente. Lady Renoir (de ahora en adelante, lady arpía) esbozó una mueca de autosuficiencia.
—Ahora, vete de aquí.
Alice se incorporó y se marchó. Pero prometió vengarse.
"No iba a perdonar semejante afrenta. Había vivido toda mi vida humillada por ser una bastarda. Y era el momento de recuperar mi dignidad. Hugo Silvery pagaría por lo que había hecho.”
El diario de una bastarda.
∞∞∞
Capítulo 1
Llover sobre mojado
El amor es una enfermedad inevitable, dolorosa y fortuita.
Marcel Proust.
1846. Mode et couture parisienne, un taller de costura cualquiera; París, Francia.
Era un establecimiento pequeño en una calle poco transitada. De color pistacho. El número 31 de Rue Liancourt. Un rótulo de madera pendía con exquisita gracia anunciando a los transeúntes de lo que allí se hacía: costura. " Mode et couture parisienne."
Los cristales del taller estaban muy limpios. Limpiados a conciencia cada mañana por su dueña: Alice Smith. A través de ellos se intuían los expositores de telas y algunos maniquíes vistiendo los mejores diseños de dicha modista. Al empujar la ligera puerta, bastante estrecha y con un pomo desgastado, una campana tintineaba con esperanzas renovadas. Como si, a pesar de la ligera decadencia del lugar, allí nunca se perdiera la ilusión de convertirse en uno de los centros de moda más famosos de la capital francesa.
El local se dividía en dos espacios de reducidas dimensiones: el público y el privado. En el primero se atendían a los clientes y en el segundo se laboraba e incluso se pernoctaba si era necesario. Olía a tejido, a perfumes para ropa y a té. Té inglés, tan inglés como Alice Smith.
El lugar siempre resultaba ameno y recoleto. El sonido de las máquinas de coser borboteaba deslizándose por el aire y fluía a través de las cortinas de encaje que hacían de división entre el mostrador y la salita de trabajo. Pero aquella mañana de febrero era diferente. Había tensión y un ligero mal estar inscrito en el silencio.
Alice andaba nerviosa de un extremo a otro, que no eran muy distantes. Había decidido que era una mañana demasiado tranquila para desperdiciarla en cualquiera de sus actividades habituales en el taller. Las cuentas no podían retrasarse más y hacerlas era motivo de sofoco. No se encontraba sola. Amélie, su única ayudante, era la que llevaba la voz cantante en esa tediosa tarea.
—Si no hacemos algo... —rompió el silencio Amélie, con el gesto compungido y mirando el libro de cuentas con preocupación.
—¿Qué ocurre? —se alertó ella, deteniendo su paso y mirándola con gran seriedad.
—Ocurre que estamos en banca rota, madame —confirmó sus peores sospechas, al borde de las lágrimas. Así eran los franceses, sensibles para cualquier asunto, incluso el ajeno.
—No debí retrasar tanto este momento... —se lamentó Alice, acercándose al mostrador y dándole una ojeada a los números con el ceño fruncido.
Al principio, había llevado la contabilidad de su negocio al orden del día; pero descubrió que eso la descorazonaba y había delegado el trabajo en su ayudante. Retrasando ese importante menester como si pudiera retrasar la inminente catástrofe económica. ¿A quién quería engañar?
—¿A quién pretendo engañar? —pensó en voz alta, dejándose caer sobre el sillín de los clientes, que estaba tan nuevo como el primer día.
— ¡Madame! No puede rendirse ahora —animó la delgada y bajita trabajadora, acercándose a ella.
—Nadie ha hablado de rendirse, Amélie. Pero como no entre un milagro por esa puerta —Señaló el exterior—. Ni si quiera podré pagarte. Todos mis ahorros y mis esfuerzos... están aquí. No quiero perder mi sueño, pero nuestra clientela principal está compuesta por ancianas que remiendan sus vestidos una y otra vez—Señaló un monto de telas negras raídas—. Y eso no es suficiente para pagar las facturas.
—¿Y por qué no le pide ayuda a.…?
—¡Ni hablar! —negó rotundamente, volviéndose hacia la joven de cara delgada y ojos perfilados. Hacía un par de años que había contratado a Amélie, era característicamente torpe. Nadie había querido emplearla porque era extrañamente escuálida por ser una mujer de clase obrera. Pero Alice nunca había conocido a nadie con tantas ganas de trabajar y de agradar.
—Pero ellas son influyentes y poderosas. Estoy segura de que no les importaría ayudarla. Sin ir más lejos, una de ellas se hospedó en su apartamento el año pasado y no creo que dudara en devolverle el favor, era una mujer encantadora.