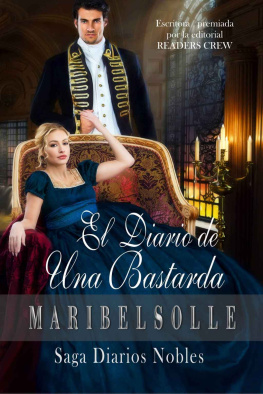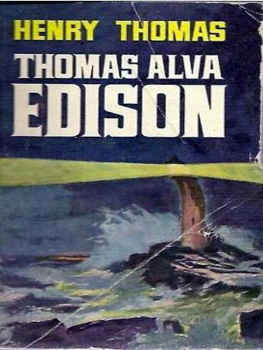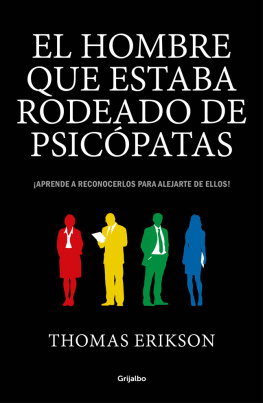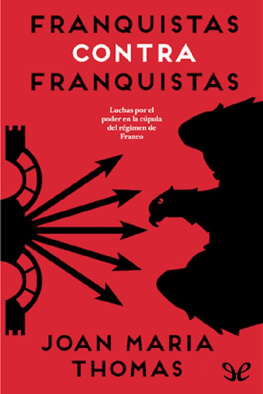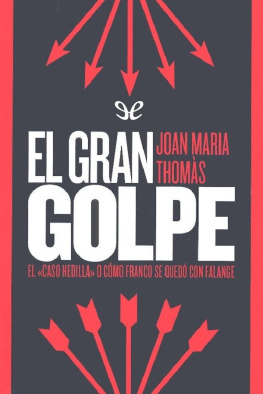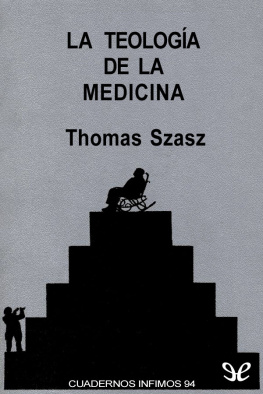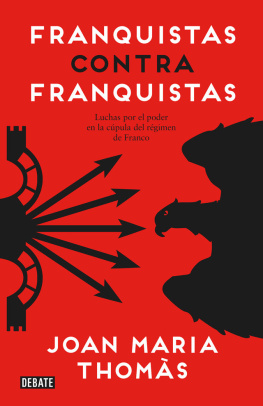SAGA DE LOS DEVONSHIRE
MANTO DEL FIRMAMENTO

MARY ELIZABETH
Nota Legal
Se prohíbe la copia total o parcial de la obra, ni su incorporación a un sistema informático o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico o por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del autor. La infracción de los derechos mencionados puede constitutiva de un delito contra la propiedad intelectual (Art.270 y Siguientes del Código Penal)
(Para comprender este libro en su totalidad es recomendable leer los anteriores)
Primera edición en Enero, 2019
©2019, Maria Isabel Salsench Ollè
PRÓLOGO
1840. Una calle adoquinada de la Capital Inglesa
La cabellera rojiza de Georgiana Cavendish ondulaba bajo el cielo gris de Londres junto a uno de los hombres más influyentes del lugar, llena de sueños y de esperanzas; ajena, a la vileza del ser humano. Ajena, al gran infortunio que debería hacer frente pocos días después y durante los años venideros.
—Papá, ¡le estaré eternamente agradecida por haberme traído! — se filtró una voz de soprano entre medio de la niebla hasta llegar al imponente pero demasiado bueno, Duque de Devonshire.
—Gigi, ¿me diste alguna otra opción? Te sujetaste a mi frac con intenciones de no soltarme si no te llevaba conmigo...incluso subiste al carruaje, a toda prisa, antes de que tu madre tuviera ni si quiera la oportunidad de objetar alguna cosa al respecto—convino el honorable Anthon Cavendish, esbozando una sonrisa que nadaba entre la ternura y el buen humor.
— ¡Mira! ¡Ahí está!
Señaló ella sin reparar atención en las palabras de su padre y, con la mirada puesta sobre un edificio colonial en el que rezaba: " Exposición de ciencias médicas”.
—Así que esa es la verdadera razón de tu insistencia por acompañarme — picó suavemente él, sobre cuya mano enguantada reposaba en su antebrazo.
— ¡Ay no! Sabes que tengo en gran estima tu compañía pero... ¡Medicina! — ella resumió en una sola palabra el objeto de su pasión, levantando su otra mano libre en un movimiento que pretendía ser suficiente como explicación.
—Está bien, entremos.
Los exorbitantes ojos ambiguos de Gigi chispearon sobre los pequeños y claros de Anthon, haciendo que éste último se viera arrastrado, muy disimuladamente, hasta la mismísima entrada del edén científico.
Una vez dentro, la joven damisela sintió como su mente volaba lejos de esa tierra y se colaba en un mundo imaginario en el que ella podía ser doctora; en un mundo, en el que podía hacer uso de todos y cada uno de aquellos instrumentos que estaban expuestos. Como mente ágil y curiosa que era, no tardó en preguntarse para qué deberían servir esos artefactos; así que inició un interrogatorio exhaustivo al encargado del espacio. Dicho encargado, un erudito de la materia, no tardó en resolver de forma detallada y cordial, todas aquellas dudas que esa hermosa dama presentaba.
— ¡Mi buen amigo Anthon Cavendish! — interrumpió la explicación del Doctor, sin ninguna sombra de respeto, un hombre alto pero cheposo que ostentaba una larga y perfilada nariz tan altiva como él mismo.
— ¡Oh! ¡Benditos los ojos que te ven Peyton!
Ambos ilustres y renombrados caballeros encajaron sus manos e intercambiaron palabras y fórmulas de cortesía.
—Me gustaría poder hablar contigo de unos asuntos, ¿tienes un minuto para mí? —entonó con voz ronca y carcomida ese tal Peyton.
—Oh no, pero voy con mi hija...— señaló Anthon a Gigi, la cual no había dejado de estudiar, inquisitivamente, a ese reptil jorobado que había osado cortar con sus garras a su tan esperado y codiciado día.
Había tardado semanas en urdir un plan perfecto para poder llegar a esa prodigiosa exposición, la cual descubrió en uno de esos periódicos de papá y, que ella, leían a escondidas. Primero, tiró por la ventana las lentes de la Señorita Worth, sin querer por supuesto; segundo, acabó con todos los polvos blancos que su madre usaba para la cara, fingiendo que Liza los había cogido para jugar. Toda esa secuencia de desgracias, provocaron que el cabeza de familia tuviera que desplazarse a Londres en busca de esos bienes tan preciados que en la periferia no había, y ahí fue cuando ella se aferró a su padre con toda su vida y su alma, para que le permitiera viajar con él.
La alimaña con perfume de puro y whiskey, miró a la hija del Duque como si realmente no se hubiera dado cuenta de que estaba presente; gesto, que molestó aún más a la dama y que no tardó en demostrárselo a través de una de sus miradas más dañinas. Sin embargo, ese noble de mala vida tan sólo esbozó una sonrisa de fingida compasión, en respuesta.
—No hay de qué preocuparse amigo, mi hijo Thomas la vigilará mientras nosotros conversamos. ¡Thomas! — un joven se acercó con pasos elegantes a la reunión improvisada, hundiendo su mirada traslúcida sobre los ojos grises de ese saqueador de instantes.
—Dígame, padre.
—Esta niña es la hija de Duque de Devonshire, un buen amigo mío, cuidarás de ella hasta que volvamos. No salgáis del recinto.
El hijo, muy formal, aceptó la orden del general —nombrado "padre"— con un asentimiento de cabeza corto pero firme.
Gigi no sabía por qué motivo estaba más enervada. No sabía si era la forma en que ese hombre había irrumpido en medio de un día que debía ser, a todo pronóstico, maravillosamente sensacional con su padre. O si, por otro lado, era la forma en que se había referido a ella —niña— cuando ya rozaba los catorce años. Pero de entre todas aquellas adversidades contra su perfecto y meticuloso plan, la peor de todas era la de tener que quedarse bajo la vigilancia de un jovenzuelo que tenía toda la pinta de haber salido de Brighton antes de ayer.
Lamentablemente, su piel porcelanosa no era lo suficiente porosa como para dejar salir la rabia escarlata a través de sus mejillas, y debía tragársela con ese sabor amargo que tenía.
Obviamente, y sin lugar a duda, no pensaba entablar conversación con su niñero; así que sin inmutarse ante la presencia del hijo de la "lagartija”, se giró nuevamente hacía el Doctor. Sintió como su cólera se filtraba por las raíces del cuero cabelludo, en cuanto descubrió que ese fantástico y erudito científico ya se había ido y, no había ni quedaba nadie, para resolver todas sus preguntas.
Apretó sus puños y cruzó los brazos por delante de su pecho al tiempo que intentaba respirar hondo, si no quería arremeter contra lo primero que se le pusieran por delante. Ante todo, debía guardar la compostura, en la medida que fuera posible.
No sabía cuánto tiempo había durado su enajenación mental hasta lograr encontrar algo de calma, puesto que cuando se dio cuenta su —teóricamente— cuidador, ya había desaparecido tras multitud de microscopios y herramientas desconocidas. No era una joven dada a asustarse, pero quedarse sola en medio de una gran sala no era algo que le conviniese, la lógica por encima de cualquier cosa.
—Espere, tal Thomas, espere.
Apresuró su paso haciendo repicar sus botines sobre el suelo amaderado y levantando su falda, hasta lo debido, para facilitar un paso ligero.
Thomas alzó una ceja y la miró de reojo mientras ella se acercaba a su posición, no la había perdido de vista ni un segundo a pesar de haberse alejado. Primero, porqué su padre le había encargado su bienestar y, segundo, porqué era difícil no verla.
—Le rogaría que me avisase la próxima vez que decida avanzar— rogó en forma de exigencia, Gigi, mirándolo con hastío y orgullo.
—Le ruego que me disculpe señorita, pero me ha parecido que estaba muy ocupada intentando tragarse la bilis.
— ¿Así que se ha dado cuenta? ¡Hm! Bien, he hecho todo lo posible por ocultar mi descontento...—arregló ella esbozando una sonrisa tan falsamente pésima como el argumento que había dado.
Página siguiente