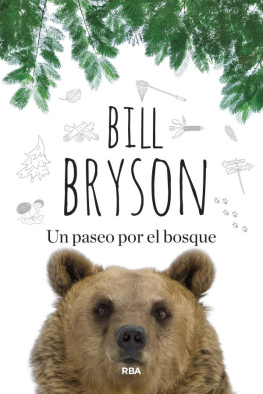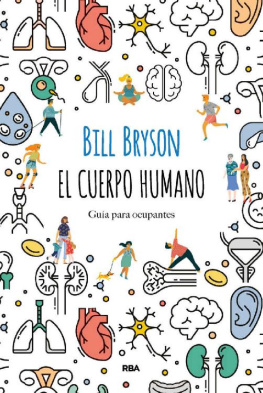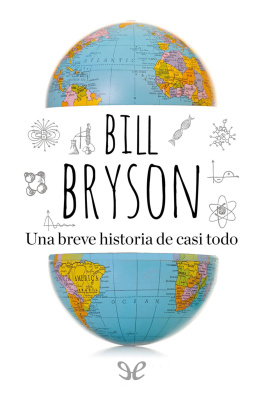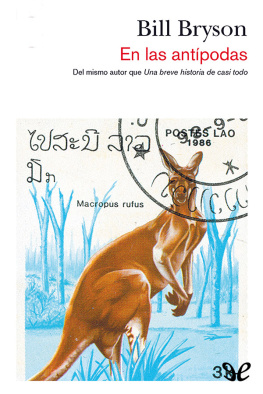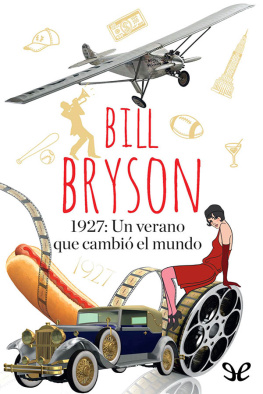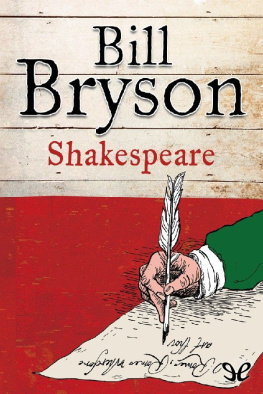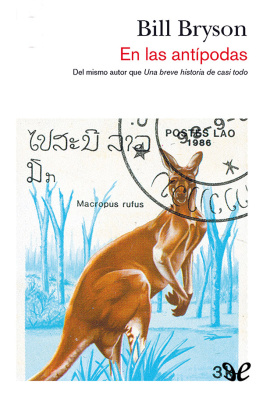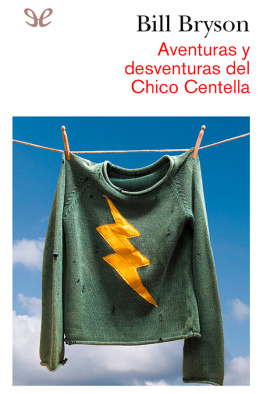Título original inglés: A Walk in the Woods
© Bill Bryson, 1997
© David Cook. Kirkby Malham, 2014
© de la traducción: Pablo Álvarez Ellacuria, 2014.
© de esta edición digital: 2014.
REF.: OEBO782
ISBN: 978-84-9056-388-5
PARA KATZ,
POR SUPUESTO


1
Un día, no mucho después de haberme trasladado con mi familia a una pequeña población de New Hampshire, di con un caminito que se adentraba en un bosque a las afueras de la ciudad.
Un cartel indicaba que no se trataba de un caminito cualquiera: era el famoso sendero de los Apalaches. Hablamos del patriarca de las grandes rutas senderistas, un camino que cubre casi toda la Costa Este de Estados Unidos siguiendo el trazado de los serenos montes Apalaches a lo largo de más de 3.300 kilómetros. Recorre catorce estados, desde Georgia hasta Maine, y atraviesa vistosas y rotundas formaciones montañosas cuyos nombres (las Blue Ridge, las Smokies, las Cumberlands, las Catskills, las Green Mountains, las White Mountains) parecen una invitación a echar a andar. ¿Quién es capaz de decir «las Smokies» o «el valle de Shenandoah» sin que le entren ganas, como dijo el naturalista John Muir, de «echar al hatillo una hogaza de pan y una libra de té, y saltar la valla del jardín trasero»?
Y resulta que, inopinadamente, el sendero de los Apalaches también serpenteaba, peligrosamente seductor, por el simpático pueblecito al que acababa de mudarme. La idea era, cuando menos, curiosa: podía salir de casa y caminar a través de 2.900 kilómetros de bosque hasta llegar a Georgia, o tirar en dirección contraria y ascender por las escarpadas rocas de las White Mountains hasta alcanzar la mítica cumbre del Katahdin, que se asoma sobre los bosques a 750 kilómetros de distancia, en un paraje agreste que muy pocos hemos visto. Una vocecita en mi cabeza me dijo entonces: «No suena mal. ¡Venga, hagámoslo!».
Empecé a buscar razones a favor. Volvería a ponerme en forma después de años de abúlica pereza. Sería una forma interesante y reflexiva de familiarizarme de nuevo con las dimensiones y la belleza de mi patria, tras casi veinte años de residir en el extranjero. Sería útil (no estaba muy seguro de cómo, exactamente, pero sería útil, seguro) aprender a valerme por mí mismo en la naturaleza. La próxima vez que un grupo de tipos con pantalones de camuflaje y sombreros de caza hablase en el Four Aces Diner de sus osadas andanzas al aire libre, ya no tendría que sentirme un blandengue. Me apetecía tener parte del aplomo que resulta de poder contemplar un horizonte lejano con ojos tallados en puro granito y decir, con deje pausado y masculino: «Sí, he cagado en el bosque».
Y luego había otro motivo de más peso: en los Apalaches se encuentra uno de los grandes bosques de frondosas del planeta, un extensísimo reducto de lo que en tiempos fue la más vasta y diversa superficie forestal de las zonas templadas, y ese bosque está en peligro. Si las temperaturas globales aumentan en cuatro grados centígrados durante los próximos cincuenta años, como es más que posible que suceda, todas las áreas naturales de los Apalaches, de Nueva Inglaterra hacia abajo, acabarán convertidas en una sabana. Los árboles están muriendo y a un ritmo preocupante. Olmos y castaños desaparecieron hace tiempo; a los imponentes tsugas y floridos cornejos no les falta mucho y las píceas rojas, los pinos de Fraser, las caryas y los arces azucareros van por el mismo camino. Evidentemente, si de conocer de cerca ese entorno tan singular se trataba, no iba a haber mejor momento que aquel para hacerlo.
Y decidí que lo haría. Lo anuncié con la misma precipitación: se lo conté a mis amigos y vecinos, informé de ello muy confiado a mi editor, me aseguré de que se supiese entre quienes me conocían. Luego compré unos cuantos libros y hablé con gente que había completado el sendero o había recorrido parte de él, y poco a poco fui dándome cuenta de que me había metido en algo que excedía con mucho (pero mucho) todo cuanto me había propuesto hasta entonces.
Casi todas las personas con las que hablé conocían alguna historia truculenta sobre un ingenuo conocido suyo que, armado con mucha ilusión y unas botas nuevas, intentó recorrer el sendero y a los dos días regresó renqueante, con un lince sobre la cabeza o con una manga vacía y chorreante de sangre y musitando con voz ronca: «¡Un oso!» antes de desplomarse inconsciente.
El peligro, al parecer, acechaba en los bosques: serpientes de cascabel, mocasines de agua, y nidos de crótalos; linces, osos, coyotes, lobos y jabalíes; montañeses desequilibrados por ingerir cantidades obscenas de licor de grano destilado de cualquier manera y varias generaciones de sexualidad profundamente contraria a las enseñanzas de la Biblia; mofetas, mapaches y ardillas portadores de la rabia; inmisericordes hormigas coloradas y voraces moscas negras; yedra venenosa, zumaque venenoso, hedera venenosa y salamandras venenosas; incluso un puñado de letales alces, enajenados por la presencia de gusanos parásitos que anidan en sus cerebros y los azuzan a perseguir a excursionistas por prados remotos y soleados hasta hacerles saltar a lagos glaciares.
En el sendero de los Apalaches podían pasarle a uno cosas literalmente inimaginables. Oí contar la historia de un tipo que sufrió el ataque de un búho corto de vista cuando salió de su tienda para echar su meadita de medianoche: fue la última vez que vio su cuero cabelludo, recortado contra la luna llena, perdiéndose a lo lejos, colgado de las garras del animal. Y la historia de la chica que se despertó al sentir un cosquilleo en el vientre y al mirar dentro de su saco de dormir se encontró un crótalo acomodado entre sus muslos. Oí cuatro historias distintas (todas narradas entre risitas) sobre campistas que durante algunos confusos y agitados momentos compartieron tienda con un oso; relatos de gente que se vio sorprendida por tormentas repentinas en un risco y se volatilizó por completo («no quedó de ellos más que un cerco carbonizado») al alcanzarles un rayo descomunal; de tiendas aplastadas por árboles caídos, o despeñadas por precipicios tras rodar pendiente abajo sobre cojinetes de granizo, o arrastrados por el muro de agua de una inundación; de un sinfín de excursionistas cuya última experiencia fue un temblor de tierra y una aturdida idea pasándoles por la cabeza: «Pero ¿qué coj…?».
Apenas hacía falta un repaso somero a los libros de aventuras (y poca, poquísima, imaginación) para verse a uno mismo atrapado en un círculo cada vez más estrecho de lobos envalentonados por el hambre; o avanzando a trompicones, con la ropa hecha jirones, bajo el asedio constante de las hormigas de fuego; o contemplando estúpidamente unas sacudidas en la maleza que avanzaban hacia mí como un torpedo bajo el agua para, a continuación, ser embestido por un jabalí grande como un sofá, una bestia de ojillos fríos y muertos, chillido penetrante y un babeante apetito por la carne rosa y tierna de ciudad.
Luego estaban todas las enfermedades a las que uno está expuesto en los bosques: giardiasis, encefalitis equina oriental, fiebre de las Rocosas, borreliosis, erliquiosis, esquistosomiasis, fiebres de Malta, shigelosis, por nombrar solo unas pocas. La encefalitis equina oriental, transmitida por la picadura de un mosquito, ataca el cerebro y el sistema nervioso central. Si uno tiene suerte, pasará el resto de sus días reclinado en una silla con un babero al cuello, pero lo normal es que te mate. No hay cura conocida. No menos atractiva es la borreliosis, que tiene su origen en la picadura de una garrapata diminuta. Si no se detecta a tiempo, puede incubarse durante años antes de manifestarse en toda una panoplia de dolencias. Es la enfermedad perfecta para quien quiera tenerlo todo. Los síntomas incluyen (y esto no es una lista exhaustiva) cefaleas, fatiga, fiebre, escalofríos, dificultades respiratorias, mareos, ramalazos de dolor en las extremidades, arritmias, parálisis facial, espasmos musculares, disminución grave de las facultades mentales y pérdida de control sobre las funciones corporales, además de depresión crónica, aunque no creo que esto último sorprenda a nadie.
Página siguiente