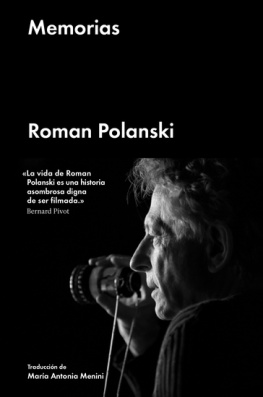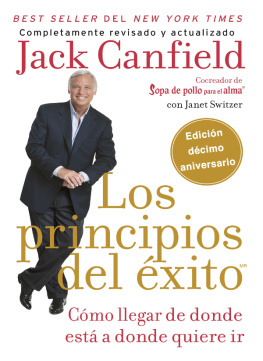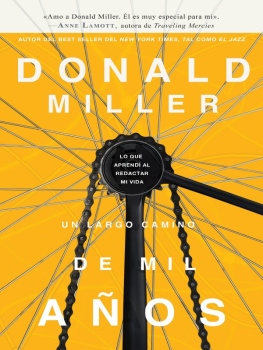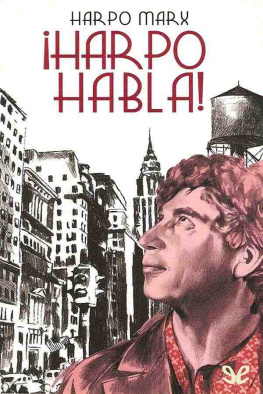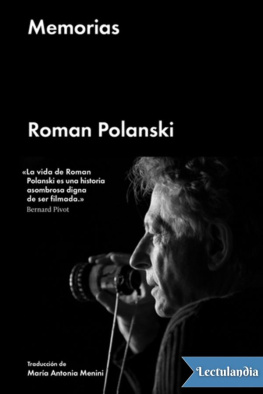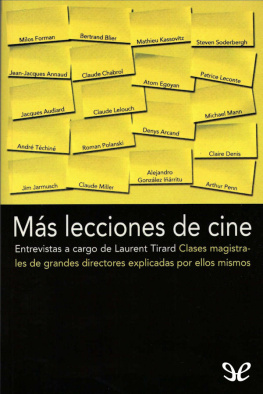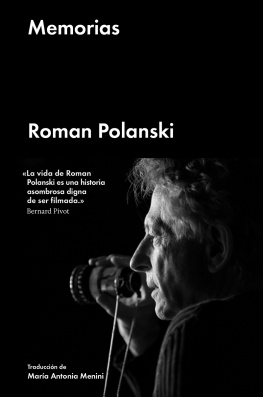MEMORIAS
ROMAN POLANSKI
TRADUCCIÓN DE MARÍA ANTONIA MENINI

BARCELONA MÉXICO BUENOS AIRES NUEVA YORK
© William Morrow & Co., Estados Unidos, 1984
© Traducción: María Antonia Menini
© Malpaso Ediciones, S. L. U.
Gran Via de les Corts Catalanes, 657, entresuelo
08010 Barcelona
www.malpasoed.com
Título original: Roman by Polanski
ISBN DIGITAL: 978-84-17081-09-6
Depósito legal: B-6068-2017
Primera edición: mayo de 2017
Diseño de interiores: Sergi Gòdia
Imagen de cubierta: © AF archive / Alamy Stock Photo
Bajo las sanciones establecidas por las leyes, quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro (incluyendo las fotocopias y la difusión a través de internet), y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo, salvo en las excepciones que determine la ley.
A mis amigos, pasados, presentes y futuros
PRÓLOGO
Quisiera pedir al lector que tenga presente que este libro se escribió hace más de treinta años. Al releerlo hoy, uno podría tener la sensación de que vivimos en un planeta distinto. Se diría que hemos olvidado lo tolerante y libre que era entonces nuestra sociedad.
ROMAN POLANSKI,
otoño de 2015
AGRADECIMIENTOS
Son tantas las personas que han dedicado tiempo y energía en la edición de este libro que más bien parece una empresa colectiva, algo así como la producción de una película. Quiero expresar mi más sincera gratitud a Edward Behr, por su infinita paciencia, por escuchar día tras día numerosas cintas y por su labor de ensamblaje; a Peter Gethers, por sus habilidades editoriales; a John Brownjohn, por ayudarme a pulirlo todo, y a Piotr Kaminski, por darle el toque final.
1
Desde que recuerdo, la línea entre la fantasía y la realidad ha estado siempre irremediablemente borrosa.
He tardado casi toda una vida en comprender que esta es la clave de mi existencia. Ello me ha valido considerables angustias, conflictos, desastres y decepciones; pero también me ha abierto algunas puertas que, de otro modo, hubieran permanecido cerradas para siempre.
Cuando era un muchacho, en la Polonia comunista, el arte y la poesía —el reino de la imaginación— siempre me parecieron más reales que los limitados confines de mi ambiente. Desde muy temprana edad me di cuenta de que no era como la gente que me rodeaba: vivía en un mundo de mentirijillas, completamente aparte del verdadero.
No podía ver circular una bicicleta por Cracovia sin imaginarme como un futuro campeón. No podía ver una película sin verme en el papel de principal protagonista o, mejor todavía, en el del director, detrás de la cámara. Siempre que veía un gran teatro, no me cabía la menor duda de que, tarde o temprano, yo ocuparía el centro del escenario en Varsovia, en Moscú o incluso —¿por qué no?— en París, aquella lejana y romántica capital cultural del mundo. Todos los niños se abandonan a semejantes fantasías en determinados momentos; pero, a diferencia de la mayoría de ellos, que muy pronto se resignan a no ver cumplidas sus ambiciones, yo jamás dudé ni por un instante de que mis sueños se iban a convertir en realidad. Tenía la ingenua y candorosa certeza de que ello no solo sería posible, sino también inevitable, tan insoslayable como la anodina existencia que por derecho hubiera debido corresponderme.
Mis amigos y parientes solían burlarse de mis descabelladas aspiraciones y acabaron considerándome un payaso. Pero yo, que siempre estaba dispuesto a divertir y distraer a los demás, asumí el papel de buen grado, sin mayores problemas. Claro que, a veces, los obstáculos en mi camino fueron de tal envergadura que hube de hacer acopio de toda mi fantasía para poder sobrevivir.
Una noche de enero de no hace mucho tiempo, en el teatro Marigny de París, pudo cumplirse con creces uno de mis sueños infantiles. Vestido de Mozart, con una levita del siglo XVIII y una peluca empolvada, estaba a punto de hacer mi entrada en escena en el doble papel de director y coprotagonista principal.
El público que asistía al estreno —una mezcla de políticos y astros cinematográficos, personajes famosos y miembros de la alta sociedad— era del tipo que los columnistas de los periódicos suelen calificar de «rutilante». Aunque su interés me complacía y halagaba, yo era mucho más consciente del gran número de amigos que habían acudido a prestarme su apoyo moral, algunos desde medio mundo de distancia. Su presencia me decía que les importaba y que tenía, efectivamente, una familia en el más amplio sentido del término.
La obra era Amadeus, de Peter Shaffer. A lo largo de toda la representación, los Venticelli, es decir, los «vientecillos» o murmuradores, prologan y puntúan la acción a modo de coro griego. Mientras aguardaba entre bastidores, oyendo sus maliciosos murmullos, me pareció escuchar un revoltijo de voces de mi pasado. Algunas pertenecían a las personas que me habían reprendido e increpado por soñar despierto; otras, a aquellas que con su estímulo me habían ayudado a convertir mis sueños en realidad.
En aquel momento, la línea entre la realidad y la fantasía me resultaba, no ya borrosa, sino más imperceptible que nunca. Ambas cosas se habían convertido al final en una sola.
Cuando me dieron el pie, salí a escena y representé mi papel con la misma soltura y desinhibición con que solía hacerlo de niño ante mis amigos. Sin embargo, mientras interpretaba la trágica fase final de la vida de Mozart, volvieron a mi mente los ensueños de antaño. Empecé a darme cuenta de que toda mi vida estaba hilvanada con una especie de hilo teatral que engarzaba triunfos y tragedias, tristezas y alegrías, profundo amor e inimaginable pesar. Simultáneamente, se me antojó difícil establecer una distinción entre los rostros entrevistos más allá de las candilejas y los espectros del pasado. Fue casi como si estuviera actuando para todos mis amigos y mis seres queridos, pasados y presentes, vivos y muertos.
La representación de Amadeus estaba tocando a su fin. Se encendieron las luces y el público, puesto en pie, nos tributó una clamorosa ovación. Tuvimos que salir a saludar una y otra vez. Todavía aturdido, recorrí los cien metros que separaban el teatro de una sala nocturna que se había convertido en uno de mis locales preferidos a lo largo de los años. Mareado por el champán, observé que, mientras iban llegando los componentes del grupo del estreno, la distinción entre el pasado y el presente se borraba de nuevo y se confundía en mi mente con otras reuniones parecidas de Londres, Nueva York, Los Ángeles y —más recientemente— Varsovia.
Yo había dirigido e interpretado la versión polaca de Amadeus inmediatamente antes de empezar a trabajar en la producción de París. Como después de nuestras representaciones de Varsovia los militares tomaron el poder, pocos de mis amigos polacos pudieron acudir al estreno francés. Ni siquiera mi padre, que siempre asistía a mis estrenos, pudo abandonar Cracovia.
La «guerra», tal como la llamábamos los polacos, arrojó una alargada y siniestra sombra sobre lo que hubiera tenido que ser un gozoso hito en mi carrera. En Varsovia, nuestro estreno revistió un carácter muy especial porque asistieron al mismo muchos de los que influyeron en mí y me convirtieron en lo que soy. El hecho de volverles a ver, de hablar del pasado y de visitar lugares en los que mis ojos no se habían posado desde mi infancia, me trajo una avalancha de recuerdos.
La percepción que tiene un niño de las cosas es tan clara e inmediata que no se da en ninguna experiencia posterior.