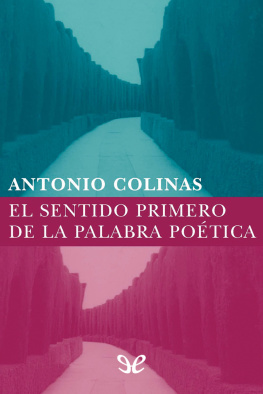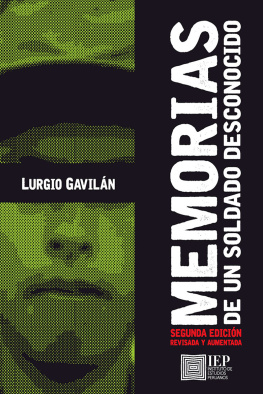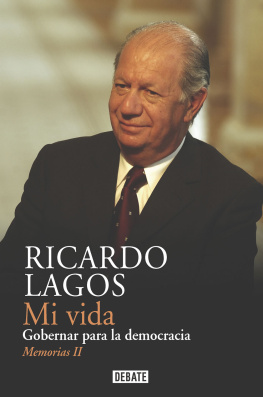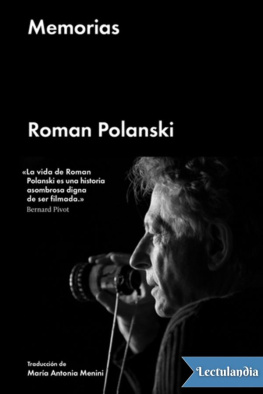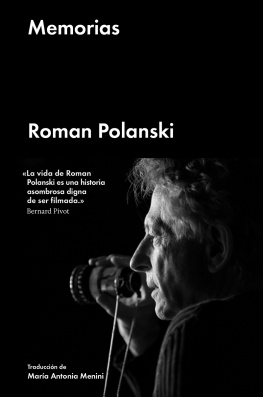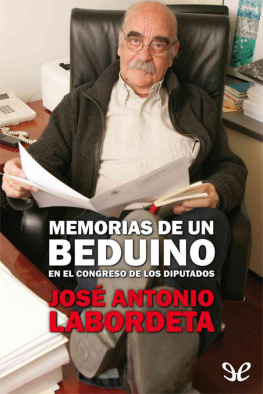Frente a la puerta,
las aguas profundas del estanque.
Z HANG Z I
¡Ay! La verdadera fuente de la vida está junto a ti,
y has levantado una piedra para adorarla.
K ABIR
Con estanque de luz, más allá.
Y ORGOS S EFERIS
Yo fui un niño muerto. El agua me devolvió a la vida. Ardía el aire de agosto y ardía mi cuerpo a causa de la fiebre. Me humedecían los labios levemente con un algodón. Pero no bastaba: el cuerpo no respiraba. Todos lloraban. Sin embargo, llegó la tormenta de agosto. Llovía con fuerza y la humedad se posó en mis ojos y en mis mis labios: hasta mi piel. El niño muerto se levantó sin ayuda del lecho. Y sonreía.
*
Estanque de la isla: tú me revelas hoy este hecho primero desde tu soledad, con tu serenidad, con tu silencio verde. Tú despiertas aquello que fue en mi vida viaje interior, aunque no me permitas ir demasiado lejos con los recuerdos. Porque todavía debo ir más allá. Tú me vas a ayudar en este diálogo que los dos vamos a entablar. El temblor de tu agua me hablará sin palabras, me desvelará la memoria de cuanto fue esencial en mi vida.
*
El agua de mi infancia no era como la de este estanque que ahora contemplo tantos años después en una isla: agua serena y levemente esmeralda. Detrás veo el cielo muy azul y tres grandes árboles: un algarrobo, un cerezo y un olivo. El agua de mi infancia fluía. Mi infancia era un río y, cuando regresé a la vida de aquella muerte temporal, todo discurría en mi infancia como la corriente de mis ríos leoneses, o temblaba como las hojas de los álamos. Ahora creo que tengo la suficiente paz para mirar en la serenidad de este estanque de la isla y ver lo que esencialmente fui. O escuchar lo que él me responde a mis preguntas.
*
Me abismo en la hondura. Recuerdo la primera vez que supe de la Sombra. Fue en aquella casa primera, grande y destartalada. En la alcoba había unas cortinas que de noche temblaban sin motivo y en las que yo veía, medroso, figuras imprecisas e indescriptibles. O en el gran desván, al que nunca me gustaba subir. Pero también en aquella casa supe lo que era la luz: en la yuca del patio empedrado, en la gran pila en la que nos bañábamos en verano, en el jilguero que dejé escapar de la jaula, en un cuaderno que compré en secreto y que no sabía para qué, porque lo abría a solas en el soleado corredor, tumbado sobre un colchón de hojas de maíz, que crujía dulcemente. No sabía qué escribir aún en aquel cuaderno porque me vaciaba la soledad y el silencio de la hora de la siesta, que había que guardar religiosamente; o porque la palabra todavía no se me había revelado. Pero en aquel momento descubrí la luz y era como si la luz, que descendía del Monte Urba, escribiera por mí palabras de luz en aquel cuaderno. Algunas noches subía al templo para robar algunas de las flores de su jardín para el altarcito que había instalado debajo de la escalera, o para escuchar el sonido de la lechuza en la torre.
*
Me llamaba la última pero la más intensa luz, la del ocaso, la que estaba más allá de los montes. A ella me llevaron. Era la luz de un valle rodeado de montes. Allí la luz tenía un aroma que sanaba más apresuradamente al niño que había revivido. Aroma de jara, de romero y de encina. También allí descubrí la luz que emanaba de las piedras de las ruinas y voces que susurraban me abrieron a los cuentos y a las leyendas del lugar. Y si no ascendía a los montes, el rebaño me traía al anochecer el monte en el aroma agreste de la lana. Allí, las leyendas y los cuentos que me susurraban en la alcoba me despertaron el alma.
*
Vuelve luego el recuerdo de otro viaje posterior: el primer viaje de mi vida que hice solo en un autobús. Mis padres me dejaron en él y otra persona me esperaba a mi llegada. No sentía angustia (esta solo llegaba aquel primer día, al caer la noche, ya en la casa) sino un sublime placer, al ver cómo discurrían los paisajes ante mis ojos, tras la ventanilla: las sierras, sus montes y valles, el encinar, las rocas enormes. Luego había un momento en que, desde la última cima, se divisaba abajo el pueblo, como un pájaro posado en el último sol rojo del valle, circuido por el nido de las sierras. Había sido un viaje sencillo pero inolvidable: el primer viaje físico (¿o interior?) de mi vida. Quizá por eso no he podido olvidarme de él: porque quedó sembrado en mi interior como una semilla de infinitud. Y permaneció una lección: la de que el mundo, como para el poeta sufí, era un hermoso y misterioso libro abierto que solo había que leerlo para interpretarlo. Ante ese paisaje-libro, la mente no pensaba, solo sentía, solo aceptaba. Fue el momento de las primeras contemplaciones, del contemplar, tan importante para un escritor; es decir, del templarse-con lo que nos rodea. El ser conscientes de que nos hallamos inmersos en la infinitud.
*
Pero en aquellas noches, arriba, con el pueblo a oscuras, había otro río que fluía: era el del firmamento. No he podido sanar todavía de aquella dulce herida que en mi mirada dejaron los astros. Nada he aprendido después que aquel firmamento abismal no me hubiese enseñado. Desde entonces, yo también fluyo con la Vía Láctea. O ella fluye en mi interior en los momentos de pesar. Creo que soy para la trascendencia porque recibí aquella llamada de arriba en la infancia. Sin embargo, hay dos momentos en mi vida —lo comprendo ahora— en los que se dio en mí esa «iniciación cósmica y estética hacia los astros y las constelaciones» que algunos no comprenden, sobre todo las personas de cultura urbana: aquellas noches de mi infancia en Fuente y aquellas otras más fundamentadas de mi adolescencia en la sierra de Córdoba.
*
Algo tiene este estanque de la isla de aquellas lagunas primeras de entonces. Me miraba en la más pequeña, la que se formaba con el agua clara de la fuente, la que se hallaba rodeada de juncos. Al lado estaba la fragua de mi abuelo el herrero. En ella descubrí el fuego y el amor de la sangre de los míos. Manaba la fuente con su agua de sabor ferroso y ni el pequeño estanque ni sus juncos se turbaban. En el fogón ardía el fuego avivado por el gran fuelle y se ablandaba el hierro: lo más duro. Tantos años después descubriría las escorias de entonces bajo el techo hundido. Por el ventanuco, veíamos las lavanderas, las viñas, la pradera, los huertos diminutos y mimados. Pobreza luminosa.
*
La memoria de la tierra natal en confluencia con las primeras contemplaciones, la raíz, la fuerza de la sangre, las palabras que fueron cuento y leyenda, que moldearon los sueños. Hoy me pareció que se cerraba en mí otro círculo: el de la sangre de mis antepasados. Seguramente observando a mi hermano José, al que también veo renacer en las grandes piedras que coloca, en las parras que mima en su casa, junto a sus hijos y nietos. Otras veces se sienta y, desde la galería, contempla la cima trapezoidal del castro prerromano como un símbolo que también a él le salva. O la sangre puede ser la de mis tíos, que me susurraban —en la penumbra de la alcoba, antes de dormir, en los veranos— cuentos de lobos y de princesas moras que se peinaban a la entrada de las grutas a la luz de la luna. O la de mi abuelo, que despertaba sus sueños y notas musicales con su salterio en las rondas nocturnas y que de día moldeaba generosamente, las más de las veces sin cobrar su trabajo, el hierro al rojo vivo. O la de mi tío, que me enseñaba en nuestros paseos los nombres de los montes y de los valles. Hoy me parece que esta agua que ahora contemplo era la de entonces, algo así como las raíces de mi sangre.
*
Otoño de los frutos. Yendo hacia un monte, descubrí en un almacén una montaña de manzanas que embalsamaban el aire. Pero cuando pasaba las dos sierras, ahora la pequeña montaña era de racimos de uvas en lo profundo de una bodega. El otro fuego: el del mosto morado, el del vino en el lagar. Otra vez el encuentro con las sombras profundas de las «cuevas». El fuego débil de los candiles que iban y venían flotando como espíritus por los pasillos de tierra amarilla, como si hubiese descendido a aquella oscuridad el sol sobre las mieses de las eras. Soles de oro estaban sepultados bajo la tierra, en lo hondo de las cuevas. Fuera crujían, al ir y al retornar, las ruedas de los carros en los guijarros del camino. Y arriba parecían crujir también, de tan puras, las estrellas.
Página siguiente