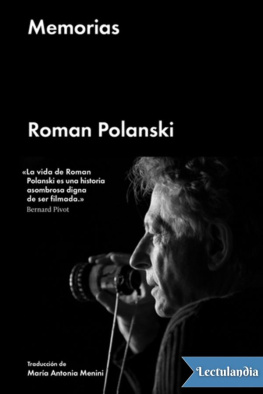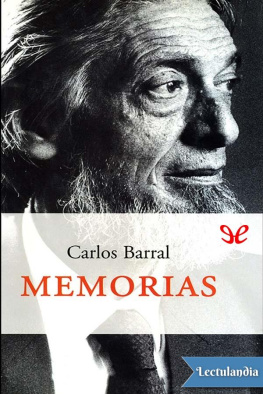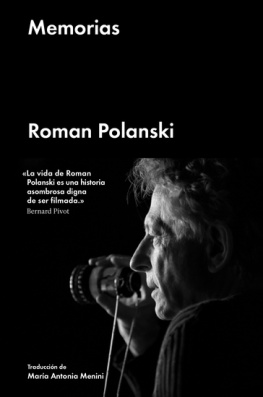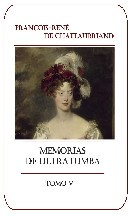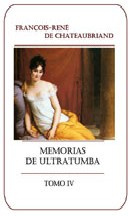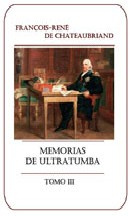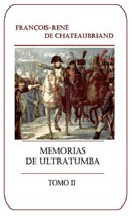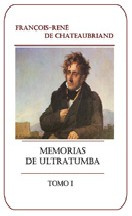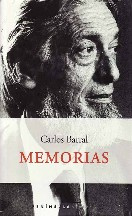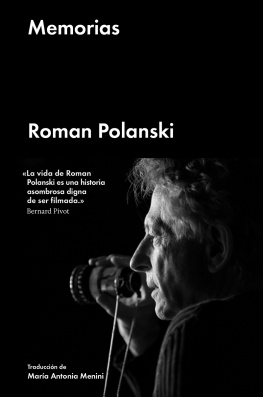AGRADECIMIENTOS
Son tantas las personas que han dedicado tiempo y energía en la edición de este libro que más bien parece una empresa colectiva, algo así como la producción de una película. Quiero expresar mi más sincera gratitud a Edward Behr, por su infinita paciencia, por escuchar día tras día numerosas cintas y por su labor de ensamblaje; a Peter Gethers, por sus habilidades editoriales; a John Brownjohn, por ayudarme a pulirlo todo, y a Piotr Kaminski, por darle el toque final.
EPÍLOGO
Me maravillan el optimismo y la ingenuidad que parecen destilar hoy los últimos párrafos de mis memorias.
No es solo el planeta lo que ha cambiado hasta extremos irreconocibles: también el narrador es una persona muy distinta, como si quien acaba de contar mi historia fuera no ya otra persona, sino alguien a quien apenas conocía. Teniendo en cuenta simplemente la muerte y renovación celular, supongo que debo concluir que no soy el mismo hombre que entonces, y, sin embargo, también se han dado en mí cambios intelectuales y emocionales nada desdeñables. El más evidente, en mi opinión, es que la línea entre fantasía y realidad ya no resulta, en absoluto, tan borrosa como antes; quizá porque hoy prefiero mi realidad.
Lo que ha cambiado mi punto de vista y mi modo de pensar, sentir y actuar muy por encima de todo es que he dejado de estar solo para formar parte de una familia. Ya no soy uno, sino muchos. Estando aún esta autobiografía en la imprenta, mi director de reparto, Dominique Besnehard, me presentó a Emmanuelle Seigner. Dudo que haya hecho nunca mejor su trabajo. Hoy, Emmanuelle y yo seguimos felizmente casados y tenemos una hija y un hijo. Desde que nació la primera, he hallado un gran placer en cambiar pañales, hacer depender mi calendario de las vacaciones escolares y vivir —hasta extremos que escandalizarían a muchos— una existencia cotidiana normal, opuesta a aquella sobre la que escribí hace más de tres décadas.
He hecho varias incursiones en el teatro y en la ópera y he llevado puesto el uniforme de la Academia de las Bellas Artes de Francia, con frac y espada y todo; pero nunca he dejado de ejercer mi oficio. He hecho más de una docena de películas, cuatro de ellas con Emmanuelle, si bien la más personal de todas, la única, en realidad, en la que he llevado a la pantalla hechos de los que he sido testigo y que he descrito en este libro, es El pianista, que me valió la Palma de Oro de Cannes, un Óscar y otra cincuentena de premios más. Aun así, nada de ello es comparable a cierta experiencia maravillosa que, por manido que pueda parecer el lugar común, pone patas arriba la vida de cualquier hombre y lo transforma en alguien diferente por entero: los hijos. Mis últimos treinta años, en resumidas cuentas, han seguido un curso infinitamente menos caótico y sinuoso que los cincuenta que los precedieron.
Eso sí: tan recto no ha sido el camino.
La noche del 26 de septiembre de 2009, en virtud de una orden de búsqueda y captura expedida por las autoridades californianas, me arrestó la policía suiza al llegar al aeropuerto de Zúrich, adonde había acudido invitado por el Festival de Cine de la ciudad a fin de recibir un reconocimiento a toda mi trayectoria. Pasé más de dos meses en prisión antes de que me trasladasen, previo pago de una fianza, a mi chalé de Gstaad, bajo arresto domiciliario y con un dispositivo de vigilancia electrónica.
En consecuencia, volvieron a desdibujarse para mí los confines de la realidad, aunque esta vez sin intervención alguna de mi imaginación. Recordé lo que me había dicho en Chino un compañero de prisión que quizá trataba de consolarme: «Ya verás: la próxima vez no lo pasarás tan mal». Aunque la calma de la cárcel suiza de Winterthur no tenía nada que ver con el ruido y la violencia que imperaban en la de Chino, la angustia de la reclusión fue idéntica. Su director, Peter Zimmermann, incómodo a todas luces con la situación, trató de hacer más tolerable mi estancia y hasta me permitió completar el montaje de mi última película, El escritor, siempre con arreglo a los estatutos del centro. Así, pude revisar en un ordenador diminuto los DVD que me envió mi montador, Hervé de Luze, y a continuación confié las notas pertinentes a mi abogado suizo, Lorenz Erni, para que se las entregara a la policía y, una vez inspeccionadas, se las remitiese a Hervé. Solo entonces autorizaron a este último a reunirse conmigo para que pudiésemos trabajar juntos, en una sala en la que los presos podían ganarse cierto dinero para sus gastos pelando cebollas. Los periodistas no dudaron en examinar los cubos de basura que contenían el producto de sus afanes en busca de alguna primicia.
Sin embargo, ya en la cárcel, ya durante los siete meses que pasé en Gstaad, sometido por la prensa a un asedio grotesco (cierto reportero llegó a disfrazarse de Papá Noel para intentar abrir una brecha en nuestras defensas), lo que más me preocupaba no era la película ni tampoco mi situación personal, sino el efecto terrible que iba a tener todo aquello en mi familia. Por suerte, pude observar —con una inmensa admiración— no solo la fortaleza y la dignidad, sino también la extraordinaria habilidad diplomática con la que manejaba Emmanuelle una situación para la que nada de cuanto había vivido podía haberla preparado. Además del consuelo que me prodigaba a diario, su constancia y su determinación tuvieron un efecto tranquilizador no ya en mí, sino, sobre todo, en nuestros hijos.
Hasta el 12 de julio de 2010 no se me permitió dejar aquella residencia convertida en cárcel.
Tal vez se pregunte el lector qué pudo ocurrir para propiciar un cambio tan dramático en mi situación. Al cabo, habían pasado ya más de seis lustros desde el asunto que describo en los capítulos 27 y 28 del presente libro. Por paradójico que resulte, todo se debió a una serie de descubrimientos nuevos que, en principio, daban la impresión de estar a mi favor. En 2008, en su documental Roman Polanski: se busca, la directora Marina Zenovich había esclarecido ciertos aspectos del caso al revelar un detalle desconocido hasta entonces. De entrada, Roger Gunson, el fiscal que llevó la causa en un primer momento (p. 463), ya jubilado, lo resumió diciendo: «No me sorprende que, dadas las circunstancias, se fuera de aquí». Sin embargo, había un factor aún más importante.
David Wells, quien antes de retirarse también había ejercido el ministerio público en la fiscalía del distrito del condado de Los Ángeles, declaró ante la cámara de Zenovich que mientras se sustanciaba el proceso se había reunido con el juez Laurence Rittenband sin la presencia de las dos partes. Fue Wells quien le recomendó que me enviara a Chino para someterme a una «evaluación diagnóstica», que —recuérdese— constituyó el total de mi condena y contra la cual se me impidió apelar. También fue él quien, más tarde, puso a disposición del magistrado la foto que me habían tomado los periodistas en el Oktoberfest de Múnich y lo animó a faltar a su palabra (p. 474).
Cumple tener en cuenta que, en aquel momento, ni siquiera conocíamos la existencia de David Wells, cuyo nombre no aparece en las páginas que preceden a este epílogo. Las reuniones secretas que mantuvo con Rittenband no representaban solo una violación del derecho procesal de Estados Unidos, sino también un delito de gravedad: el de conspiración y obstrucción a la justicia. Escandalizado ante semejantes revelaciones, Doug Dalton (p. 462), quien a esas alturas también se había jubilado, me aconsejó confiar el caso a otro abogado. Este fue Chad Hummel, quien presentó de inmediato una petición ante los tribunales californianos para que se emprendiera una investigación interna y, en caso de quedar esclarecidos los hechos, se diera por concluida la causa de forma total y definitiva.
Pese a estas nuevas circunstancias, la sala de justicia número cien del condado de Los Ángeles, que había presidido el mismísimo Rittenband, desestimó su solicitud. El magistrado Peter Espinoza, no obstante reconocer que su predecesor había obrado de forma incorrecta, se negó a instruir la causa si yo no estaba presente.