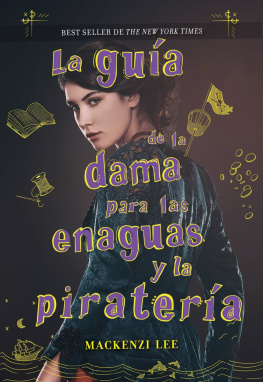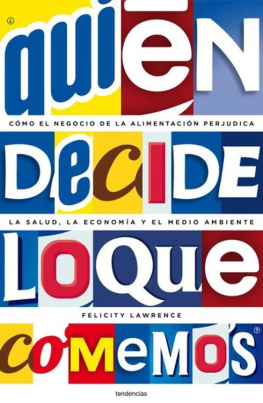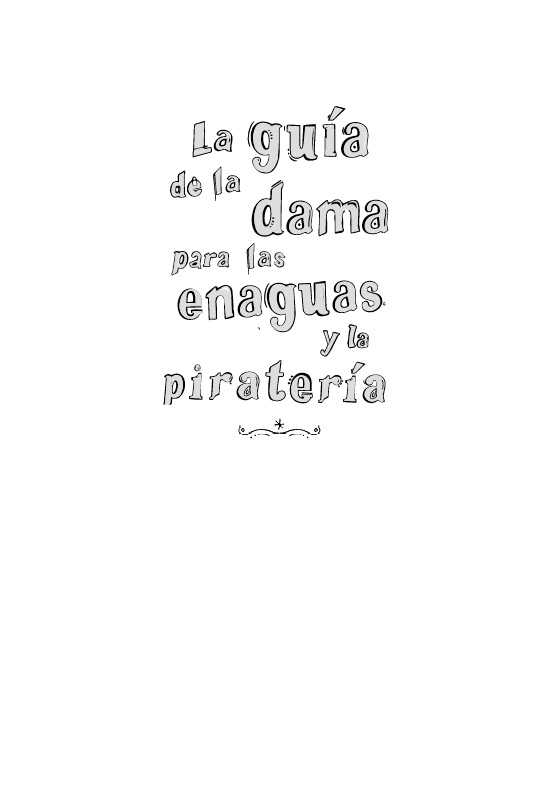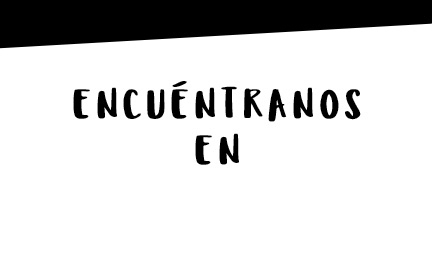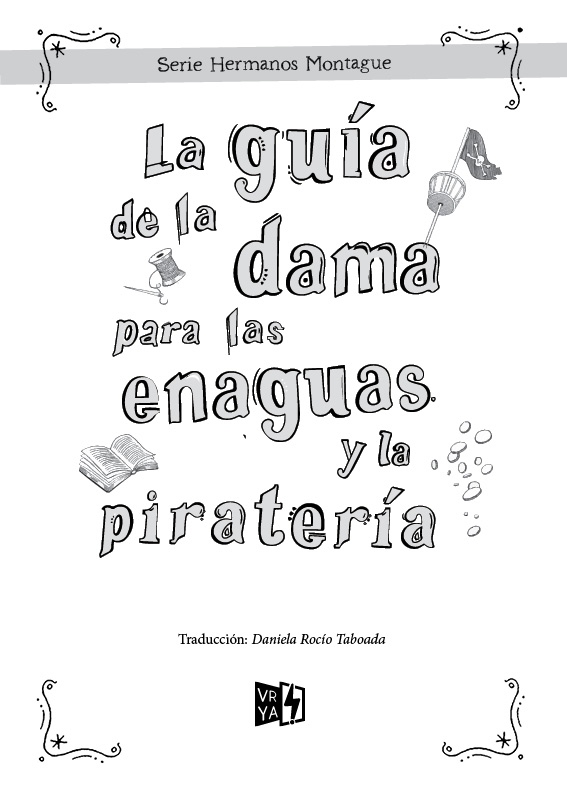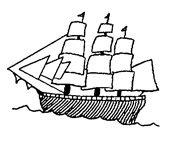17...
1
Acabo de morder un gran bocado de bollo glaseado cuando Callum corta su dedo.
Estamos en medio de nuestra rutina nocturna después del cierre de la panadería y las lámparas sobre la calle Cowgate están encendidas, su resplandor ámbar crea halos de luz en el crepúsculo. Lavo los platos del día y Callum los seca. Dado que siempre termino primero, puedo probar cualquier panificado que haya sobrado del día mientras espero a que él cuente el dinero. Sobre el mostrador, aún hay tres bollos glaseados que he mirado todo el día, esos que Callum empapa con un glaseado pegajoso y translúcido para compensar por todos aquellos años en los que su padre, quien tenía la tienda antes que él, escatimaba en la cobertura. Los domos de los bollos se empiezan a desinflar después de un largo día sin que los compren, las cerezas sobre ellos se deslizan a un costado. Por suerte, nunca he sido una chica que se preocupa por la estética. Felizmente habría engullido bollos mucho más feos que esos.
Callum siempre abre y cierra las manos cuando está nervioso, y no disfruta del contacto visual, pero esta noche está más alterado de lo habitual. Pisó un molde para mantequilla esta mañana y lo partió al medio, y quemó dos bandejas de pan brioche. Sujeta con torpeza cada plato que le entrego y mira el techo mientras yo continúo con la conversación, sus mejillas rosadas se vuelven aún más rojizas.
No me molesta particularmente ser la más conversadora de los dos. Incluso en sus días más parlanchines, suelo serlo. O él permite que lo sea. Cuando termina de secar la vajilla, le estoy contando sobre el tiempo que ha pasado desde que envié la última carta a la Enfermería Real respecto a mi admisión en su hospital escuela y sobre el médico particular que la semana pasada respondió a mi pedido de presenciar una de sus disecciones con una carta que constaba de dos palabras: No, gracias.
–Tal vez necesito un enfoque distinto –digo, pellizcando la parte superior del bollo glaseado y llevándolo a mis labios, aunque sé muy bien que es demasiado grande para comer de un solo bocado.
Callum alza la vista del cuchillo que está lavando y grita:
–¡Espera, no lo comas! –lo dice con tal vehemencia que me sobresalto y él también, y el cuchillo cae del paño directo sobre la punta de su dedo. Se oye un plop leve cuando la falange dañada aterriza en el agua del fregadero.
La sangre aparece de inmediato, cae de su mano dentro del agua jabonosa donde florece como amapolas que brotan de sus pimpollos. Todo color abandona el rostro de Callum mientras mira su mano; luego dice:
–Oh, cielos.
Confieso que nunca he estado tan entusiasmada en presencia de Callum. No recuerdo la última vez que sentí tanto entusiasmo. Aquí estoy, con una emergencia médica real y sin médicos hombres que me aparten del camino para lidiar con la situación. Con una falange menos, Callum es más interesante para mí de lo que ha sido nunca.
Repaso el compendio de conocimiento médico que he recopilado a lo largo de años de estudio y caigo, como prácticamente siempre lo hago, en Ensayos sobre la sangre humana y su movimiento en el cuerpo, del Dr. Alexander Platt. En él, escribe que las manos son instrumentos complejos: cada una contiene veintisiete huesos, cuatro tendones, tres nervios principales, dos arterias, dos grupos musculares mayores y una red compleja de venas que aún intento memorizar, todo envuelto por tejido y piel, con uñas en la punta. Hay componentes sensoriales y funciones motrices –que afectan todo, desde la habilidad para tomar una pizca de sal hasta doblar el codo– que comienzan en la mano y suben hasta el brazo, y cualquiera de ellas puede quedar arruinada por un cuchillo en el lugar equivocado.
Callum mira su dedo con los ojos abiertos de par en par, quieto como un conejo atónito ante el ruido de una trampa, y no intenta detener la hemorragia. Tomo el paño en su mano y envuelvo la punta de su dedo en la tela, ya que la prioridad al lidiar con una herida que emana sangre en exceso es recordarle a la sangre que estará mucho mejor dentro del cuerpo que fuera de él. El fluido atraviesa la tela prácticamente de inmediato y deja las palmas de mis manos rojas y pegajosas.
Con una oleada de orgullo, noto que mis manos están firmes, incluso después del gran salto que mi corazón dio cuando ocurrió la herida. He leído los libros. He estudiado los dibujos anatómicos. Una vez, hice un corte en mi pie debido a un intento terriblemente erróneo de comprender cómo lucían de cerca las venas azules que veo a través de mi piel. Y aunque comparar libros de medicina con la práctica real es como comparar un charco del jardín con el océano, estoy lo más preparada que podría estar para esto.
No es así cómo imaginaba atender a mi primer paciente en Edimburgo: en la sala trasera de una panadería pequeña en la que he estado trabajando para mantenerme a flote entre admisión fallida tras admisión fallida por parte de la universidad y de muchos cirujanos privados, suplicándoles permiso para estudiar. Pero después del año que he tenido, aprovecharé cada oportunidad que aparezca para poner en práctica mis conocimientos. Caballos regalados, dientes y todo eso.
–Ven, siéntate –guío a Callum hasta el taburete detrás del mostrador, donde acepto las monedas de los clientes porque puedo calcular el cambio más rápido que el señor Brown, el otro empleado–. Pon la mano sobre la cabeza –digo, porque si lo demás no funciona, la gravedad servirá para mantener su sangre dentro del cuerpo. Él obedece. Luego, pesco la falange en el fregadero; primero encuentro varios trozos de masa blanda antes de por fin hallarla.
Regreso con Callum, quien aún tiene ambas manos sobre la cabeza por lo que luce como si estuviera rindiéndose. Está pálido como la harina, o quizás realmente tiene harina sobre las mejillas. No es alguien muy pulcro.