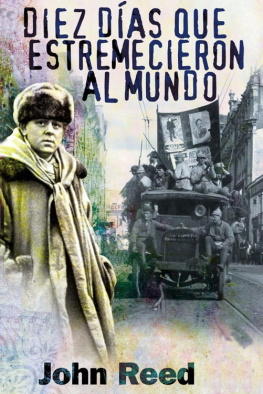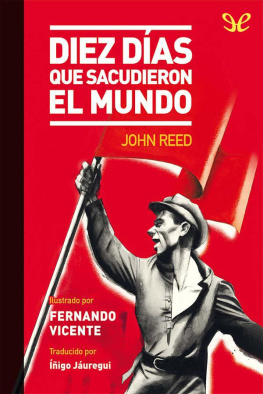Karen Rose
Cuenta hasta diez
Suspense 06
Título original: Count to Ten
Para Martin, por los veinticinco mejores años de mi vida.
Te quiero.
Para Cristy Carrington, por tu maravillosa
poesía y por ver en mis personajes emociones
que yo ni siquiera detecté. Era un diamante en bruto
y tú lo embelleciste.
Para las hermanas del alma que me conocen y me quieren a pesar de todo. Yo también os quiero.
Springdale, Indiana,
jueves, 23 de noviembre, 23:45 horas
El hombre miró las llamas con macabra satisfacción. La casa ardía.
Creyó oír sus gritos. «¡Socorro! ¡Ay, Dios mío, socorro!» Ansiaba oírlos, deseaba que no solo fuesen producto de su imaginación. Esperaba que padecieran el más atroz de los dolores.
Estaban atrapados en el interior. En varios kilómetros a la redonda no había vecinos a los que pedir ayuda. Él mismo podía coger el móvil y llamar a la policía o a los bomberos. Hizo un gesto despectivo con la boca. ¿Para qué? Por fin recibían lo que merecían. Por fin. Que lo recibiesen de su propia mano no era ni más ni menos que… justo.
No recordaba haber prendido el fuego, aunque sabía que había tenido que hacerlo. No apartó la mirada de la casa en llamas y se llevó las manos a la nariz. Olisqueó los guantes de piel y notó el olor a gasolina.
Pues sí, lo había hecho. Estaba ardiente e intensamente contento de haberlo hecho.
No recordaba haber conducido el coche hasta allí. Sin duda tuvo que hacerlo. Reconoció la casa a pesar de que nunca había vivido en ella. De haberlo hecho, todo habría sido distinto. De haberlo hecho, Shane estaría ileso. Tal vez Shane seguiría vivo y el odio profundo y hormigueante que durante tanto tiempo había enterrado tal vez no habría llegado a existir.
Pero no había vivido allí. Shane había estado solo, como un cordero entre lobos. Cuando él se fue y regresó, su hermano ya no era un chiquillo feliz. Cuando regresó, Shane caminaba cabizbajo y su mirada revelaba vergüenza y temor.
Le habían hecho daño. La ira burbujeó y estalló. En la misma casa en la que Shane tendría que haber estado a salvo, en la misma casa que ahora ardía como el infierno, le habían hecho tanto daño que Shane no volvió a ser el mismo.
Shane estaba muerto. Ahora ellos padecían, igual que su hermano. Era… justo.
Suponía que era inevitable que, de vez en cuando, el odio y la ira afloraran. Habían formado parte de su persona casi desde que tenía memoria. Sin embargo, el motivo de su ira… lo había ocultado a todos, incluso a sí mismo. La había negado durante tanto tiempo y referido tan bien los hechos… Incluso le costaba recordar la verdad. Hasta había olvidado períodos completos. Se había obligado a olvidar porque recordar resultaba demasiado doloroso.
Pero ahora recordaba. A cada persona que les levantó la mano para hacerles daño, a cada persona que debió protegerlos y no lo hizo, a cada persona que miró para otro lado.
Tenía que ver con el niño, el crío que le recordó a Shane, el que lo miró en busca de ayuda y protección. Esa noche el niño lo miró atemorizado y avergonzado. Por eso retrocedió tantos años. Retrocedió a una época que odiaba recordar, una época en la que era… bueno, era débil, patético e inútil.
Entrecerró los ojos a medida que las llamas lamían las paredes de la casa de madera, que ardió como si se tratase de leña seca. Ya no era débil, patético ni inútil. Ahora cogía lo que quería y las consecuencias le traían sin cuidado.
Como siempre, la sensatez se impuso a la ira.
Lamentablemente, a veces las consecuencias le importaban, sobre todo cuando la ira lo dominaba como esa noche. No era la primera vez que había tomado distancia y mirado lo que había hecho, casi sin recordar la acción en sí. Era el primer incendio…
Tragó saliva con dificultad. Era el primer incendio en mucho tiempo. Claro que había hecho otras cosas, cosas necesarias, cosas que, si lo pescaban, lo conducirían a la cárcel. Esta vez acabaría en la cárcel de verdad, no en un centro de detención de menores, que ya era bastante malo aunque manejable si tenías dos dedos de frente.
Aquella noche había matado. Y no se arrepentía lo más mínimo. Había tenido suerte. La casa estaba muy lejos de los vecinos y de miradas curiosas. ¿Y si hubiera sido un barrio populoso? ¿Y si lo hubiesen visto? Siempre se hacía la misma pregunta: ¿y si lo pillaban?
Un día, la ira que bullía en su interior lo metería en más líos de los que podía solucionar. Esa ira gobernaba sus actos y lo volvía vulnerable. Apretó los dientes. Ser vulnerable era lo único que jamás permitiría que volviese a ocurrir.
De repente, la solución le pareció muy clara: la ira debía desaparecer.
Por lo tanto, tenía que acabar con su origen, es decir, con todas las personas que les habían hecho daño y mirado para otro lado; todas debían desaparecer. Mientras contemplaba las llamas evocó el recuerdo de cada una de ellas. Vio rostros, oyó nombres y sintió odio.
Ladeó la cabeza cuando el techo se desplomó y, como un millón de minúsculas bengalas, las chispas salieron disparadas hacia el cielo. Había montado un gran espectáculo de fuegos artificiales.
Sería difícil superarlo, pero lo conseguiría. No hacía nada a medias. Hiciera lo que hiciese, necesitaba que estuviese bien… tanto por Shane como por sí mismo. Entonces podría cerrar definitivamente el libro sobre esa parte de su vida y seguir su camino.
Cabía la posibilidad de que la última lluvia de chispas bastase para que avisaran a los bomberos. Más le valía largarse mientras podía. Montó en el coche y, con una sonrisa en los labios, emprendió el regreso a la ciudad. En su mente se formaron los esbozos de un plan.
Sería un espectáculo insuperable. Cuando el telón cayera por última vez, finalmente Shane podría descansar en paz y él sería libre para siempre.
Chicago, sábado, 25 de noviembre, 23:45 horas
Una rama golpeó la ventana y Caitlin Burnette apretó los dientes. «No es más que el viento -masculló-. Tengo que dejar de actuar como una cría». De todas maneras, el silencio de la noche era inquietante y estar sola en la vieja y crujiente casa de los Dougherty la inquietaba. Clavó nuevamente la mirada en el libro de estadística que la obligaba a pasar sola la noche del sábado. La fiesta estudiantil habría sido mucho más divertida… y ruidosa. Por eso ella estaba allí, estudiando la asignatura más tediosa en el silencio de una casa vieja y aburrida en lugar de hacerlo en su habitación en la universidad mientras a su alrededor celebraban una fiesta.
El profesor de estadística había programado el examen para el lunes por la mañana. Si le iba mal, suspendería el semestre. Si suspendía otra asignatura, su padre le quitaría el coche, lo vendería y usaría el dinero para llevar a su madre a las Bahamas.
Caitlin hizo rechinar los dientes. Le demostraría de lo que era capaz. Aprobaría el condenado examen aunque en ello le fuese la vida. Si suspendía, ya tenía ahorrado el dinero para comprar ese mismo coche u otro mejor. Lo que los Dougherty le pagaban por cuidar del gato era poco, aunque suficiente para apañarse y…
Otro ruido la obligó a levantar la cabeza y entrecerró los ojos. «¿Qué ha sido eso?» Procedía de la planta baja. Parecía… parecía el ruido de las patas de una silla al arrastrarla por el suelo de madera.
Se dijo que debía llamar a la policía. Acercó la mano al teléfono, pero respiró hondo y se obligó a tranquilizarse. «Probablemente es el gato». Consideró ridículo llamar a la policía por un gato persa demasiado mimado y obeso. Además, no tenía permiso para estar allí. La señora Dougherty había sido muy clara: no podía «quedarse», no podía «hacer una fiesta», no podía «usar el teléfono». Lo único que tenía que hacer era dar de comer al gato y cambiarle la arena.
Página siguiente