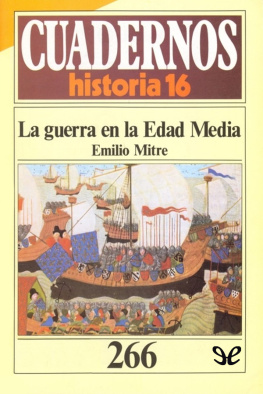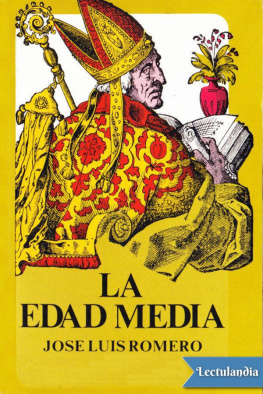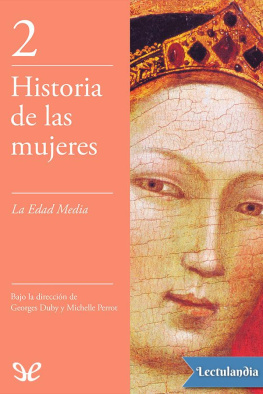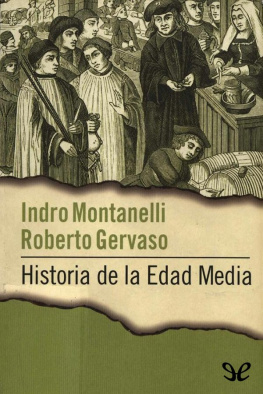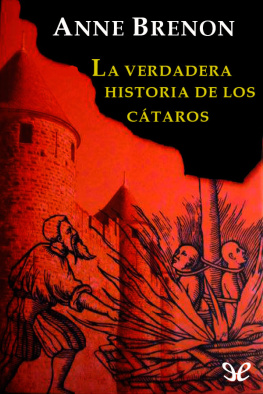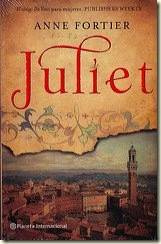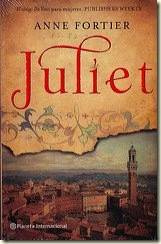
A mi querida madre, Birgit Malling Eriksen,
cuya generosidad y hercúlea investigación
han hecho posible esta obra.
Vayamos, que hemos de hablar de estos hechos tistres.
Unos serán perdonados, otros tendrán su castigo,
pues historia tan penosa nunca hubo
como ésta de Julieta y Romeo
SHAKESPEARE
Dicen que morí. Se me paró el corazón y no respiraba; a los ojos del mundo estaba muerta de verdad. Unos dicen que me fui tres minutos, otros que cuatro; yo empiezo a pensar que la muerte es ante todo cuestión de opinión.
Llamándome Julieta, supongo que debería haberlo visto venir, pero quise creer que, por una vez, no tendría lugar la misma lamentable tragedia de siempre, que esta vez estaríamos juntos para siempre, Romeo y yo, y que nuestro amor jamás volvería a verse interrumpido por sombríos siglos de confinamiento y muerte.
Pero no se puede engañar al Bardo. Así que morí como me correspondía, cuando se acabó mi texto, y volví a caer en el pozo de la creación.
Ay, pluma dichosa. Ésta es tu página.
Toma tinta y déjame empezar.
¡Dios! ¡Dios! ¿Qué sangre es la que tiñe el mármol de la entrada del sepulcro?
Me ha costado decidir por dónde empezar. Diréis que mi historia empezó hace seiscientos años, con un asalto en el camino, en la Toscana medieval, o quizá con un baile y un beso en el castello Salimbeni, cuando mis padres se conocieron, pero jamás me habría enterado de nada de esto de no haber sido por el acontecimiento que cambió mi vida de pronto y me obligó a viajar a Italia en busca del pasado. Ese acontecimiento fue la muerte de mi tía abuela Rose.
Umberto tardó tres días en encontrarme para comunicarme la triste noticia. Lo cierto es que, con lo bien que se me da desaparecer, me sorprende que lograra localizarme. Claro que él siempre fue muy hábil leyéndome el pensamiento y prediciendo mis movimientos; además, tampoco había tantos campamentos de verano de Shakespeare en Virginia.
Ignoro cuánto tiempo debió de pasar allí de pie, viendo la representación desde el fondo de la sala. Yo estaba entre bastidores, como siempre, demasiado centrada en los chicos, en sus papeles y su atrezo para percatarme de nada más hasta que cayó el telón. Tras el ensayo general de aquella tarde, alguien había extraviado el frasquito de veneno y, a falta de algo mejor, Romeo tendría que suicidarse con caramelitos de menta.
– ¡Es que me dan acidez! -había protestado el chaval con un dramatismo propio de sus catorce años.
– ¡Estupendo! -le había respondido yo, resistiendo la tentación maternal de recolocarle el sombrero de fieltro-. Así te metes más en el papel.
Hasta que se encendieron las luces y los chicos me arrastraron al escenario para bombardearme de gratitud no detecté aquella figura familiar de pronto visible junto a la salida, que me contemplaba misteriosa en medio de la ovación. Umberto, serio y escultural, con su traje de chaqueta y su corbata oscuros, sobresalía como un junco solitario de civilización en medio de un cenagal primigenio. Siempre había sido así. Desde que yo tenía uso de razón, jamás había llevado una sola prenda que pudiera considerarse informal. Para Umberto, las bermudas caqui y los polos eran prendas de hombres faltos de virtud, y de vergüenza.
Al poco, cuando remitió la avalancha de padres agradecidos y pude al fin bajar del escenario, me detuvo un instante el director del programa, que me cogió por los hombros y me zarandeó con vehemencia (me conocía demasiado bien para intentar abrazarme).
– ¡Has hecho un trabajo estupendo con los chicos, Julie! -me felicitó efusivo-. Cuento contigo para el próximo verano, ¿verdad?
– Por supuesto -mentí, y seguí mi camino-. Por aquí estaré.
Al acercarme por fin a Umberto, busqué en vano aquella pizca de felicidad que solían albergar sus ojos cuando volvía a verme después de un tiempo. Pero no hallé sonrisa alguna, ni rastro de ella, y entonces entendí a qué había venido. Lanzándome en silencio a sus brazos, deseé poseer la facultad de dar la vuelta a la realidad como si fuese un reloj de arena, y que la vida no fuese un asunto finito sino el perpetuo paso por un orificio en el tiempo.
– No llores, Principessa -me dijo, pegado a mi pelo-, a ella no le habría gustado. Nadie vive eternamente. Ya tenía ochenta y dos años.
– Ya lo sé, pero… -Me aparté y me sequé las lágrimas-. ¿Estaba Janice allí?
Umberto frunció los ojos como hacía siempre que se mentaba a mi hermana gemela.
– ¿Tú qué crees?
Sólo entonces, de cerca, lo noté agotado y dolido, como si hubiera pasado las últimas noches bebiendo para poder dormir. Aunque quizá era natural. ¿Qué iba a ser de Umberto sin tía Rose? En mi memoria, los dos habían formado siempre una unidad necesaria de capital y músculo (ella había sido la belleza marchita; él, el mayordomo paciente), y a pesar de sus diferencias, ninguno de los dos se había mostrado nunca dispuesto a prescindir del otro.
El Lincoln estaba discretamente aparcado junto a la boca de incendios, y nadie vio a Umberto guardar mi vieja mochila en el maletero antes de abrirme la puerta de atrás con calculada ceremonia.
– Quiero sentarme delante. Por favor…
Él negó con la cabeza en señal de desaprobación y abrió la puerta del acompañante.
– Sabía que esto no iba a durar.
Pero no era tía Rose quien había insistido en esa formalidad. Aunque Umberto fuera su empleado, siempre lo había tratado como a un miembro más de la familia. Ella, no obstante, jamás se había visto correspondida. Siempre que tía Rose lo invitaba a cenar con nosotras, Umberto se limitaba a mirarla con resignado desconcierto, como si no dejara de sorprenderlo su insistencia y le costara digerirla. Comía en la cocina, así lo había hecho siempre y así seguiría haciéndolo, y ni la exaltada mención de Nuestro Señor Jesucristo lograba persuadirlo de que nos acompañara siquiera el día de Acción de Gracias.
Tía Rose solía achacar la peculiaridad de Umberto a su origen europeo, y enlazaba ese argumento con una charla sobre la tiranía, la libertad y la independencia que inevitablemente culminaba en un «por eso no vamos de vacaciones a Europa, y menos aún a Italia, ni hablar», que espetaba amenazándonos con el tenedor. Yo, en cambio, estaba convencida de que Umberto prefería comer solo porque encontraba su propia compañía bastante más estimulante que la nuestra. Allí estaba, tan tranquilo en la cocina, con su ópera, su vino y su trozo de parmesano curado, mientras nosotras -tía Rose, Janice y yo- discutíamos temblonas en el ventoso comedor. De haber podido, también yo habría ocupado aquella cocina a todas horas.
Mientras atravesábamos el oscuro valle de Shenandoah aquella noche, Umberto me habló de las últimas horas de tía Rose. Había muerto en paz, mientras dormía, después de pasar la noche escuchando uno tras otro sus temas favoritos de sus chisporroteantes discos de Fred Astaire. Extinto el último acorde de la última pieza, se había levantado para abrir las puertas del jardín, quizá por respirar una vez más el aroma de la madreselva. Allí de pie, con los ojos cerrados -me contó Umberto-, las largas cortinas de encaje habían envuelto en silencio su cuerpo delgado, como si ya fuera un fantasma.
– ¿He hecho lo correcto? -le había preguntado ella, serena.
– Por supuesto -había sido la diplomática respuesta de él.
Era medianoche cuando el coche entró en la finca de tía Rose. Umberto ya me había advertido de que Janice había llegado de Florida esa tarde con una calculadora y una botella de champán. No obstante, eso no explicaba el segundo deportivo aparcado delante de la puerta.
Página siguiente