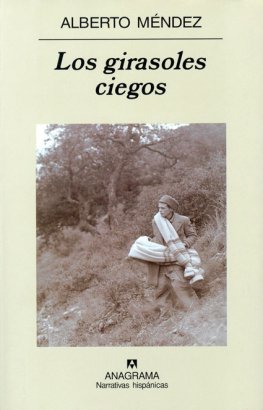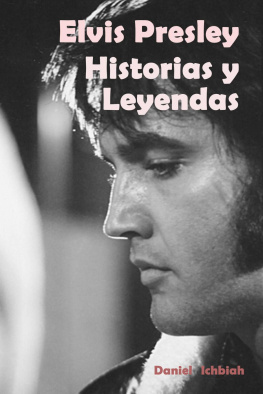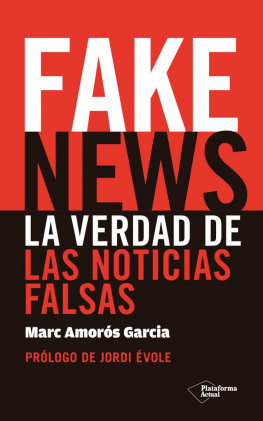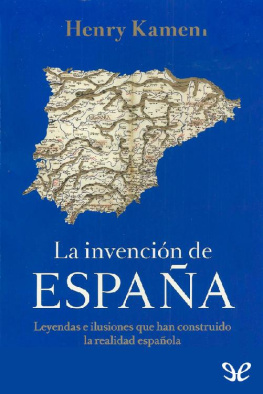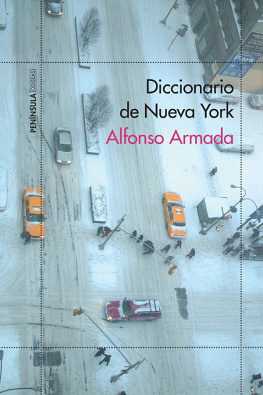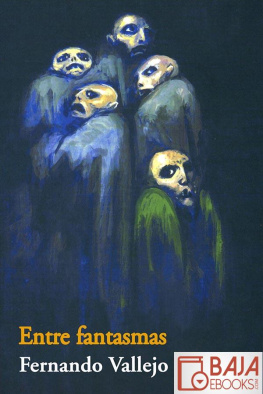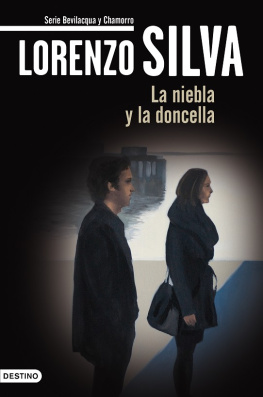Fernando Arredondo Ramón
La maldición de Stonemarten
Dijo Dios:
-Haya luz
Y hubo luz. Vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la tiniebla. Dios llamó a la luz día, y a la tiniebla llamó noche. Hubo tarde y hubo mañana: día primero.
(Génesis, 1, 3-5)
El comienzo
La sombra se extendía por toda la depresión de Görtham y las aguas del río Grisel hacía décadas que se teñían del color de la inmundicia, inánimes, recorriendo campos baldíos y desolados, y emanando nauseabundos olores procedentes de las entrañas de la tierra.
Los habitantes de Stonemarten poco podían hacer para evitar el mal que les rodeaba. Los niños no conocían el cielo abierto ni su color azul. La luz del sol se filtraba por la niebla, difuminándose, creando así un misterioso y lóbrego entorno. Nadie, ni siquiera el egregio Senescal, era capaz de traspasar las puertas de la empalizada a causa del miedo. No se conocían buenas noticias de quien lo hubiera intentado. Años y años de resignada vida, resistiendo al amparo del acero de la Guardia y de sus imponentes empalizadas de troncos milenarios revestidas de hierro. Apenas trescientas personas eran capaces de vivir bajo ese crepúsculo interminable: cuarenta hombres fornidos y armados, medio centenar de mujeres jóvenes y no superaban la treintena los granjeros. El resto ancianos y niños.
Las crónicas más antiguas relataban tiempos mejores, donde el acero y la lana atraían a mercaderes de todas las latitudes, y donde las gloriosas victorias militares engrandecían al Señor de Görtham y enorgullecían a sus naturales. Tiempos pasados, remotos, desconocidos incluso por los más ancianos aldeanos.
◆◆◆
Llovía. Truenos y relámpagos amenazaban sobre los árboles del bosque con arreciar la tormenta. Pesadas las botas, hundidas en el barro del desértico camino, cuatro caminantes exhaustos afrontaban como podían el sobrecogedor panorama, bajo los claros de luna. Ocultos en sus capas, sus ojos manifestaban el agotamiento de la huida y del caminar errante. Sin patria, sin rumbo, sin nada, más que su agotamiento y una desabrida bota de vino rancio, tres hombres y un elfo bajo el manto de airadas nubes.
-¡No puedo más! Con otro paso, si a lo que hacemos se le puede llamar andar, mi alma me abandona y seguís con un cuerpo desanimado.
-No es ésa mala manera de desfallecer, Tristán, con sentido del humor y con juegos de palabras. Apenas puedo mantenerme en pie y no puedo librarme de tus astucias y excentricidades. ¡Eres ciertamente incorregible! Mas me temo yo que me halle embriagado de pesar desde hace horas y no siento ya ni la angustia ni el dolor, porque nada espero de este penoso viaje.
-Pienso que deberíamos hablar menos y guardar fuerzas –dijo el elfo-. Nada hay peor para una travesía bajo los embates del viento, de la lluvia y el frío que una inútil queja.
-¿Qué fuerzas, Lombardiel de los Bosques Blancos? ¡Por todos los demonios! ¿No nos ves? Tristán y yo estamos en las últimas y mira a mi príncipe Yerad, el pequeño Yerad, a cuya protección empeñé mi vida… ¡Está exangüe! ¡Ah, mi joven señor! ¡Más nos valiera haber caído en la batalla que morir como alimañas en medio de esta tierra sin dios!
-Veo que vais ayunos de valor y de razón –concluyó Lombardiel–. No nos queda más remedio que acampar y esperar que los misterios que ocultan estos árboles no nos deparen ninguna sorpresa desagradable. Callad y adentraos conmigo en la espesura, el silencio puede ser nuestro mejor aliado esta oscura noche.
Sin aliento, sin decir una palabra más, los encapuchados desaparecieron del camino, borrando el rastro de sus huellas con ramas secas. Ocultos bajo el laberinto del entramado de álamos, chopos y arbustos más cercanos a la ribera del arrollo, en un escorzo casi imposible, y en un hueco que hubiera sido despreciado hasta por la más inmunda alimaña, sus cuerpos se guarecían del frío y del agua sin ningún éxito, pero tan extenuados que Yerad y Tristán cayeron en un profundo sueño, sueño que a Henry bien le pareció por un momento que era el sueño de la muerte si no fuera por el golpe de sangrienta tos que atacó los pulmones de su joven señor.
-El sueño ha hecho presa conmigo, Henry. Estoy a punto de morir y la fatalidad ha querido que recuerde el momento en que nos atacaron esas criaturas perversas, para que no deje este mundo con sosiego, sino con temor y angustia.
-No piense en esas cosas mi señor Yerad. Es usted joven y aún aguantará muchos años para ver cómo el estandarte de la Garza Blanca vuelve a blandir sobre los torreones de su tierra, mientras los regimientos de caballería saludan con sus brillantes armas y sus resplandecientes corazas al balcón del Príncipe, cuyo asiento ocupará aquel a quien por derecho le corresponde, usted -Tristán dormitaba sin enterarse de que Lombardiel, el elfo, intentaba desesperadamente retrasar la marcha definitiva de aquel a quien tanto amaban, poniendo en práctica cuantos conocimientos curativos poseía y los medios disponibles le permitían.
-Habéis sido leales a un príncipe sin súbditos y sin tierras. Contad con mi bendición y con todo lo que pueda hacer por vosotros desde las imperecederas tierras, donde habitan las almas de quienes abandonan esta desagradecida morada.
-¡Mi señor! No piense más en esas cosas. ¡Maldita sea, Lombardiel! ¡No dejes que se muera! ¡Tristán, despierta! Tenemos que reanimarlo... Toma su cabeza... Limpia esa sangre...
-No. Déjalo, Henry. Hemos hecho cuanto pudimos. La herida es profunda y le ha dañado los pulmones. Otra cosa sería prolongar un dolor inevitable: la separación, amigo, es ley de vida.
-¡Mi señor! –Exclamó Tristán, tras la alarmante llamada de Henry, al darse cuenta de la guisa en que se encontraba el infante Yerad-. ¡Mi Señor! –Dijo, tomando su mano-. ¡Mi señor Yerad!
Una lágrima recorrió sus mejillas imprimiendo un blanquecino surco sobre su rostro mugriento. A continuación aproximó sus labios al mortecino semblante de su amigo y susurró unas palabras junto a su oído que sonaron como un juramento en presencia de Henry y el gallardo elfo. -Mi señor, ¿no me dice nada?
-Déjalo Tristán -dijo Lombardiel poniendo la mano en su hombro.
-No. Majestad. ¡Majestad! Escuche bien estas palabras aunque le infrinjan un poco más de sufrimiento. Majestad, juro ante la muerte, con la que ahora debate inútilmente –pues nadie ha conseguido demorar su compañía, una vez que esta le ha llamado por su nombre–, que empeñaré el resto de mi vida en luchar por su causa. Encontraré el sendero oculto y llegaré hasta la mismísima piedra de Görtham si fuera menester, sin tomar reposo alguno hasta descubrir la causa de este mal que amenaza la existencia de los hombres. Sí, Majestad. Su viaje no habrá sido en vano. Yo prolongaré la hazaña que emprendió antes del desgraciado encuentro con esos bastardos malditos y mil veces merecedores de todos los quebrantos por toda la eternidad, por haber provocado la lamentable situación en la que ahora se encuentra el más limpio, audaz y vigoroso de los hombres.
Apenas un leve movimiento de los ojos de Yerad manifestó a Tristán que sus palabras habían sido escuchadas.
Una nueva bocanada de sangre. Tristán notó en su mano la opresión de los dedos de Yerad. Con la boca entreabierta y con una suave convulsión el joven infante se despidió del mundo.
Caía el agua sin tregua sobre sus doloridos cuerpos y el viento seguía silbando sin piedad, como un gemido de tristeza, como un lamento, que acompañara en sus responsos la apagada voz del mágico elfo y en sus sollozos a Tristán y a Henry. Tres individuos deshechos, ocultos bajo la maleza, sin más compañía que el cadáver de un adolescente muchacho y las misteriosas criaturas del bosque.
El encuentro
- ¡Eh! Otto, deja ya de holgazanear y sal a echarme una mano con estos bueyes del demonio. ¿Me oyes, Otto? ¡Sal de una maldita vez!
-Ya va. Ya va. Pero ¿qué te pasa ahora, Mélkior? Siempre exigiendo. ¡No sé cuándo quieres que descanse, si siempre que me echo un rato me despiertas a gritos, como si te fueran a llevar los demonios en cualquier momento!
Página siguiente