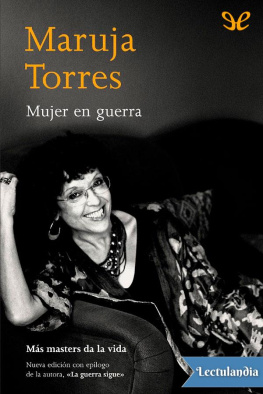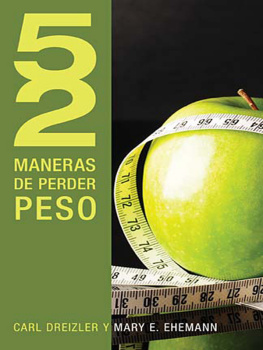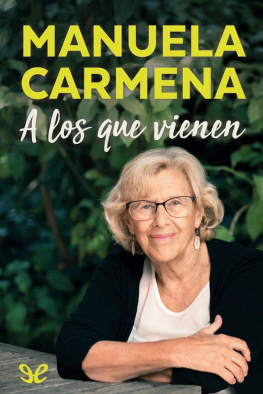MARUJA TORRES (María Dolores Torres Manzanera, Barcelona, marzo de 1943). De familia murciana, ejerce como periodista, columnista, escritora y guionista de cine.
Comenzó a trabajar a los catorce años como mecanógrafa, y acabó siendo secretaria de redacción de la sección «Página femenina» del diario La Prensa y colaboradora de la revista de cine Fotogramas. Fue enviada especial en los frentes del Líbano y Panamá para el diario El País, periódico para el que también fue columnista.
En 1986 publicó su primera obra: ¡Oh, es él! Viaje fantástico hacia Julio Iglesias, enfocado en la figura del cantante con tono humorístico. Su segunda novela, Mientras vivimos, obtuvo el Premio Planeta del año 2000, y Esperadme en el cielo (2009) obtuvo el Premio Nadal. En la obra autobiográfica Mujer en guerra (1999) narra su vida periodística. Es colaboradora de las revistas Qué leer y El espectador. Si bien no tuvo formación académica periodística, ha cultivado todas las áreas del periodismo, desde el reportaje de guerra hasta la crónica de sociedad.
A la memoria de Rita Levi-Montalcini, neuróloga, premio Nobel, feminista, escritora y patrona laica de las mujeres mayores.
EL PORQUÉ DE ESTE ASUNTO
Como periodista siempre he pensado que los políticos son como las folclóricas. Igual de escurridizos, aunque mucho más aburridos. Igual de virginales.
Entrevistar a folclóricas fue, en mis tiempos, una tarea ímproba, aunque resultona. Porque ellas siempre te daban algo, incluso cuando no te lo daban, o precisamente por eso. Pero entrevistar a políticos, y me zampé a unos cuantos al principio de mi estancia en Madrid, era infinitamente peor. Ellos defendían su imagen, y estoy hablando de un tiempo en que los asesores de ídem todavía no reinaban como ahora, hasta la extenuación del contrario. Te ibas descomponiendo delante de sus narices y allí seguían, piedra berroqueña y sonrisa celestial. Qué asco.
Es curioso. Las folclóricas ya no alardean de virginidad, pero los políticos, viejos o nuevos, siguen en las mismas. Qué desastre.
Por eso quise hacer este libro. Porque Manuela Carmena ni es, ni ha sido, ni será nunca un político. Es nada más —y nada menos— una ciudadana situada por elección popular en un cargo que le permite gestionar una ciudad y aplicar a ello su experiencia impresionante como jurista, como mujer, como persona. Su glamour, que lo tiene, y mucho, radica en su locuaz transparencia. Entre otras particularidades: su optimismo congénito, su fe en el trabajo bien hecho, en las oportunidades a las que uno puede agarrarse para mejorar las cosas, en el esfuerzo, en el poder de las mujeres y de su incansable resistencia activa. Su confianza en la reinserción que, por supuesto, no comparto pero admiro.
Alguien se apresurará si piensa que este es un libro hagiográfico. No: es empático. Como lo eran mis entrevistas con la gente que me gustaba, cuando ejercía el periodismo. Con la edad, ha dejado de interesarme buscar piezas a las que crucificar a cambio de lucirme. Prefiero que aquellas personas a quienes admiro se muestren, se abran y se queden con vosotros cuando hayáis terminado la lectura.
Manuela sostiene que, cuando escuchas a las personas, cuando las miras y atiendes a sus razones, esas personas se crecen, mejoran. Yo creo que a ella la miró esa ciudadanía que la sigue y la escuchó. Y que ella, más que crecer, emergió. Se reveló. Sí, esta mujer de extremidades finas que gusta de las telas de lunares y de los estampados clásicos —y de lo que las mujeres, antiguamente, llamábamos «conjuntos», vosotras me entenderéis—, esta señora mayor que, como nuestra patrona Rita Levi-Montalcini —la ha nombrado Manuela para el cargo, y yo lo acepto con entusiasmo—, cree que la vejez puede que nos impida ver, oír o caminar tan bien como antes, pero que el crecimiento de nuestro cerebro no lo detiene la edad. Esta mujer, Manuela, se ha convertido en cosa nuestra. Con su buena voluntad y sus involuntarios patinazos. Con su interés por hacer las cosas bien y su impaciencia por quedar bien.
Me apetecía conocer, por fin, a Carmena, antigua alumna de las Damas Negras, jurista partidaria de la reinserción, tremendamente iconoclasta en su forma de hacer las cosas: por su sencillez, el sentido común con que aborda su trabajo. Respaldada por su sólida formación justiciera, y por un equipo que la adora y la sigue por los pasillos, compartiendo estrategias, como si la alcaldesa de Madrid fuera la protagonista de una de esas series de la televisión, preferiblemente la danesa Borgen, que es la que le gusta. Carmena, la mujer que cree que hay que repensar el mundo, la vida, y que eso empieza pedaleando desde abajo.
Había otro motivo para aceptar la propuesta de la editorial. Un motivo generacional. Manuela y yo somos de la misma quinta, le llevo once meses. Y, para mí, verla abrazarse con la juventud, asistir a ese salto que han dado mi generación y la de los jóvenes, sobre todo mujeres, que la siguen con la regeneración de la vida pública como meta, eso supone para mí un regalo, un verdadero estímulo para lo que me quede del camino.
Siempre supe quién era, siempre he sabido quién es Manuela Carmena. Su nombre, su trabajo, ha estado en todo lo que tiene que ver con la Justicia y el progreso de este país. Abogada laboralista —con la atrocidad de la matanza del despacho de la calle Atocha, del que fue fundadora—, miembro fundador de la asociación Jueces para la Democracia, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), relatora de la ONU en Detenciones Arbitrarias… También aparecía en las charlas entre periodistas sobre el futuro de este país, en los tiempos de la Transición y más tarde, charlas enredadas en manifestaciones, en duelos por los asesinatos de la extrema derecha. La Transición, que solo conocemos bien quienes la respiramos mientras sucedía, con su picante aroma a gases lacrimógenos, a espacios ignotos, a felicidad repentina tan irrefrenable como el miedo súbito. La virulencia de los fascistas exasperados, que se echaban a la caza entre banderas del aguilucho. Las crispadas celebraciones ultras de cada 20-N, durante demasiados años. Aunque en distintos medios y en diferentes profesiones, crecimos juntas.
Nunca me crucé con ella.
Las conversaciones que componen este libro se basan en dos episodios, que a su vez forman su estructura. En primer lugar, Madrid. Hotel de las Letras. Primeros encuentros, que incluyen también un par de visitas mías al Ayuntamiento, como observadora, y una invitación suya a comer. El segundo episodio se desarrolló entre las paredes gaudinianas de otro hotel con más que encanto, Casa Fuster, en Barcelona, y durante nuestros paseos por la ciudad en la que vivió un par de años, así como en mi piso, en donde intentó, sin lograrlo, eso que tanto le gusta: ponerse un poco maternal, hacer de cuidadora. Entendió pronto que en mi casa cuido yo. Hay un episodio intermedio, basado en Internet. Carmena ha resultado ser una hábil gestora de dos cosas: su tiempo y la tecnología. Contestó sin hacerse rogar a las preguntas que le planteé por e-mail desde la distancia, dictando sus respuestas, con entusiasmo y dedicación, al programa de reconocimiento de voz que tiene instalado en su ordenador.
La alcaldesa es una gran narradora, que aporta vívidas anécdotas, dotadas de olor y de sabores. Desde el principio supe que mi trabajo consistiría en conducirla, mediante estímulos en forma de pregunta o de comentario, hacia donde ella misma quería llegar, y que, en su discurrir, iría trazando su propio retrato. Es a lo que un buen entrevistador aspira.
Mi narración, pues, sigue el curso que sus confidencias imponían. He hecho arreglos cronológicos y, de vez en cuando, acotaciones que me parecen pertinentes para que la persona que lee sepa que en el libro también estoy yo.