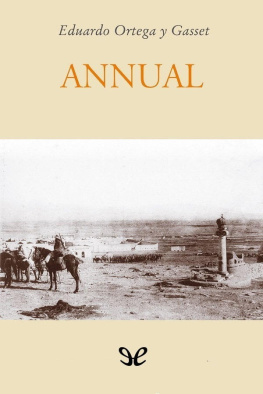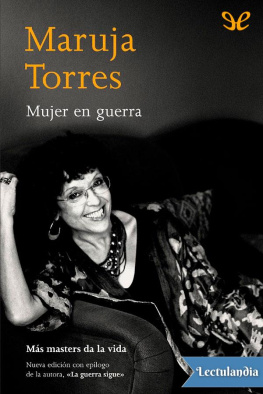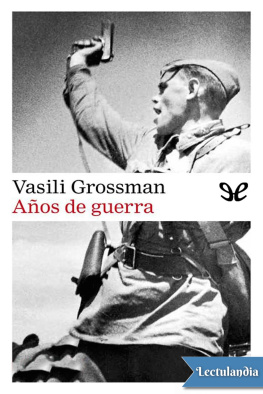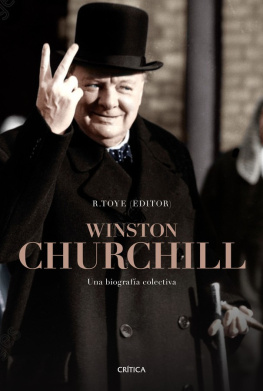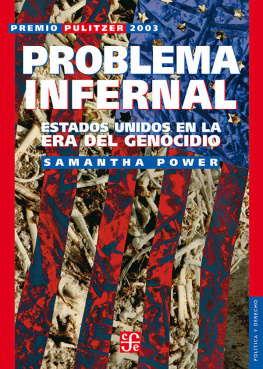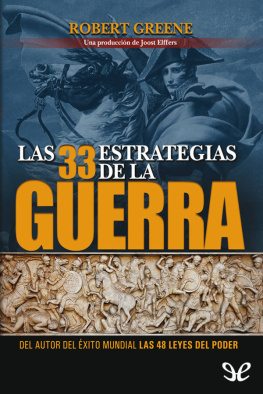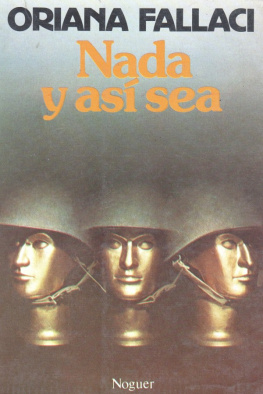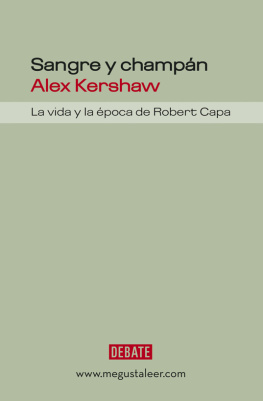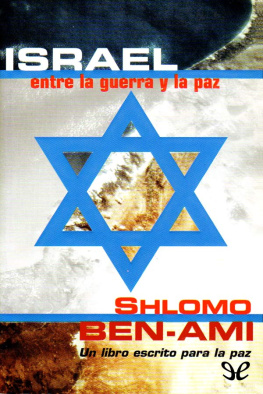Annotation
Subtítulo: Más masters da la vida
Vida y andanzas de una corresponsal de guerra. Una biografía seria, amena y con anécdotas que nos acercan a todas las etapas de la vida de la autora. Una carta le abrió las puertas del periodismo, luego llegarían las primeras entrevistas a los personajes de la farándula.
Entre sus recuerdos inolvidables se anteponen sus vivencias como corresponsal de guerra en Líbano, Israel y Panamá.
MARUJA TORRES
Mujer en guerra
Planeta
Sinopsis
Subtítulo: Más masters da la vida
Vida y andanzas de una corresponsal de guerra. Una biografía seria, amena y con anécdotas que nos acercan a todas las etapas de la vida de la autora. Una carta le abrió las puertas del periodismo, luego llegarían las primeras entrevistas a los personajes de la farándula.
Entre sus recuerdos inolvidables se anteponen sus vivencias como corresponsal de guerra en Líbano, Israel y Panamá.
Autor: Torres, Maruja
©1999, Planeta
ISBN: 9788408070986
Generado con: QualityEbook v0.84
Maruja Torres
Mujer en guerra
P ÁGINAS 336
Idioma Español
Publicación 1999
Editorial Planeta
Categoría Biografías y Memorias
ISBN 9788408070986
En recuerdo de los periodistas
Marcela Otero e Ismael López Muñoz.
Y para sus hijos respectivos,
Rodrigo y Guillermo,
por la vida.
“Escribir ayuda a comprender”
(Doris Lessing a la autora, en entrevista para
El País publicada el 19 de abril de 1983)
Un comodín en Beirut
R ODOLPHO PAULIKEVITCH, jefe de prensa del general Michel Aoun, se lió a patadas contra la puerta de mi habitación del hotel Alexandre, con la aparente intención de derribarla. En el mismo italiano gutural que había utilizado, minutos antes, mientras conducía de regreso a la ciudad, para canturrear guarda che luna, guarda che mare, Rudy proclamaba ahora su insospechada pretensión de acabar la noche en mi cama. También dejó de llamarme Marucca, y se dirigía a mí usando el menos agradable pero igualmente incorrecto apelativo de puttana.
Tal mudanza de talante, después de haber compartido una agradable y forzosamente fugaz escapada del infierno de Beirut, no me alteró en absoluto. No sólo porque los estallidos de nervios, por una nimia causa u otra, eran una particularidad libanesa corriente en aquel tiempo, sino debido a que, inmediatamente después de que Rudy empezara a castigar mi puerta, los sirios decidieron romper la tregua iniciada pocas horas antes y reanudar los bombardeos. Lo recuerdo muy bien porque fue el principio de una de las muchas noches siniestras que viví en 1989, un año en que mi destino de periodista-comodín tropezó en varias ocasiones con la Historia.
Y allí estaba. En la última guerra de Beirut Con Rudy en calidad de solista, y con el ejército sirio actuando de mariachi, como colofón de una jomada que había empezado con la despedida del féretro que contenía los restos de Pedro de Arístegui, embajador de España en el Líbano, muerto durante uno de los peores cruces de artillería de la semana. Allí estaba. Una vez más, en el lugar y momento oportunos. Sin que nadie me lo exigiera, sólo por mi propia tozudez. Por haber dado la murga en la Redacción de El País hasta conseguir que un jefe pronunciara la frase mágica (“Que Maruja se largue otra vez al Líbano, luego publicamos un reportaje de color con lo que está pasando”, o algo por el estilo). Y porque los caminos que el Señor reserva al periodista-comodín son inesperados. Del mismo modo que había abierto el año asistiendo en Buenos Aires al asalto al cuartel de La Tablada (aunque llegué a Argentina para hacer un reportaje de color sobre los cinco años transcurridos en democracia), y que lo terminaría cubriendo la invasión norteamericana de Panamá (a donde, en principio, sólo iba a ir de paso, en mi recorrido por el subcontinente americano para escribir color sobre los jesuitas), mi nuevo viaje al Líbano se produjo cuando “lo que está pasando” alcanzó su punto álgido, manifestándose no como una atrocidad más, entre las muchas que venían repitiéndose en el país de los cedros a lo largo de catorce años de conflicto, sino precisamente aquélla cuya extrema intemperancia obligaría a la comunidad nacional a buscar la solución al problema, haciendo que las partes firmaran la paz o, mejor dicho, la ausencia de guerra de que aún se disfruta cuando escribo este libro (a excepción del sur, en donde Israel sigue ocupando una franja del territorio libanés, defendido por los guerrilleros proiraníes de Hezbolá).
Debo apresurarme a añadir que, a menudo, resulté un grano en el trasero para aquellos superiores de los dos sexos que tuvieron que lidiar conmigo durante los años en que decidí trasladar mi guerra particular a las guerras mismas y otras situaciones tensas que el mundo vivía. Yo misma ignoraba qué estaba buscando o de qué estaba huyendo: sólo sabía que tenía que partir, partir constantemente, de un lugar a otro, para contarlo (y, ahora lo sé, para evitar contarme). Ellos desconocían que mi urgencia no era afán de protagonismo, ni interés por inmiscuirme en parcelas informativas que ya estaban adjudicadas. Y, si bien no pensaban en mí para realizar las funciones a que yo aspiraba, les reconozco la suficiente cintura como para adaptarme a sus planes: al principio, para que les dejara en paz y fuera más feliz; luego, aceptando que aquél podía ser también mi cometido, entre muchos otros para los que me juzgaban más útil. En cualquier caso, su voluntad y la mía acabaron por coincidir a mitad de camino, y el resultado fue aceptable para ambas partes.
No llevaba ni un día en Beirut, aquel abril de 1989, cuando un obús sirio de 240 milímetros destrozó el salón-comedor de la Embajada, situada en el barrio residencial de Hadath, en la línea de fuego, cerca del palacio de Baabda en donde el general Aoun tenía su búnker. Como consecuencia del impacto, murieron también el suegro de Arístegui, su cuñada y uno de aquellos muchachos de la cristiandad, rubios, altos y cuadrados, con el pelo cortado a cepillo y fama de pertenecer a la extrema derecha falangista, que ejercían de guardaespaldas personales de Pedro con el dedo enroscado en el gatillo del Kaláshnikov. La mujer del embajador, Yumana, que resultó herida de gravedad, permanecía en un hospital del este cristiano de la ciudad, el sector donde ahora nos encontrábamos. Yo planeaba visitarla al día siguiente, y por eso no había regresado a mi base en el oeste musulmán junto con los otros periodistas extranjeros destacados en Beirut, que aquel día cruzaron por unas horas la línea verde para cubrir el apresurado homenaje rendido a Arístegui en el jardín de la legación.
En cuanto al color que supuestamente debía alimentar mi reportaje, hay que decir que la paleta cromática libanesa ofrecía aquellos días una selección limitada, compuesta de rojos y amarillos. Rojos de odio, de sangre; amarillos de los escombros que destellaban bajo el sol. La gente —menos aquellos a quienes la muerte cubría también de amarillos y rojos: los contábamos después de cada bombardeo— era una mancha oscura amasada por la suciedad y el miedo. Sin agua corriente y sin tiempo para aseamos, el aspecto de los vivos equivalía a un microcosmos, y lo que a cada uno le había sucedido en las últimas jomadas se reflejaba tanto en su semblante como en su camisa.
El blanco era el color de la noche. La lima desnudaba crudamente la ciudad sepulcral, su palidez de agónica magnolia, aquella fiebre lívida de edificios tronchados que no había dejado de sobrecogerme desde que puse los pies por primera vez en Beirut, en el verano de 1987. Sin embargo, nunca como durante las amargas jomadas de la guerra de Aoun, aquel 1989, en la calma letal que, de madrugada, seguía a un bombardeo para preceder a otro, sentí viva la muerte de Beirut de un modo tan rotundo y desesperanzador. Era una ciudad y era una tumba, y la ciudad era su propia tumba, y no hay poema escrito, o al menos yo no lo conozco, capaz de reflejar su silencioso aullido de impotencia.