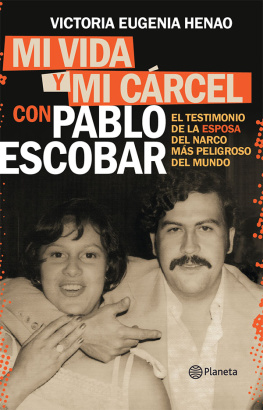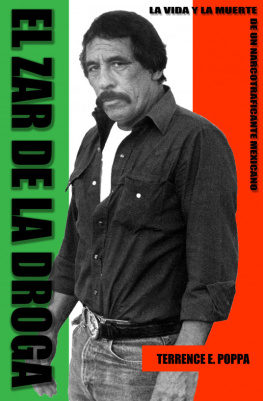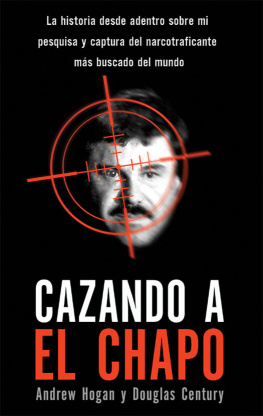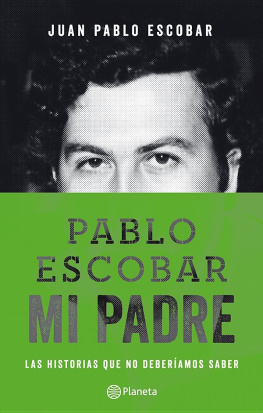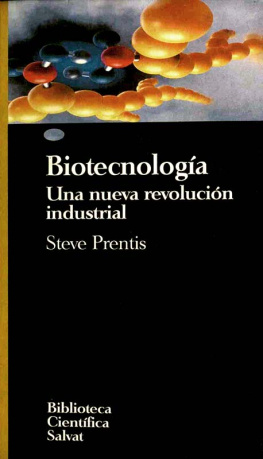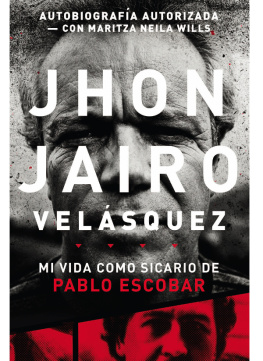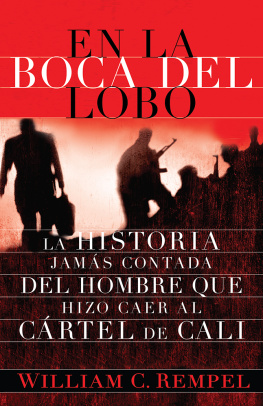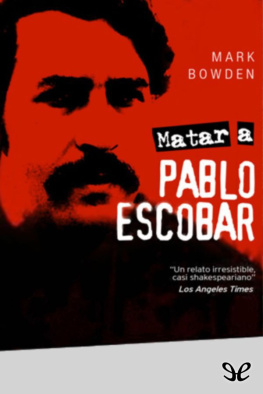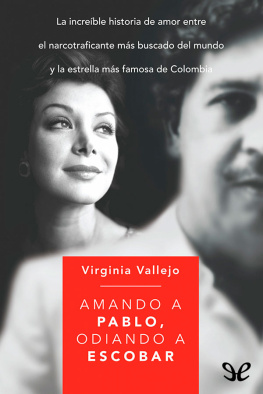ÍNDICE
Este libro no plasma los puntos de vista de la DEA, no está refrendado por la DEA ni tampoco refleja los hechos o las opiniones de la DEA ni del Departamento de Justicia.
Nota de los autores: Esta es una historia real, si bien se han cambiado algunos nombres.
Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Mateo 5, 9
Para Connie, por su amor infinito y su apoyo.
S teve M urphy
Para los verdaderos héroes: la Policía Nacional de Colombia y nuestros compañeros de la DEA. Y en memoria de todos los inocentes asesinados por Pablo Escobar.
Javier F. Peña
JAVIER
Sabía que algo iba muy mal cuando tomé el teléfono en mi nuevo departamento de Bogotá.
—¿Javier?
Reconocí la voz de mi supervisor de grupo, Bruce Stock, al otro lado de la línea, pero había un ligero temblor, una cierta incertidumbre en el modo en que pronunció mi nombre.
Bruce tenía poco más de cincuenta años y había trabajado como agente en la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en todo el mundo durante la mayor parte de su carrera. Era un hombrezote, con su metro noventa y tres de altura, y una de las personas más encantadoras que haya conocido jamás, un gigante amable. También era imperturbable. Tenía que serlo: estaba al frente de una de las misiones más peligrosas en la historia de la DEA. La prioridad de Bruce era capturar a Pablo Escobar, el multimillonario jefe del Cártel de Medellín, responsable de un sinfín de coches bomba que explotaron en Colombia, por no hablar de las toneladas de cocaína que pasó de contrabando hacia América del Norte y Europa. Escobar y sus brutales sicarios —la mayoría de ellos asesinos adolescentes sacados de los barrios de chabolas que rodean Medellín— mataban a todo aquel que se interponía en su camino. Ya habían acribillado a tiros al ministro de Justicia colombiano, masacrado a la mayoría de los jueces de la Corte Suprema del país y asesinado a un conocido editor de un periódico que se atrevió a denunciar el poder del cártel. Todos estos asesinatos se produjeron antes de mi llegada a Colombia, pero la tensión se podía sentir en todas partes. En el aeropuerto había tanques y en las calles, soldados de aspecto feroz armados con ametralladoras.
A comienzos de 1989, cuando Bruce me llamó a casa, ya llevaba ocho meses en Colombia, y, al igual que todos los demás en el cuartel general de la DEA en la embajada de Estados Unidos, estaba totalmente obsesionado con mi nuevo cometido: atrapar a Escobar. Mi trabajo consistía en ayudar a capturarlo y meterlo en un avión rumbo a Estados Unidos, donde sería juzgado por todos sus delitos. Fue la amenaza de extradición lo que llevó a la guerra de Escobar —su reino del terror— contra el Gobierno colombiano y contra nosotros, agentes estadounidenses encargados de hacer cumplir la ley.
Llegué a Bogotá procedente de mi primer destino en la DEA en Austin, Texas, donde me centré en traficantes mexicanos de poca monta de coca y metanfetamina. Sabía que Colombia sería el mayor reto de mi carrera y pensé que estaba preparado. Ya me había metido en el Bloque de Búsqueda, compuesto por policías de élite colombianos y agentes de inteligencia, que contaba con seiscientos hombres que buscaban a Escobar casi las veinticuatro horas del día. El Bloque de Búsqueda trabajaba desde un cuartel de policía en Medellín y ahí pasé buena parte de mi tiempo todas las semanas, con la Policía Nacional de Colombia (PNC) mientras iban a la caza del sanguinario capo de la droga en su ciudad natal. Me contaron que algunos miembros del cuerpo eran corruptos y que recibían dinero de Escobar, por lo que fui muy cauto sobre con quién salía y con quién hablaba.
Los fines de semana, si no estaba trabajando, me sentaba durante horas en mi departamento de Bogotá. Me encantaba mi enorme casa de trescientos setenta metros cuadrados, situada en un concurrido cruce en el centro. Tenía unas vistas espectaculares, con la ciudad a mis pies y los imponentes Andes a un costado. Desde la ventana de la sala, que medía doce metros de ancho, tenía la sensación de poder alcanzar y tocar esas montañas majestuosas. Porque la verdad es que me sentía en el techo del mundo en aquel palacio de cuatro dormitorios, con sus cuartos de servicio aparte, en el corazón de la vida nocturna de Bogotá. Era demasiado grande y lujoso para un soltero de Texas, pero era un lugar estupendo para llevar a mis citas. Siempre se quedaban anonadadas con las vistas, lo que francamente facilitaba mucho la seducción. Distaba mucho de mi cuchitril de una habitación en Austin, que no impresionaba a nadie, y mucho menos a mí.
Poco imaginaba yo que mi lujosa vida estaba a punto de terminar aquella tarde de sábado cuando oí la voz trémula de Bruce al teléfono.
No dijo mucho, y pude adivinar por su respiración que estaba intentando hablar con voz tranquila y permanecer sereno todo lo posible. En ese momento supe que mi vida corría grave peligro.
—Javier, escúchame: ve por tu arma, deja todo y sal de ahí ya —dijo—. Lo siento, no hay tiempo para explicaciones. Se trata de Escobar. Sabe dónde estás.
Se trata de Escobar. Sabe dónde estás.
Fui por mi arma —una pistola semiautomática de 9 mm— y me dirigí al elevador, escrutando los pasillos como un fugitivo atemorizado y observando si había alguien al acecho en los rincones o detrás de una puerta. Me temblaban las manos cuando apreté el botón del elevador y, cada pocos segundos, me palpaba la pistolera en la cintura para asegurarme de que seguía en su sitio. En cierto modo, era tranquilizador rozar el frío metal con la punta de los dedos.
Calma, calma, Javier. Tranquilo, hombre.
Oí la voz de mi abuela, la persona más fuerte que he conocido. Una vez se enfrentó a unos supuestos ladrones en nuestra casa de Laredo, y también me ha sacado de un sinfín de situaciones complicadas.
¡Tranquilo, tranquilo!
Fui deprisa y corriendo al garage, mirando de forma furtiva alrededor para cerciorarme de que nadie me seguía. Sentí el arma y abrí la puerta de mi vehículo oficial, que en mi caso era un Ford Bronco blindado. Mientras arrancaba el coche con un rugido, me percaté de inmediato de que no me había molestado en comprobar si había explosivos bajo el chasis. Por suerte, la camioneta no salió volando por los aires; chirrió en el estacionamiento subterráneo y pisé el acelerador en dirección a la embajada de Estados Unidos, que se hallaba a tan solo unos pocos kilómetros de distancia.
Pensé en mi abuela y me armé de valor para respirar hondo mientras me encontraba en lo que parecía ser un tráfico interminable en Bogotá. Decidí ir por la ruta más congestionada hacia la embajada, porque supuse que así me podría camuflar fácilmente en el embotellamiento y pasar desapercibido. Suspiré de alivio cuando vi las rejas de acero de la embajada, que se construyó como una fortaleza. Al llegar, Bruce me recibió en las oficinas de la DEA, que estaban junto al garaje del edificio.
Nunca llegué a saber si Escobar tenía planeado matarme o solo secuestrarme, un títere estadounidense importante en su batalla contra la extradición. La información que teníamos era que había ordenado a sus sicarios encontrar al tipo «mexicano» de la DEA, que solo podía ser yo, puesto que era el único estadounidense de origen mexicano en la plantilla. Los hombres de Escobar no tenían la dirección exacta, pero sabían que vivía en la esquina de la Séptima con la Setenta y Dos, y sería cuestión de unos días o incluso unas horas antes de que me siguieran hasta mi edificio, donde yo era uno de los pocos gringos que residía ahí. Entre la PNC y los expertos en inteligencia de la DEA, hicimos todo lo posible por llegar al fondo de la amenaza, pero no logramos encontrar nada.
Aquella noche me trasladé a una casa segura que la embajada tenía reservada para situaciones de emergencia como la mía. Pasadas algunas semanas sin que hubiera nuevas amenazas por parte de la gente de Escobar, Bruce me encontró un departamento en Los Rosales, cerca de donde vivía el embajador de Estados Unidos. Era una zona más elegante de la ciudad, con setos bien cuidados, suntuosas mansiones y fornidos guardias de seguridad vestidos de negro, armados hasta los dientes, y con walkie-talkies .
Página siguiente