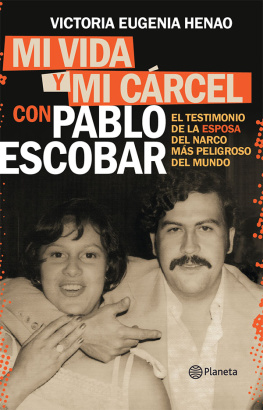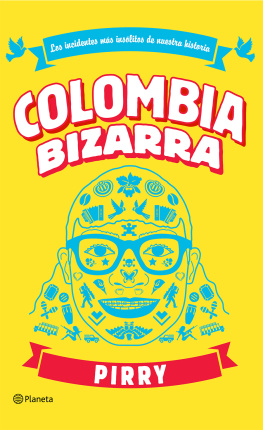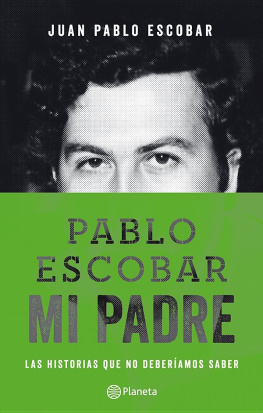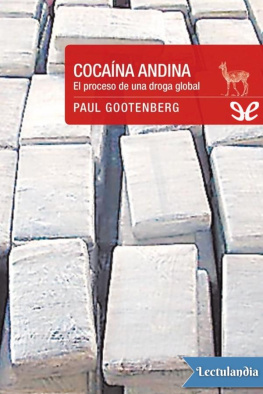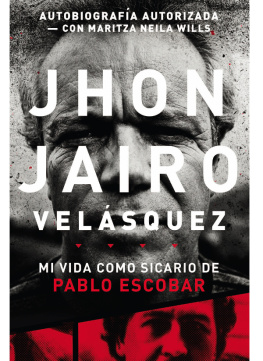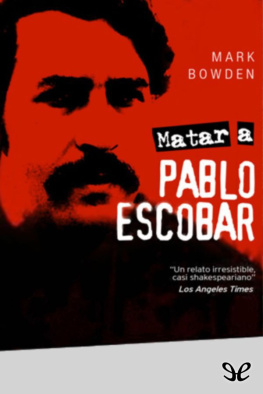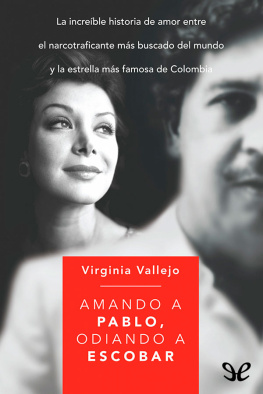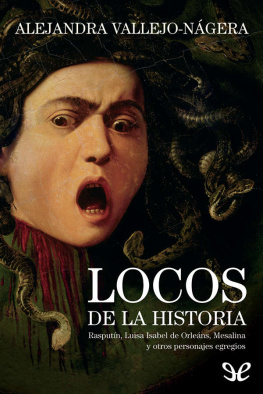¡Pídeme lo que tú quieras!
Es el hedor de diez mil cadáveres en un campo de batalla a los tres días de una derrota histórica. Kilómetros antes de llegar ya empieza a sentirse. El basurero de Medellín no es una montaña cubierta de basura: es una montaña hecha de millones y millones de toneladas métricas de basura descomponiéndose todas a un tiempo. Es el hedor de la materia orgánica acumulada durante lustros en todos los estados de putrefacción que preceden a la licuefacción final. Es el olor de los chorros de gas que siguen a ésta y que brotan por doquier. Es el hedor de todo lo que queda del mundo animal y vegetal cuando se mezcla con el de los desechos químicos. Es el olor de la más absoluta miseria y de las formas más extremas de la pobreza absoluta. Es el hedor de la injusticia, la corrupción, la arrogancia, la indiferencia total. Impregna cada molécula de oxígeno y puede casi verse cuando se pega a la piel para entrar por los poros hasta las entrañas y sacudirnos las vísceras. Es el aroma dulzón de la muerte que a todos aguarda, un perfecto perfume para el día del Juicio Final.
Iniciamos el ascenso por el mismo camino gris cenizo utilizado por los camiones que depositan su carga en la parte superior. Pablo conduce, como siempre. A cada minuto siento que me observa, escrutando mis reacciones: las del cuerpo, las del corazón, las de la mente. Yo sé lo que él piensa y él sabe lo que estoy sintiendo: una fugaz mirada nos sorprende, una cierta sonrisa lo confirma. Sé que con él a mi lado voy a poder soportar sin problema todo lo que nos espera; pero a medida que nos acercamos a nuestro destino empiezo a preguntarme si mi asistente, Martita Brugés, y el camarógrafo podrán trabajar durante cuatro o cinco horas en aquel ambiente de náusea, ese escenario sin ventilación, ese calor encerrado entre las paredes metálicas de un día nublado, opresivo y agobiante como ninguno que recuerde.
El olor ha sido sólo el preámbulo de un espectáculo que haría retroceder de vergüenza al más duro de los hombres. El infierno de Dante que se abre ante nosotros parece medir varios kilómetros cuadrados, y la cumbre es el espanto en toda su magnificencia: arriba de nosotros, contra un fondo gris sucio que nadie en su sano juicio osaría llamar cielo, revolotean miles de gallinazos y de buitres con picos como navajas bajo ojillos crueles y plumas tan asquerosas que hace rato dejaron de ser negras. En actitud superior, como si aquí fuesen águilas, los miembros de la dinastía reinante en este submundo evalúan en segundos nuestro estado de salud para continuar con sus festines de caballos cuyas vísceras húmedas brillan al sol. Abajo, centenares de canes recién llegados nos reciben enseñando dientes afilados por el hambre crónica junto a otros veteranos que, menos flacos y más despreocupados, menean su cola o se rascan el escaso pelaje invadido de pulgas y de garrapatas. Toda la montaña parece estremecerse con una agitación undulante y frenética: son millares de ratas, tan grandes como gatos, y millones de ratones de todos los tamaños. Nubes de moscas se posan sobre nosotros y nubarrones de zancudos, mosquitos y anopheles celebran la llegada de sangre fresca. Para todas las especies del bajo mundo animal parece haber aquí un paraíso de nutrientes.
En la distancia comienzan a aparecer unos seres cenicientos, distintos de todos los demás. Primero se asoman los pequeños curiosos de barrigas infladas, llenas de lombrices; luego unos machos de mirada hosca y, finalmente, unas hembras tan macilentas que sólo las preñadas parecen estar vivas; por suerte para alguien, casi todas las más jóvenes lo están. Las pardas criaturas parecen brotar de todas partes, primero por docenas y luego por centenares; nos van envolviendo para cerrarnos el paso o impedirnos huir y en cuestión de minutos nos tienen rodeados. Súbitamente, aquella marea oscilante, apretujada, estalla en un clamor de júbilo y mil destellos blancos iluminan sus rostros:
—¡Es él, don Pablo! ¡Llegó don Pablo! ¡Y viene con la señorita de la televisión! ¿Van a sacarnos en televisión, don Pablo?
Ahora lucen radiantes de felicidad y de entusiasmo. Todos vienen a saludarlo, a abrazarlo, a tocarlo como queriéndose llevar un pedazo de él. A primera vista, sólo esa sonrisa milagrosa separa a estas personas sucias y famélicas del reino animal que parece haberlos relegado a una especie más dentro de aquel hábitat de bestias; pero en las horas siguientes aprenderé de aquellos seres una de las más espléndidas lecciones que la vida haya querido regalarme.

—¿Quiere ver mi árbol de navidad, señorita? —pregunta una pequeña halando la manga de mi blusa de seda.
Pienso que va a enseñarme la rama de algún árbol caído, pero resulta ser un arbolito navideño escarchado, casi nuevo y Made in USA.
Pablo me explica que allí la Navidad llega con dos semanas de retraso, que todas las posesiones de aquellas personas provienen de la basura, y que los sobrados y cajas de los ricos son los tesoros y materiales de construcción de los más pobres.
—¡Yo también quiero mostrarte mi pesebre! —dice otra niñita—. ¡Por fin quedó completo!
El niño Dios es un gigante cojo y tuerto, la Virgen es tamaño medium y San José es de talla small. El burro y el buey de plástico, obviamente, pertenecen a referencias comerciales de dos tiendas distintas. Trato de contener la risa al ver esta simpática versión de una familia contemporánea y continúo mi recorrido.
—¿Puedo invitarla a conocer mi casa, doña Virginia? —me dice una afable señora con la misma seguridad de cualquier mujer de la clase media colombiana.
Imagino una choza de cartón y latas como las de los tugurios de Bogotá, pero estoy equivocada: la casita está hecha de ladrillos pegados con cemento y el techo es de tejas plásticas. Adentro tiene cocina y dos habitaciones, con muebles gastados pero limpios. En una de ellas el hijo de doce años hace su tarea escolar.
—¡Por suerte botaron a la basura el juego de sala completo! —me cuenta—. Y mire mi vajilla: es de modelos diferentes pero en ella comemos seis personas. Los cubiertos y los vasos no hacen juego, como los de su merced, ¡pero es que a mí me salieron gratis!
Sonrío, y pregunto si también sacan la comida de la basura. Ella responde:
—¡Uy, no, no! ¡Nos moriríamos! Y, en todo caso, ésa la encuentran primero los perros. Nosotros bajamos a la plaza de mercado y la compramos con el producto de nuestro trabajo como recicladores.
Un joven con aspecto de líder de banda juvenil, que luce jeans americanos y tenis modernos en perfecto estado, me enseña orgullosamente su cadena de oro de dieciocho quilates; sé que en cualquier joyería costaría unos setecientos dólares, y pregunto cómo hizo para dar con algo tan valioso, y tan pequeño, entre millones de toneladas métricas de basura.
—Pues me la encontré con esta ropa entre una bolsa plástica. ¡No me la robé, doña, se lo juro por Dios! Alguna mujer furiosa que echó al tipo con todo y bocelería a la calle… ¡Es que estas paisas son muy bravas, Ave María!
—¿Qué es lo más extraño que han hallado? —pregunto al grupo de niños que nos sigue.
Se miran entre ellos y luego contestan casi al unísono: