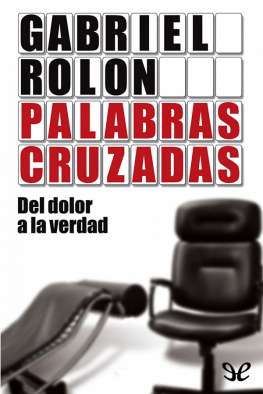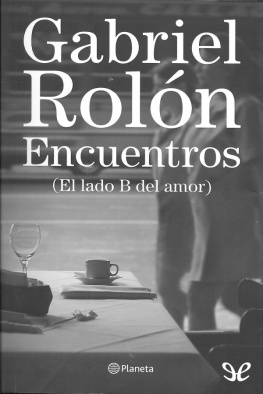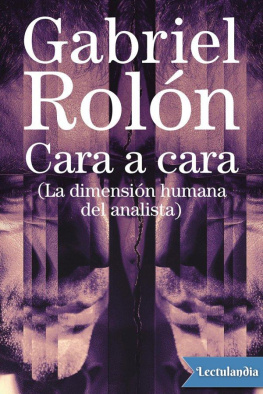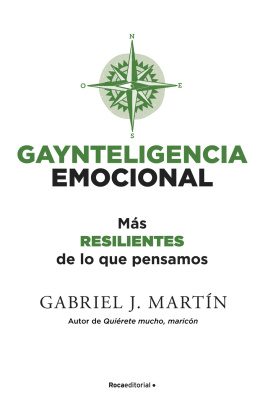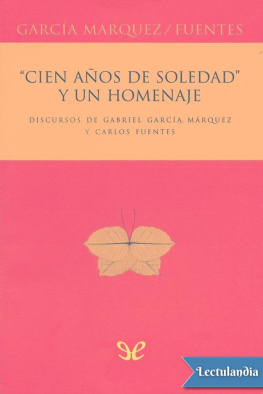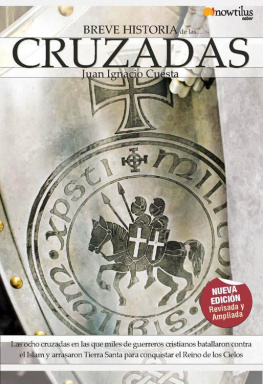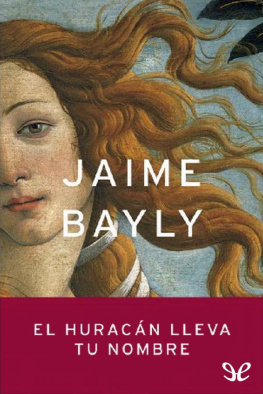Diseño de cubierta: Departamento de Arte de Grupo Editorial Planeta S.A.I.C.
© 2021, Grupo Editorial Planeta S.A.I.C.
Av. Independencia 1682, C1100ABQ, C.A.B.A.
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del “Copyright”, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.
PRÓLOGO A LA NUEVA EDICIÓN
La historia de Orfeo y Eurídice es una de las más populares de la mitología griega.
Eurídice era una hermosa ninfa que murió intentando escapar del acoso de un pretendiente. Pero tenía un enamorado que no estaba dispuesto a perderla: Orfeo, el músico que con su lira y su voz calmaba el dolor de los humanos y atenuaba la furia de los dioses.
Dispuesto a rescatarla del infierno el héroe descendió hasta quedar cara a cara con Hades y Perséfone, los reyes de la región tenebrosa. Luego de conmoverlos con su canto les solicitó que dejaran que su amada volviera con él a la vida. Todavía emocionados, los dioses aceptaron pero impusieron una condición: Orfeo debería marchar delante de su mujer y no podría voltearse hasta salir del infierno. Los enamorados aceptaron el trato y emprendieron el retorno. Pero poco antes de alcanzar la luz, Orfeo sintió temor de que ella no lo siguiera, giró para asegurarse, y con ese gesto la condenó. La figura de Eurídice se convirtió en humo y desapareció para siempre.
Existe la tentación de ver en Orfeo al enamorado valiente capaz de ir hasta el infierno por amor. Sin embargo, en su libro La palabra amenazada, Ivonne Bordelois destaca que este mito expone el abismo que se abre entre quien habla y quien no puede ser escuchado. Orfeo no creyó en la palabra de Eurídice y necesitó voltearse para corroborar que lo seguía. La autora resalta además una frase pronunciada por la Eurídice de Marcel Camus en su película Orfeo negro: «Si pudieras escucharme en vez de verme». Y plantea una batalla muy actual: el lenguaje frente a lo visual. Lo simbólico contra lo imaginario.
Desde hace tiempo se nos propone la falacia de que una imagen vale más que mil palabras. Hay en nuestra cultura una sobreestimación de la imagen, algo que recorre a cualquier especie, en desmedro de la palabra que es una cualidad exclusivamente humana. Somos humanos en tanto que habitamos un mundo de palabras. Un mundo lleno de ancestros, regiones y acontecimientos que no hemos visto ni veremos jamás, y sin embargo nos recorren. Aun así, qué difícil resulta creer en la palabra del otro. Confiamos en el decir de alguien y no falta quien pregunte: «¿Vos lo viste?». Capturados por el poder de la imagen necesitamos ver para creer, cuando en verdad, lo que se ve es lo más engañoso, lo menos humano. Lo importante siguen siendo las palabras. Dicen los evangelios: «Bienaventurados los que creen sin ver».
No es esta una apología de la fe sino un intento de ubicar el lugar del analista. El analista es alguien que cree sin ver. No percibe ninguno de los mundos que deambulan por su consultorio. No hay otras personas. Sólo están él, su paciente, algunos nombres, y un relato hecho de dolor y de palabras. Palabras en las que cree sin ver. Y no es el único.
Cuando una persona desea que confíen en ella renuncia a los gestos y dice: «Te doy mi palabra». Dar la palabra es darse uno mismo, siempre y cuando se trate de una palabra plena. Plena de la verdad o del deseo que recorre al sujeto. Una palabra que compromete y modifica la posición subjetiva de quien la pronuncia. Ante un mundo de personas que, capturadas por la palabra vacía, hablan sin decir nada, la palabra plena abre el desafío del decir.
«Sí, quiero», manifiesta alguien ante un juez y esas palabras cambian su vida para siempre. A partir de ese momento, por ejemplo, será una persona casada con derechos y obligaciones que no tenía antes de ese juramento.
Existe, entonces, la palabra plena en la vida cotidiana. También en el análisis, aunque en el consultorio esa palabra toma la forma de algo impensado, de un lapsus, de un sueño, de algo que sorprende tanto al paciente como al analista que escucha a la espera de la aparición de esos momentos de sorpresa.
«El Psicoanálisis cura», sentenció en su libro Juan David Nasio. Es cierto. Cura porque es eficaz. Y la eficacia del Psicoanálisis es la eficacia de la palabra. Pero como vimos en la historia de Orfeo, en la vida todo tiene al menos una condición, un límite. El límite de la palabra es que no puede decirlo todo. Siempre habrá algo que escape a su significación.
El ser humano está condenado a vivir asumiendo una falta, un desconocimiento. La vida es una sucesión de preguntas sin respuestas. El análisis permite encontrar algunas, no todas. Hay cosas que no sabremos jamás.
Aun así, la palabra nos define. Para existir es necesario ser nombrado. Un nombre, un deseo, un mandato nos precede y nos da un lugar en el mundo. Un lugar que a veces es doloroso. También de eso se ocupa el Psicoanálisis. Pero el lenguaje no sólo nos precede, también nos sucede.
Aquellos que amamos y perdimos hoy son nada más que un nombre. Una palabra que trae aromas de alguien que fue y nos ayuda a construir una historia.
Es lo máximo que podemos hacer en este tránsito por la vida: dejar palabras que les permitan, a quienes nos sucedan, armar un cuento con lo que hemos sido. Porque, en definitiva, tarde o temprano, todos seremos sólo un cuento.
El análisis es también un lugar pleno de silencios. El analista, como Octavio Paz, sabe que todo silencio humano contiene una palabra. A veces el silencio es una de las formas más poderosas de la palabra. Aunque no todos los silencios son iguales. Algunos son mudos y otros están llenos de sentido. Por ejemplo, el momento en que el paciente dice algo y el analista enmudece. Se produce una tensión, porque el analizante sabe que ese silencio le abre un mundo de ideas que luego tendrá que poner en palabras para explicar su dolor. Y pronunciarlas a su modo. Porque el cómo revela el qué. La forma en que alguien dice algo, muestra el dolor o el deseo que contiene su decir. Un dolor o un deseo que ya no son naturales porque están mediados por la palabra.
La palabra nos excluye del mundo natural. El ser hablante ha perdido la necesidad y ha entrado en un universo de lenguaje que resignifica esas necesidades y las transforma en deseos. Deseos que nos obligan a relacionarnos con otros, a pedir lo que queremos a alguien que interpretará lo que pueda de lo poco que pudimos decir. Alguien que responderá dando o negando algo que no es lo que pedimos. Porque siempre deseamos otra cosa de lo que creemos desear.