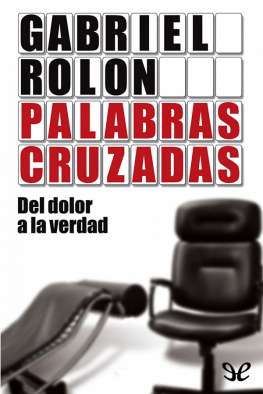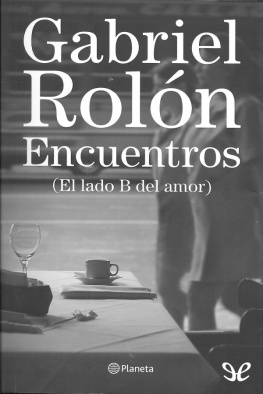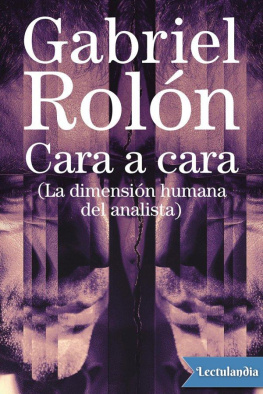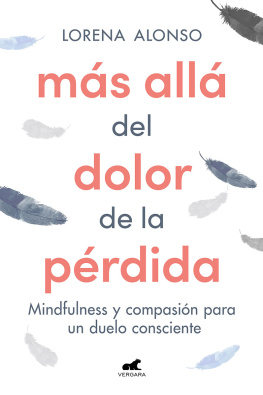LIBRO PRIMERO
La muerte propia
LIBRO SEGUNDO
La muerte de lo que amamos
LIBRO TERCERO
Entonces: pensar el duelo
Martina (sin palabras)
La conocí un viernes de mañana.
L a empresa para la que trabajaba me había contratado para dar una charla a su personal y Martina cumplió la función de moderadora. Se movió con soltura y coordinó las preguntas de la gente con inteligencia y humor. Recuerdo que pasé un momento agradable.
Al terminar la charla me pidió que la acompañara hasta su despacho y me invitó un café. Conversamos un poco acerca de lo que había ocurrido durante el encuentro y nos despedimos.
El martes siguiente me llamó y me preguntó si podía darle un turno para una consulta. Ese viernes, justo una semana después de nuestro encuentro inicial, la recibí en el consultorio por primera vez.
Se sienta frente a mí y sonríe.
—Esta vez la conversación será sin testigos ni café, supongo.
—Puedo invitarte uno si querés.
Me mira sorprendida.
—Pensé que los psicólogos no hacían esas cosas.
—¿Tomar café?
—No, convidar a sus pacientes.
Abro las manos en señal de pregunta.
—¿Querés uno o no?
—No, gracias. Era un comentario tonto para romper el hielo.
Lo sabía, por eso respondí de esa manera. Es común que para la primera entrevista el paciente traiga pensada una forma de iniciar. Algunos intentan caer bien, otros creen que deben contar su historia desde chicos o, como Martina, buscan relajarse con una broma. Por lo general permito que sea así para que se sientan cómodos. En este caso, como nuestro vínculo había surgido en un ámbito tan distinto, preferí una intervención sorpresiva para marcar un quiebre con aquel encuentro anterior.
—Contame. ¿Por qué querías verme?
—Te cuento. Tengo treinta y siete años y dos hijos, Melanie de doce y Fabio de nueve. Mi marido se llama Joaquín y estamos juntos desde que tengo veintitrés… o algo así.
—¿Algo así?
—Sí, porque hace dos años nos separamos, pero después de unos meses decidimos volver. Ahora estamos muy bien. Es más, está siendo un gran apoyo para mí.
El comentario de Martina abre dos caminos. Avanzar hacia el motivo que causó la separación o averiguar qué le está ocurriendo ahora para que requiera de apoyo.
Existe la creencia de que los psicoanalistas siempre elegimos poner el foco en el pasado. No es así. En lo personal, y sobre todo al comienzo de un tratamiento, priorizo qué trae al paciente al consultorio, cuál es su demanda de análisis y por qué consulta en este momento particular.
—Debe ser bueno para vos saber que podés apoyarte en él. —Asiente—. Por lo general uno necesita apoyarse en algo cuando siente que se puede caer. Contame qué te está pasando.
Se le humedecen los ojos.
—¿Viste la empresa para la que te contraté?
—Sí.
—Es mía. En realidad era de mi papá. Yo me encargaba de la parte contable pero él llevaba todo adelante. Pero desde hace seis meses quedé al frente.
—¿Por qué?
—Por culpa de un ACV. Fue un lunes, temprano. Por suerte yo había ido con mi familia a almorzar a su casa el día anterior. Nos preparó un asado riquísimo… el último asado que hará en su vida. A lo mejor te parece una estupidez, pero para mi viejo era una de las cosas más importantes del mundo. Era su manera de demostrar amor. —Hace una pausa.
—¿Qué pasa?
—Me pregunto cómo es posible que un hecho tan banal de un día para el otro se convierta en algo tan trascendente. Te lo juro. Imagino que ya no voy a sentir nunca más el gusto de su asado y me angustia.
Suele ocurrir.
Muchas veces proyectamos sobre una situación, un olor o una imagen el peso de nuestros afectos. Martina sabía que nunca volvería a pasar por experiencias como aquellas. Su padre abriendo la puerta de la casa, recibiéndolos con el fuego, una copa de vino o un abrazo, y condensaba su angustia en el sabor de la comida.
Cuando se enfrenta una pérdida las emociones se refugian en lugares inesperados.
—Y ahora, ¿cómo está?
Niega con la cabeza.
—Ya no está.
—¿Murió?
—No, pero es un ente. Casi no habla, no puede caminar ni ir al baño solo. Todo hay que hacerlo por él.
—¿Se da cuenta de su situación?
—No lo sé. —Agacha la cabeza.
—¿Qué pasa?
—Me da vergüenza.
—¿Qué te da vergüenza?
—Que en todo este tiempo nunca fui a verlo. Por suerte está Joaquín que lo visita varias veces por semana.
Ahora entiendo por qué su esposo está siendo de gran apoyo.
—¿Por qué no lo acompañás?
—Ya sé que está mal…
—Esperá —la interrumpo—. No dije que estaba mal, solo te pregunté por qué no vas con él.
—Porque no puedo. No tengo el coraje de pararme frente a mi papá y hacer como si no pasara nada.
—¿Y por qué deberías hacer eso?
—No sé. Supongo que es lo que corresponde.
—También suponés que correspondería que fueras a verlo y no vas porque no podés… Martina, no siempre se hace lo que creemos que corresponde. A veces simplemente se hace lo que se puede.
—No sé… igual me da culpa.
—Entiendo. ¿Está en su casa?
—No. En una clínica privada. Necesita rehabilitación, kinesiología y cuidados permanentes.
—Debe ser un tratamiento caro.
—Muy caro —reafirma.
—¿Quién lo paga?
Me mira.
—Yo. Nico, mi hermano, no está en condiciones de ayudar con ese tema, pero sí está muy presente… y es mucho.
—Exacto —subrayo—. Nico está presente desde el lugar que puede… como vos.
—¿Yo?
—Sí. Por lo que contás deduzco que te pusiste la empresa al hombro y te hiciste cargo del trabajo, de pagar la clínica, seguramente la prepaga y muchas cosas que desconozco, ¿o no?
—Sí, pero es nada más que plata.
—Eso no es cierto, Martina. Vos no sacás esa plata de un pozo sin fondo. La generás cada día con tu esfuerzo, y gran parte de ese esfuerzo lo destinás a que tu padre reciba todos los cuidados que necesita. Eso es hacerse responsable. Y de eso se trata. No de culpa sino de responsabilidad. Y en ese aspecto no tenés nada que reprocharte. —Alza los hombros y se queda en silencio—. Decime qué pensás.
—Que me gustaría poder ir a ver a mi papá.
Hay algo de nena en su tono. Como si al decir «mi papá» estuviera imaginando una realidad perdida en un tiempo pasado.
—Bueno, trabajemos sobre eso, entonces. Y lo primero es aceptar que «tu papá», así como vos lo recordás, ya no está más. A lo mejor por eso todavía no pudiste visitarlo. Porque el que está internado es otro papá. Un papá que aún no te diste la oportunidad de conocer, que tiene otras limitaciones, que ya no hace asados. Sin embargo, ¿quién te dice? A lo mejor todavía hay cosas para compartir con él.
—Puede ser… pero duele tanto.
—Lo sé. Pero hay dolores de los que no conviene escapar porque te persiguen, te encuentran y te lastiman. Y así será hasta que los mires a los ojos, los enfrentes y hagas algo con ellos. Martina, recién me dijiste que tu papá no había muerto. Bueno, creo que te equivocás.
Se asombra.
—¿Querés decir que mi papá se murió?
—El que vive en tu recuerdo, el que todo lo podía, sí… Ahora hay otro.
—Otro al que no voy a poder aceptar hasta que no haga el duelo por el que perdí.
—Así es.
Piensa.
—Gabriel, cuando llegué me preguntaste por qué quería verte. Creo que no lo sabía. A lo mejor se trata de esto. Quizás vengo para que me ayudes a hacer un duelo.
Martina tiene razón, pero en ese momento ni ella ni yo sospechamos la magnitud de esa frase.
Los dos encuentros siguientes los dedicó a hablar de trabajo. Si bien siempre se había sentido cómoda manejando la contabilidad de la empresa, ahora que era responsable de todas las decisiones se sentía abrumada. Me habló de su equipo de confianza y me puso al tanto de la actividad que desarrollaban. La primera sesión había sido demasiado intensa y supuse que necesitaba tiempo para reinstalar el tema.