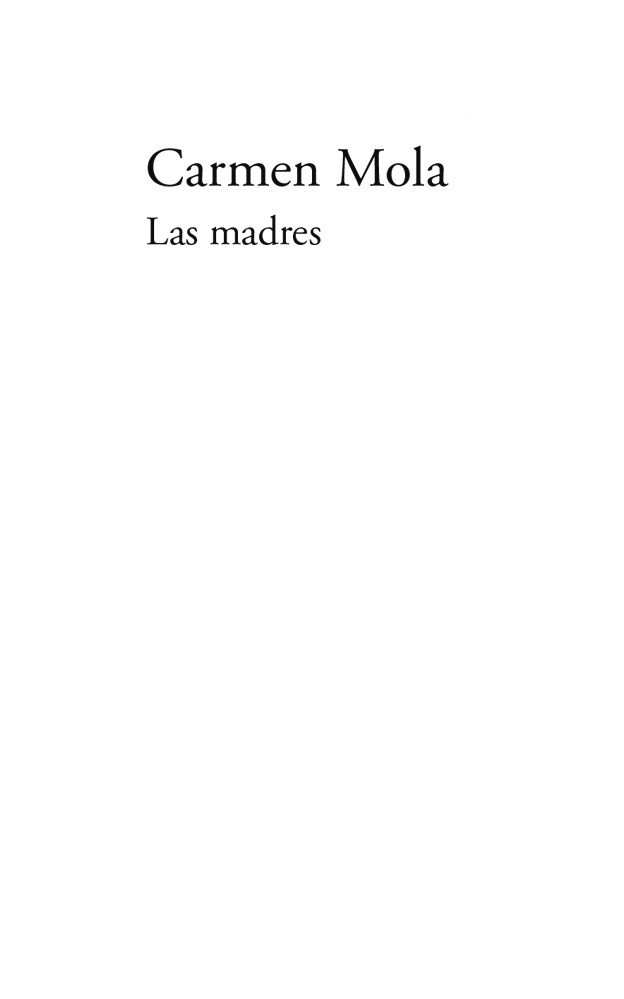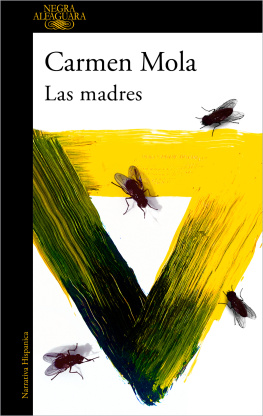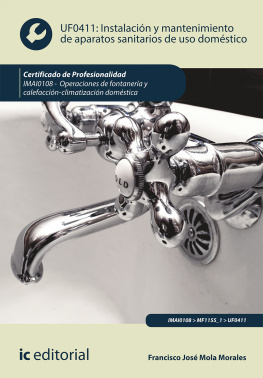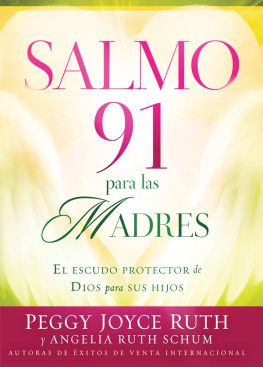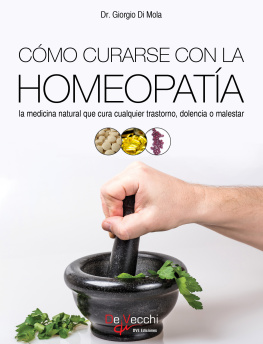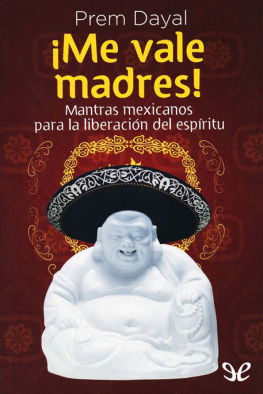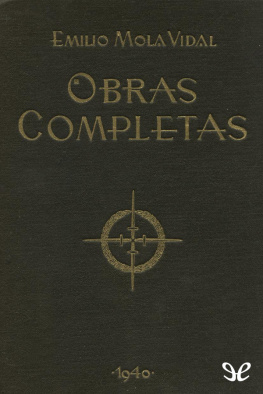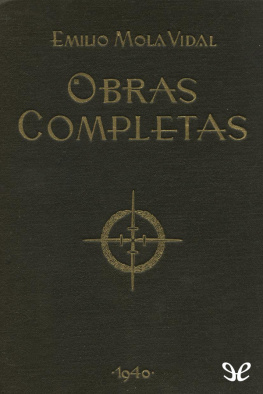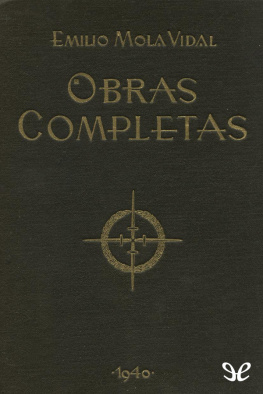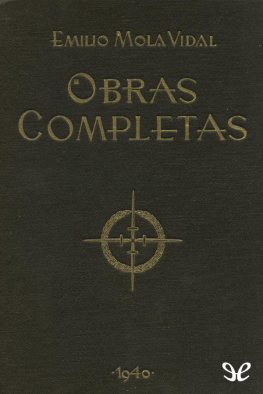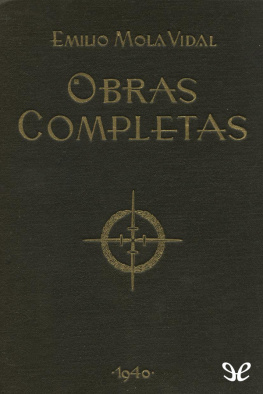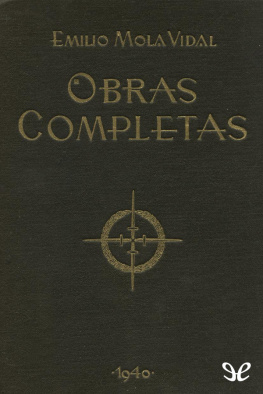Ella tuvo suerte, nada más que eso. El día en que desaparecieron sus tres amigas, habían quedado para ir a las rebajas en Las Misiones Mall, pero Violeta les puso un mensaje excusándose: tenía algo de fiebre, no se veía con fuerzas para salir de casa. Encogida bajo una manta en su sofá, las imaginó eufóricas por los pasillos del mall, cacareando de alegría. Nunca más las volvió a ver. Lloró su ausencia, pero no con sorpresa, tan habituada estaba a las desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez. Pensaba en la suerte, en ese factor caprichoso que marca las vidas de todas y cada una por encima de cualquier afán humano, cuando, semanas más tarde, una compañera le susurró algo al oído en la cadena de la maquiladora.
—Las encontraron…
No se planteó preguntar si estaban vivas.
—En el cerro del Cristo Negro. Muertas y vacías por dentro…
Las Lomas de Poleo, en Lote Bravo, el cerro del Cristo Negro, terrenos baldíos convertidos en cementerios.
Hace solo tres años, Violeta se mudó a un departamento en la colonia Parajes del Sur y, con su maleta, trajo a Ciudad Juárez el sueño de cruzar la frontera. Dejaba atrás un pasado de sobresaltos y un novio delincuente que la introdujo en las mañas del hurto al descuido en terrazas y mercados, del allanamiento de las casitas desvencijadas de Ecatepec y del robo de coches con cualquier alambre que sirviera de ganzúa. No era vida para ella. Con veintiún años, flaca y rubia, güerita, ojos color miel que tantas veces han sido objeto de los piropos de los hombres, se sentía llamada a un futuro mejor. Pero su aspecto cumple a la perfección con las características habituales de las víctimas. Hay decenas como ella en la manifestación que organiza el grupo Voces sin Eco para exigir que la policía federal ponga freno a los asesinatos, aunque ella confía más en el azar que la alejó de ir al mall con sus amigas que en los agentes.
—No sé qué demonio pudo hacerles eso —escucha a unos pasos—. Hasta el corazón les faltaba.
—Mi flaco leyó que a una le abrieron la cabeza y se llevaron el cerebro.
Violeta prefiere ahorrarse los detalles. No quiere recordar a sus amigas como aparecen descritas en algunas notas de prensa. Después de la manifestación, se disculpa con las compañeras de la maquila que se habían reunido a tomar algo en la avenida Vicente Guerrero. Descansa en un banco del parque frente a la catedral de Nuestra Señora de Guadalupe e intenta dirigir sus pensamientos al curso de la academia de computación, a la vida que le espera en Estados Unidos en algún momento propicio. Él se sienta a su lado y le sonríe.
—Traes mala cara.
El hombre bromea con que una cara tan bonita nunca debería estar triste y, sin apenas darse cuenta, Violeta se siente a gusto en la conversación. A él sí le habla de sus amigas aparecidas muertas en el cerro del Cristo Negro, de la pena que la infecta como un virus cuando imagina cuánto debieron sufrir.
—No puedo evitar lo que ya ha pasado, pero sí conseguir que, durante unas horas, no pienses en eso.
Se llama Néstor. Ronda los treinta años, guapo, educado, con una sonrisa cálida. Pasean por la avenida, entran a cenar algo rápido en un restaurante, él la invita, luego la acompaña a casa y se despide en la puerta, pero volverán a verse otros días, y entonces Violeta se dará cuenta de que Néstor tiene plata. Se le nota en la forma de vestir, siempre de marca, con dinero en apariencia sin fin en el bolsillo, una pick up Ford Ranger Roush, que no es de las más grandes que existen, pero que llena de envidia a todas las que ven a Violeta subirse con él.
Algunas compañeras de la maquila la avisan de que puede ser un padrote, que es como llaman a los hombres que enamoran a las mujeres jóvenes y bellas —su cuerpo y esos ojos vuelven a ser más una desgracia que una dádiva— para después entregarlas a los capos de los cárteles de drogas. No es el caso de Néstor, se dice ella, no es cierto que sea un padrote; es solo que otra vez ha tenido la estrella que les faltó a sus amigas y ha interesado a un hombre bueno y guapo. Se porta bien, le ha hablado de ayudarla a dejar la maquiladora y dedicarse nomás que a estudiar computación y así cambiar de vida, incluso le ha propuesto ir unos días a Acapulco… Al pensar en alojarse en un hotel junto al mar, comer en buenos restaurantes y pasear abrazada a él, Violeta desprecia todas las advertencias de terceras voces. La suerte está de su lado.
—¿Voy guapa?
—Tú siempre vas guapa, flaca.
Néstor conduce la Ford Ranger por la carretera Panamericana y Violeta está nerviosa. Van a cenar y dormir en el rancho de Santa Casilda, propiedad de Albertito Céspedes, el «padrino» de Néstor, como él lo llama. Su jefe. Habrá gente importante, quizá algún actor, grupos de música para acompañar la fiesta. Una de esas reuniones que Violeta solo ha visto en las revistas.
—Nunca me has dicho en qué trabajan.
—El padrino ayuda a la gente a alcanzar lo que le falta. Hasta los más poderosos de este país necesitan que don Albertito intervenga para conseguir algunas cosas, que en esta vida no todo te lo dan a cambio de plata. Él me tiene afecto, me hizo su ahijado, y quiere conocerte. Tú solo sonríe y confía en mí.
El rancho de Santa Casilda es enorme. Algunos invitados han llegado en helicóptero y en avionetas privadas. Violeta ha oído a unas mujeres en el baño comentar que a lo mejor asiste a la fiesta Ismael «el Mayo» Zambada, el líder del cártel de Sinaloa tras la detención del Chapo Guzmán, también que habrá miembros de la familia Treviño, la de los Zetas… Violeta no sabe mucho del narco, le da miedo que Néstor esté relacionado con ese mundo, pero también ha creído reconocer entre los corrillos al secretario de Seguridad Pública, así que probablemente las mujeres del baño solo fantaseaban.
Don Albertito se mezcla con sus invitados, cercano y sonriente. Apenas alcanza el metro sesenta, pero la estatura no es impedimento para que su figura imponga un extraño respeto. Los grandes hombres parecen tímidos escolares que rodean con admiración al maestro mientras cruza la fiesta. Don Albertito es un cubano afincado en México hace unos diez años, según le contó Néstor. Viste un traje blanco que acentúa el contraste con su tez morena, varios collares de cuentas rojas y blancas cuelgan de su cuello. Violeta observa cómo esos collares embelesan a los invitados cual diamantes.
Cuando se reencuentra con Néstor, quiere preguntarle por los collares de don Albertito, pero atruena el grupo musical que ha empezado a tocar rancheras y, para cuando se deja llevar por su enamorado hasta el lienzo charro —ese cercado parecido a una plaza de toros—, la pregunta de Violeta ya ha muerto en sus labios. Dan una vuelta por el lienzo, Néstor es un buen jinete y la lleva detrás, sentada a la grupa de una yegua negra preciosa. Se siente admirada por todas, hasta envidiada cuando don Albertito se acerca a saludar a su ahijado.
—Qué linda güerita, Néstor… Ya tenía ganas de conocerte. Le tengo un eleke, no se crea que me olvido de usted.
La mirada de don Albertito parece hundirse en Violeta, ver cosas que nadie más puede ver. Néstor y su padrino se alejan de ella charlando mientras cae la noche y la mayoría de invitados comienza a dejar la fiesta. Solo unos pocos escogidos pueden dormir en Santa Casilda.
—¿Qué es un eleke? —pregunta ella cuando el más joven regresa.
La multitud que antes bullía en el rancho ha quedado reducida a una veintena de personas, los ahijados, como le explica Néstor. Allí siguen el secretario de Seguridad Pública y un grupo en el que está el Mayo Zambada.