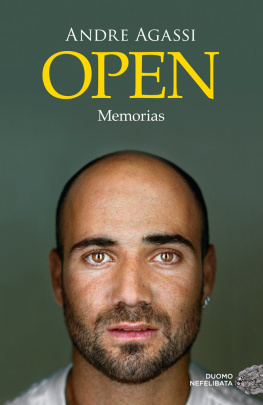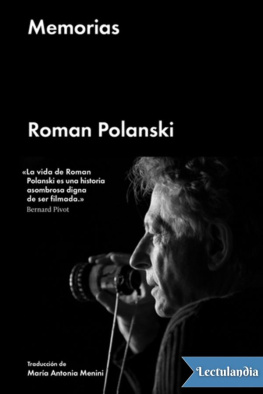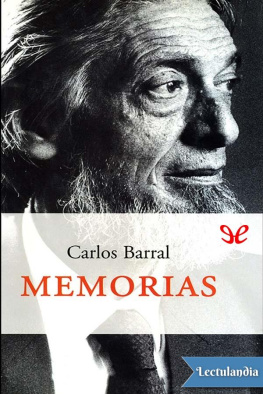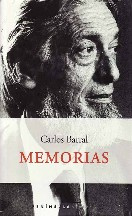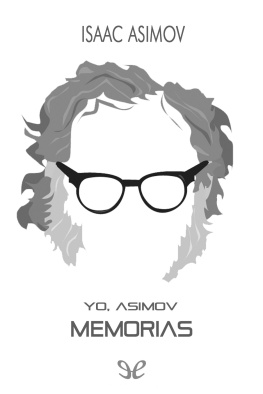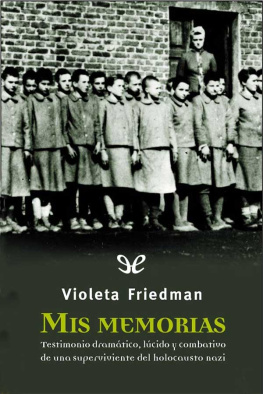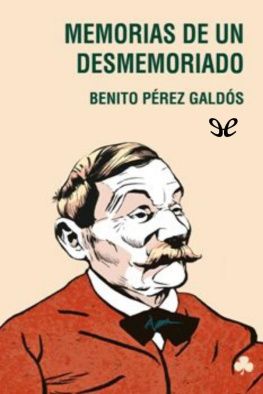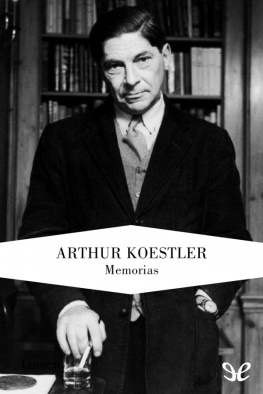HERMÓGENES PÉREZ DE ARCE
Autobiografía DESAUTORIZADA
Este libro no podrá ser reproducido, total o parcialmente, sin el previo derecho escrito del autor.
Todos los derechos reservados.
© Hermógenes Pérez de Arce
Derechos exclusivos de edición en castellano reservados para todos los países de lengua castellana:
Inscripción N° 186.303
ISBN 978-956-247-491-7
A María Soledad
Juro que todo lo que sigue es la verdad, sólo la verdad, nada más que la verdad y casi toda la verdad, según mi leal saber y entender.
ÍNDICE
ADVERTENCIA
Para mí la tentación del humor siempre ha sido muy fuerte. Cuando tenía diez años, Mr. Holder, un profesor norteamericano serio y culto, me pasó su brazo sobre los hombros y me dijo:
—Hermógenes, tú dices constantemente chistes en clase, pero no eres divertido. Por favor, deja de hacerlo.
Entonces dejé de hacerlo en la clase de él, pero nada más. Y como seguí diciendo muchos chistes en otras ocasiones y lugares y no era divertido, en mi curso se acuñó la frase “chiste de Pérez”, para epilogar mis permanentes incursiones frustradas en el humor.
Más de seis décadas después, cuando dejé de escribir en “El Mercurio”, al término de 2008, la pregunta más frecuente que se me hacía, no sé por qué motivo, era la de si escribiría mis memorias. Yo desde hace años había pensado que si alguna vez las escribía, las titularía “Autobiografía No Autorizada”, simplemente porque lo encontraba divertido.
Pero en el tiempo intermedio, desde que la idea se me ocurrió hasta ahora, supe que se me habían adelantado al menos dos personas, un argentino cuyo nombre desconozco, y un ministro francés, de apellido Seguela, que publicaron sendas autobiografías “no autorizadas”. En el caso de muchos grandes inventos se ha dado similar coincidencia.
Entonces debí buscar otro título original y se me ocurrieron dos: “Autobiografía Autorizada”, que también tiene alguna gracia; y “Autobiografía Desautorizada”, que no sé si la tiene, pero cuando se la he mencionado a otras personas espontáneamente se han reído.
Fue decisivo, finalmente, para optar por este último, el hecho de que es veraz, en el sentido de que mucho del contenido de esta Autobiografía no debería, a juicio de personas que lo han conocido en el todo o en parte, haber sido incluido. Es decir, lo han desautorizado.
De modo que la suerte ya está echada y vamos al grano.
CAPÍTULO I
YO TAMBIÉN FUI NIÑO
Nací muy a pesar mío
Mi tía Virginia Letelier, casada con mi tío Guillermo, el hermano mayor de mi padre, ha sido la única persona que me ha referido en detalle mi nacimiento, pues estaba en la casa de mis abuelos paternos cuando éste tuvo lugar, sin que se haya podido determinar claramente hasta ahora si ello (el nacimiento) ocurrió para beneficio o perjuicio de la Humanidad.
Según la versión de mi tía Virginia, que ella me dio a conocer circunstanciadamente cuando yo todavía era niño, demoré como tres días en nacer. Me añadió con tono crítico que, en vista de las dificultades del alumbramiento, mi abuela materna, a quien me enseñaron a decirle “mamita Anita”, se había venido de Concepción, donde vivía, alarmada porque el doctor Víctor Manuel Avilés, a cargo de traerme al mundo, sugería la necesidad de practicar a mi madre una cesárea. Mi mamita Anita era Egaña Pinto, es decir, al menos por parte de su padre provenía de una familia muy rigurosamente católica y sostenía, atendido el mandato bíblico de “parirás tus hijos con dolor”, que la operación cesárea contravenía esa norma imperativa.
En esas condiciones, ella montó guardia junto al lecho del dolor que ocupaba mi madre, mientras el doctor Avilés, con los fórceps, me atenazaba la cabeza para obligarme a venir a este Valle de Lágrimas. El resultado fue que me la deformó bastante, y cualquier observador atento de la misma., incluso en la actualidad, podrá comprobar que nunca recuperó su forma natural. De hecho, tengo un lado del cráneo más alargado que el otro, cosa que siempre he procurado disimular ante las cámaras, situándome estratégicamente para que aparezca lo menos posible el lado más castigado y aplastado..
Bueno, al tercer día de esfuerzos el doctor Avilés logró extraerme del vientre materno, cuando mi madre estaba ya exánime, razón en que se fundó todo el mundo para explicarse que no lanzara un grito de espanto al verme por primera vez.
Mi tía Virginia sostenía que yo había sido la guagua más monstruosa que ella había visto.
Todo esto había sucedido en la casa de mis abuelos paternos, donde vivían mis padres, en calle Nataniel Cox 135, “a pasos de la Alameda”, como rezaba el slogan de una tienda que en esa forma quería aumentar sus ventas, así como yo ahora con eso procuro mejorar el status del lugar de mi nacimiento. Pues entonces (y también hoy) a medida que uno se alejaba de la Alameda hacia el sur, el valor económico y la prestancia social de las propiedades iba descendiendo.
En mi infancia creí ser lo máximo
Mis primeros años forjaron en mí la noción de pertenecer a un excepcional rango y privilegio. Pero con el transcurso del tiempo y el contacto con el medio externo, me fui dando cuenta de que si bien mi hogar era acomodado, no calificaba para pertenecer al nivel socialmente más alto.
Pues, como lo he expuesto con bastante detalle, y no sin una cuota de erudición, en mi libro “Los Chilenos en su Tinto”, en la sociedad chilena los apellidos mediante los cuales uno puede aspirar a pertenecer a la aristocracia están específica, precisa y cuidadosamente catalogados. A medida que uno crece, se vincula con más gente de la sociedad santiaguina y se instruye, los aprende perfectamente, sin que nadie en particular se los enseñe, aunque si alguien lo hace, mejor. Y el hecho fue que ya antes de la adolescencia caí en la cuenta de que los apellidos míos (al menos los dos primeros) no estaban catalogados como aristocráticos
Más de una vez estuve en grupos de chiquillos y chiquillas que jugaban a decir todos sus apellidos, hasta llegar a más de diez. El juego era popular en la clase alta, porque así los que no tenían muy buenos apellidos iniciales estaban en condiciones de reafirmarlos con otros mejores que vinieran después. En general, todos aportaban, ya a la altura del quinto o el sexto, uno o más reconocidamente “buenos”. Pero yo, para llegar al mejor que tengo, y casi el único indubitablemente “bueno” (Edwards) debo recorrer una veintena de otros que son considerados “más o menos” o definitivamente “raros”.
Lo único que puedo decir en mi descargo social es que soy “Edwards” por padre y madre, ya que los tatarabuelos de ambos eran hijos de Teresa Edwards Ossandón, hija a su vez del primer Edwards que llegó a Chile. Por supuesto, yo hago valer este antecedente cada vez que puedo y, como “la ocasión la pintan calva” (dicho tradicional que, por otro lado, nunca me he explicado ni sé de dónde salió), en una oportunidad reciente en que el escritor Jorge Edwards me calificó de “plumífero de la prensa cotidiana” yo aproveché de responderle que me insultaba por envidia, pues soy el doble de Edwards que él.
Todo este tema de los apellidos puede ser considerado banal o trivial, pero el hecho concreto es que la gente en general trata mejor a quienes tienen “buenos apellidos” que a quienes carecen de ellos. Y a todos nos gusta que nos traten mejor..
Es claro, cada cual se defiende como puede en este terreno. En mi caso, sostengo que no por falta de apellidos aristocráticos dejo de tener otros que pertenecen a lo que podría denominarse “aristocracia del talento”. Generalmente reclaman pertenencia a ella quienes carecen de títulos para pertenecer a la de la sangre, que es la más envidiada, pero algo es algo.
Página siguiente