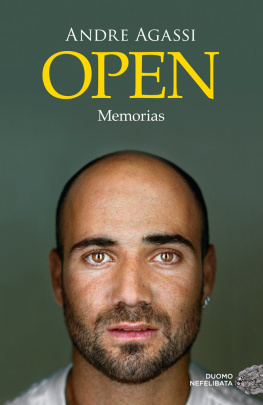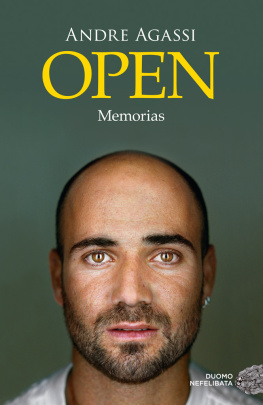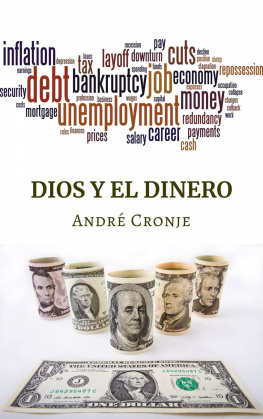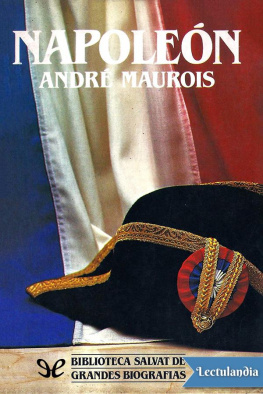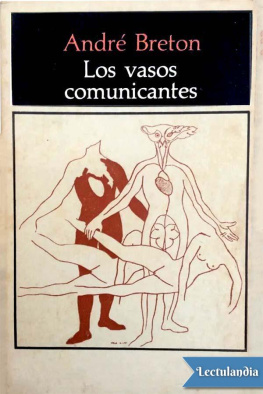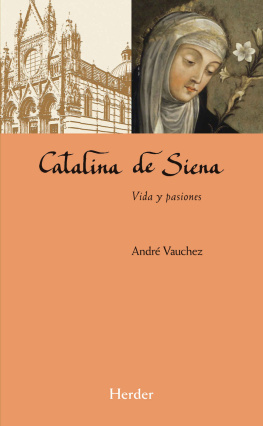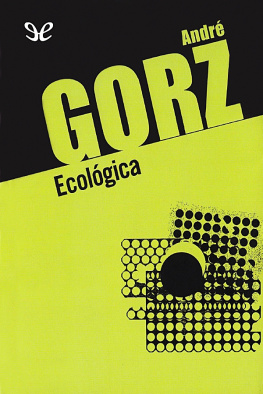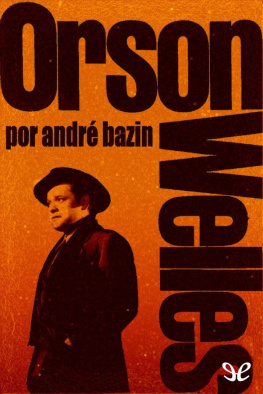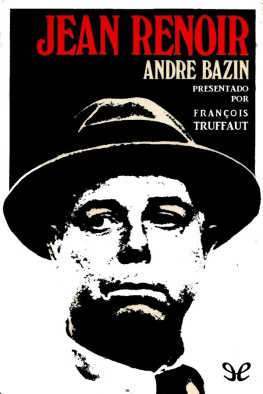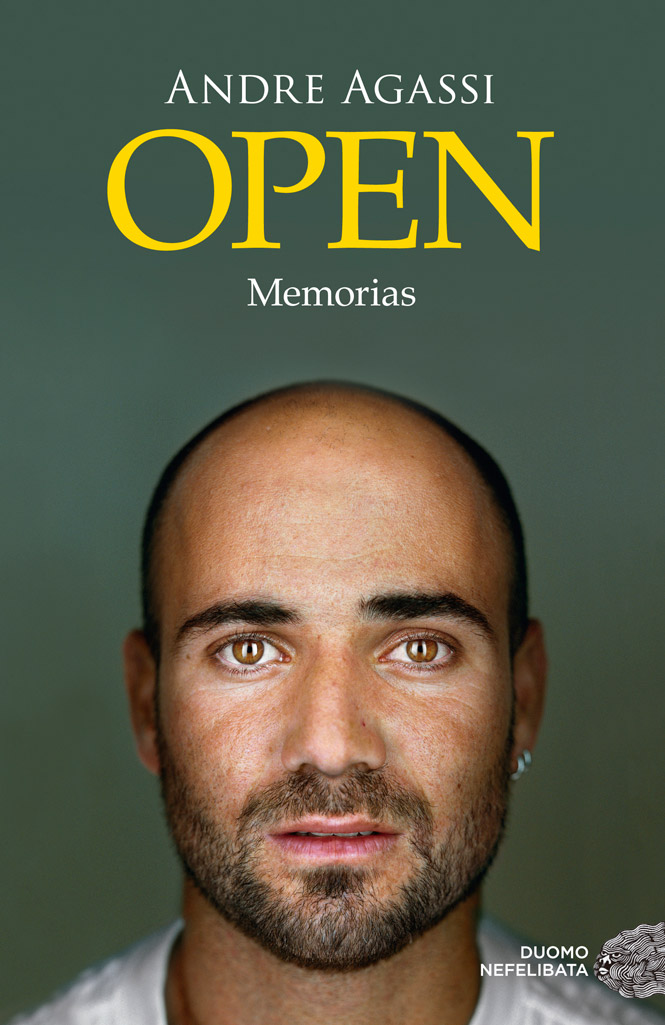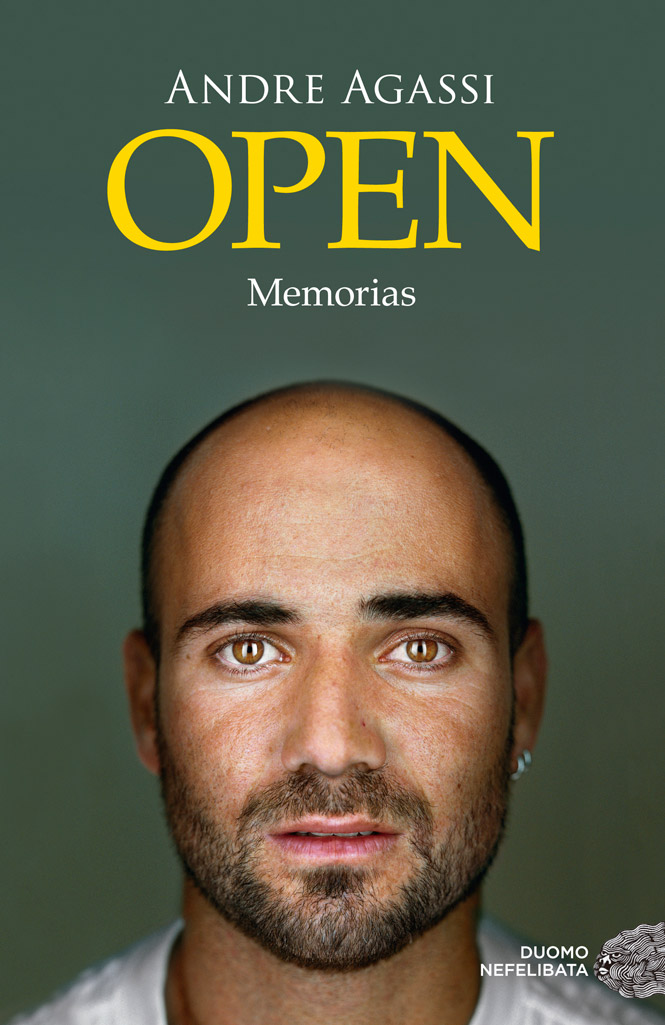
Open

A NDRE A GASSI
Open
Traducción de Juanjo Estrella González

Barcelona, 2014
Título original: Open. An Autobiography
© 2009 by AKA Publishing, LLC
This translation published by arrangement with Alfred A. Knopf, an imprint of The Knopf Doubleday Group, a division of Random House, LLC.
© de la traducción, 2014 por Juanjo Estrella González
© de esta edición, 2014 por Antonio Vallardi Editore S.u.r.l., Milán
Todos los derechos reservados
Primera edición en formato digital: septiembre de 2014
Duomo ediciones es un sello de Antonio Vallardi Editore
Av. del Príncep d’Astúries, 20. 3º B. Barcelona, 08012
www.duomoediciones.com
Gruppo Editoriale Mauri Spagnol S.p.A.
www.maurispagnol.it
Depósito legal: B 9442-2014
ISBN: 978-84-15945-88-8
CÓDIGO IBIC: BM
Diseño de interiores: Agustí Estruga
Composición ePub: Grafime. Mallorca, 1, Barcelona 08014 (España)
www.grafime.com
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico, telepático o electrónico –incluyendo las fotocopias y la difusión a través de internet– y la distribución de ejemplares de este libro mediante alquiler o préstamos públicos.
A Stefanie, Jaden y Jaz
No siempre podemos decir qué es lo que nos mantiene encerrados, lo que nos confina, lo que parece enterrarnos, y sin embargo sentimos ciertas barreras, ciertas rejas, ciertos muros. ¿Es todo ello imaginación, fantasía? Yo no lo creo. Y entonces nos preguntamos: Dios mío, ¿va a durar mucho, va a durar siempre, va a durar toda la eternidad? ¿Y sabes qué es lo que nos libera de esa cautividad? Un afecto muy profundo y muy serio. Ser hermanos, ser amigos, el amor, eso es lo que abre las puertas de la cárcel gracias a un poder supremo, a una fuerza mágica.
VINCENT VAN GOGH ,
carta a su hermano, julio de 1880.
El final
Abro los ojos y no sé dónde estoy, ni quién soy. No es algo tan excepcional. Llevo media vida sin saberlo. Aun así, esta vez me parece distinto. Esta confusión me da más miedo. Es más total.
Alzo la vista. Estoy tendido en el suelo, junto a la cama. Ya me acuerdo. De madrugada me he bajado de la cama y me he estirado aquí. Lo hago casi todas las noches. Me va mejor para la espalda. Si paso muchas horas sobre un colchón mullido, siento un dolor insoportable. Cuento hasta tres, y a continuación inicio el largo y doloroso proceso de ponerme en pie. Suelto una tos, un gemido, me vuelvo hacia un lado, adopto la posición fetal y me coloco boca abajo. Espero un poco. Espero un poco más a que la sangre empiece a bombear.
Soy un hombre joven, relativamente joven. Tengo treinta y seis años. Pero despierto como si tuviera noventa y seis. Después de tres decenios corriendo a toda velocidad y deteniéndome en seco, saltando muy alto y aterrizando con fuerza, mi cuerpo ya no me parece mi cuerpo, sobre todo por las mañanas. Como consecuencia de ello, mi mente no me parece mi mente. Desde que abro los ojos, soy un desconocido para mí mismo, y aunque, como digo, no sea nada nuevo, por las mañanas la sensación resulta más pronunciada. Repaso brevemente los hechos básicos: me llamo Andre Agassi. Mi mujer se llama Stefanie Graf. Tenemos dos hijos, un niño y una niña, de cinco y tres años. Vivimos en Las Vegas, Nevada, pero actualmente estoy instalado en una suite del hotel Four Seasons de Nueva York, porque participo en el Open de Estados Unidos. Mi último Open en América. De hecho, se trata del último torneo en el que voy a participar en toda mi carrera. Juego al tenis para ganarme la vida, aunque odio el tenis, lo detesto con una oscura y secreta pasión, y siempre lo he detestado.
Cuando este último fragmento de mi identidad encaja en su lugar, me pongo de rodillas y susurro: por favor, que acabe todo esto.
Y después: no estoy preparado para que acabe todo esto.
Ahora, en la habitación de al lado, oigo a Stefanie y a los niños. Están desayunando, charlando, riéndose. Mi imperioso deseo de verlos y acariciarlos, además de unas ganas inmensas de consumir cafeína, me proporcionan la motivación que necesito para levantarme, para pasar a la posición vertical. El odio me pone de rodillas; el amor me pone en pie.
Me fijo en el despertador de la mesilla de noche: las siete y media. Stefanie me deja dormir hasta más tarde. La fatiga de estos últimos días ha sido severa. Además del esfuerzo físico, está el agotador torrente de emociones desencadenado por mi inminente retirada. Ahora, alzándose desde el centro de la fatiga, surge la primera oleada de dolor: me toco la espalda. Me atenaza. Me siento como si alguien se hubiera colado en mi habitación en plena noche y me hubiera puesto en la columna una de esas barras antirrobo que se colocan en los volantes de los coches. ¿Cómo voy a jugar el Open con esa barra en la columna? ¿Tendré que suspender el último partido de mi carrera?
Nací con espondilolistesis; es decir que una vértebra lumbar se separó de la otra vértebra, se fue por su cuenta, se rebeló. (Se trata de la principal causa del llamado pie varo.) Con esa vértebra desalineada, queda menos espacio para los nervios en el interior de mi columna, y al menor movimiento mis nervios se sienten mucho más aprisionados. Si añadimos a la mezcla dos hernias discales y un hueso que no deja de crecer en un esfuerzo inútil por proteger la zona dañada, el resultado es que esos nervios empiezan a sentir algo que es directamente claustrofóbico. Y cuando los nervios protestan, reclamando el espacio que no tienen, cuando me envían señales de incomodidad, un dolor me recorre la pierna arriba y abajo, me quita el aliento y me hace hablar en lenguas. En esos momentos, lo único que me alivia es tenderme y esperar. No obstante, a veces ese momento llega en pleno partido. Entonces el único remedio consiste en alterar mi juego: balancearme de otra manera, correr de otra manera, hacerlo todo de otra manera. Pero, si lo hago, aparecen los espasmos. Todo el mundo evita el cambio; los músculos no pueden soportarlo. Si se les pide que cambien, mis músculos se suman a la rebelión de la columna, y al momento mi cuerpo entero se rebela contra sí mismo.
Gil, mi entrenador, mi amigo, mi padre de adopción, lo explica así: tu cuerpo te está diciendo que no quiere seguir haciendo lo que hace.
Mi cuerpo lleva mucho tiempo diciéndomelo, le digo a Gil. Casi tanto como el que llevo diciéndolo yo.
Pero desde enero mi cuerpo ya lo está gritando. No es que mi cuerpo quiera jubilarse; es que ya se ha jubilado. Mi cuerpo se ha ido a vivir a Florida y se ha comprado una casa adosada y unos pantalones de señor mayor. De modo que yo llevo un tiempo negociando con mi cuerpo, pidiéndole que hoy abandone su jubilación durante unas horas; mañana, durante unas horas más. Gran parte de esa negociación tiene que ver con una inyección de cortisona que, temporalmente, alivia el dolor. Aunque, de hecho, antes de que la inyección funcione, provoca su propio tormento.
Ayer me pusieron una, para que pueda jugar esta tarde. Es la tercera que me administran este año, la número treinta de toda mi carrera, y, con gran diferencia, la más temible. El médico, que no es mi médico habitual, me pidió con brusquedad que me colocara en posición. Yo me tendí sobre la mesa, boca abajo, y su enfermera me bajó los pantalones. El médico dijo que debía aproximar lo más posible la aguja de dieciocho centímetros a los nervios inflamados. Pero no podía atacar directamente, porque las hernias discales y el espolón del hueso le obstruían el acceso. Sus intentos de esquivarlos, de colarse donde quería, me hicieron saltar hasta el techo. Primero insertó la aguja. Después me colocó una gran máquina sobre la espalda para ver hasta qué punto ésta se había acercado a los nervios. Debía aproximarla, casi rozarlos con ella, me dijo, pero sin llegar a tocarlos. Si los tocaba, si llegaba a acariciarlos siquiera, el dolor sería tal que me impediría disputar el torneo. Y tal vez, también, me cambiara la vida. Así pues, la metía, la sacaba, maniobraba con ella, hasta que a mí se me saltaron las lágrimas.