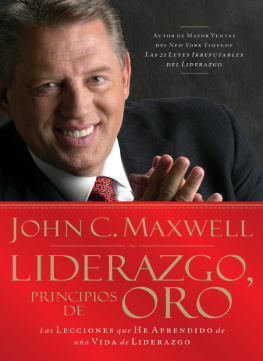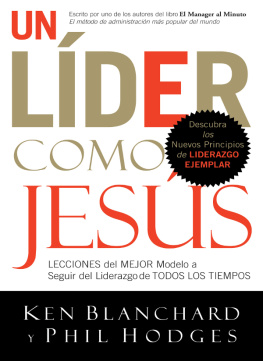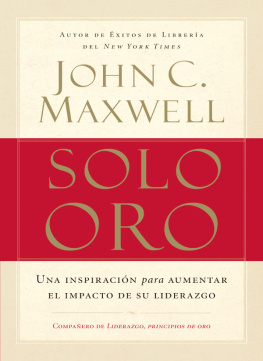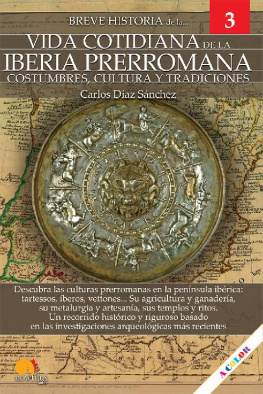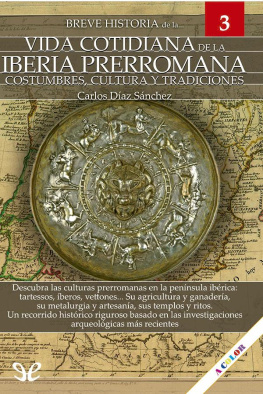Yokoi Kenji Díaz
Salón 8
Relatos de inspiración y liderazgo
PAIDÓS EMPRESA
© Yokoi Kenji Díaz, 2019
© Editorial Planeta Colombiana S.A., 2019
Calle 73 No. 7-60, Bogotá
Primera edición en el sello Paidós Empresa: mayo de 2019
© Editorial Planeta Colombiana S.A., 2019
Calle 73 No. 7-60, Bogotá
ISBN 13: 978-958-42-7789-3
ISBN 10: 958-42-7932-7
Diseño de portada y de colección: Departamento de Diseño Editorial,
Editorial Planeta Colombiana
Fotografía de cubierta: Cortesía del autor
Impreso por:
Impreso en Colombia - Printed in Colombia
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor.
A mi esposa Aleisy, fiel representante de la mujer libre y feliz. A mi hijo Keigo, protector de la gracia. A nuestro hijo mayor Kenji Jr., el saludable samurái. A mi padre, Yokoi Toru, disciplinado ingeniero, y a mi madre, Martha, pues su pasión y alegría están impregnadas en mí. Finalmente, a mi gran amigo Clayton Uehara, por estar siempre allí, grabando todo con su alma y su lente.

RECOMENDACIONES
Procure no leer con afán estos escritos.
Si existe alguna urgencia en estas letras,
no es más que la reflexión.
Y allí, el afán muere.
De ser posible, lea despacio y respire.
Reflexione e intente recordar.
Luego, quién sabe, al conectar recuerdos de vivencias propias,
logremos rasguñar esa apreciada sabiduría íntima
del momento.
Sin pretensión y con gran estima,
YOKOI KENJI DÍAZ

SALÓN 8
Los niños de la escuela me enviaban constantemente al salón 8. La risa de los demás y el ambiente de sarcasmo me indicaba que esto era algún tipo de bullying, pues éramos del salón 5. Existía el salón 6 pero no el 7, lo que me hizo pensar que cada vez que me indicaban que fuera al salón 8 era una forma de decir “vete al infierno”.
El maestro Sasaki pedía constantemente a los alumnos que ayudaran en la escuela al nuevo niño extranjero. “No le hagan bullying ni se burlen de él, aún no habla japonés, pero cuando aprenda, vais a ver cómo Kenji os supera a todos, pues es muy inteligente”, decía.
No sé por qué el maestro Sasaki tenía tantas esperanzas puestas en mí. “Si supiera que vengo con malas calificaciones desde Colombia”, pensaba yo con desaliento.
En el salón 5 se inició una campaña de “ayudemos a Kenji” como la de “liberemos a Willy” o uno de esos hashtags de hoy en día. Entonces fue cuando los niños se cansaron de tanta responsabilidad, de explicarme, involucrarme, guiarme de la mano, como si fuese un bebé de tres años, y escribir por mí notas para estudiar en casa.
Fue así que uno de ellos dijo entre dientes: “Kenji debería ser enviado al salón 8” y resultó que existía. Era el último salón en el fondo del segundo piso, lejos de los otros salones. Lo hallé por la costumbre de andar solo por cada recoveco de la escuela. Me paré en la puerta y contemplé una escena peculiar: una maestra con bata colorida, una toalla blanca en su mano y con una expresión amable dibujada en su rostro. Cuidaba de siete alumnos que trabajaban con masilla de color. Sus cuerpos delataban que la edad varíaba demasiado y advertí en ellos unos rasgos diferentes: cinco tenían síndrome de Down y otros dos una condición especial que desconozco; cada niño tenían en su hombro una toalla para limpiar la saliva que caía constantemente en la mesa mezclándose con la masilla de color.
Sí, el 8 es el salón especial de nuestra institución educativa, y ahora comprendo por qué al no entender casi nada, alguien tuvo la genial ocurrencia de enviarme allí. Es bullying, y hasta eso me demoro en entender por la diferencia abismal del idioma. Viene a mi mente el rostro del niño que me envió al salón 8 y de los que se rieron también y siento profundas ganas de llorar por la impotencia de no poder hablar bien, de no poder hacer un chiste, preguntar o comentar algo interesante como lo hacía en Colombia.
Esa imposibilidad me había llevado a reaccionar con violencia. Había vivido parte de mi infancia en las calles sin control del sur de Bogotá, viendo y admirando las peleas callejeras. Dadas algunas de mis acciones, me habían llevado al psicólogo, y parado a la entrada del salón 8 siento pereza de tener que enfrentarlo de nuevo. La última vez me había examinado como a una especie de planta amazónica y creyó que mi violencia obedecía a secuelas de la guerrilla, los paramilitares y los narcos que constantemente aparecían en las noticias sobre Colombia que transmitían en canales internacionales y sugestionaban a los japoneses.
La maestra de rostro amable se percató de mi tímida presencia en la puerta y me llamó por mi nombre: “Kenji kun, tettsudatte” [Niño Kenji, ¡ayúdeme!].
Entiendo demasiado bien la palabra “ayudar” en japonés, pues los maestros decían una y otra vez, “hay que ayudar a Kenji que no entiende nada”, “no dejen a Kenji solo, hay que ayudarlo”.
Pero lo que no estaba entendiendo en ese momento era la conjugación del verbo ayudar, pues la maestra no quiere ayudarme, sino que pide mi ayuda. “¿Acaso yo sirvo para algo en este país?”, pensé con gran curiosidad. Me sentó al lado de un niño llamado Kaoru y me pidió: “No dejes que se coma la masilla”. Mi trabajo es fácil, cada vez que Kaoru cae en la hipnosis de la masilla, lo despierto y le digo: “Tabecha dame” [No es de comer] y él, obediente, continúa trabajando.
Permítanme resumirles, mis queridos lectores: dos semanas después estoy con una bata colorida, una toalla en mis manos y no tengo ganas de llorar. Estoy orgulloso. Orgulloso de ser un improvisado maestro del salón 8. Pasé de ser una planta amazónica en el salón 5 a un activo e improvisado ayudante de la maestra en el salón 8. Allí aprendí y enseñé los colores, los números, las horas del reloj, los animales y la escritura más básica del japonés, ¡vaya si estas eran las clases que yo mismo necesitaba! Tuve paciencia porque la mayoría la tenía conmigo y, sobre todo, no dejé que Kaoru se comiera la masilla de color, bueno, tal vez solo un poco.
Lo que inició como “el bullying del salón 8” terminó siendo mi clase más importante de japonés y, quién sabe, mis primeros pasos en esto de lo social que tanto me sigue fascinando.
Tal vez, y solo tal vez, la vida no es buena ni mala, simplemente es la vida. Tal vez, y solo tal vez, no hay historias buenas o malas, simplemente el tiempo lo dirá.

INOCENTE CREATIVIDAD
“Si quieren sobrevivir, deben ser creativos”. Lejos de ser alentadora, esta frase siempre me estresó, sentía ansias solo de pensar qué tan creativo podía ser en este mundo colorido y cambiante. La creatividad, sin embargo, puede ser algo natural si se entiende uno de sus principios más fundamentales: volver a creer.
Es necesario cierto grado de inocencia para volver a creer y tal vez por esto la gente creativa comúnmente es comparada con niños alegres y sin temores.
Tenía diez cuando llegué a Japón y esto me devolvió literalmente a ser un niño de cuatro años, pues ni siquiera sabía hablar el idioma.
Página siguiente