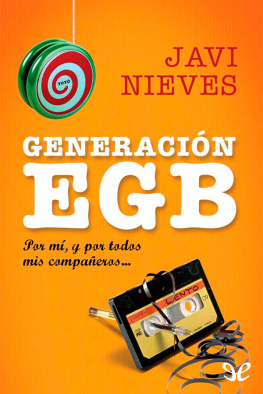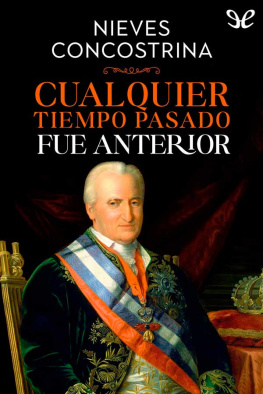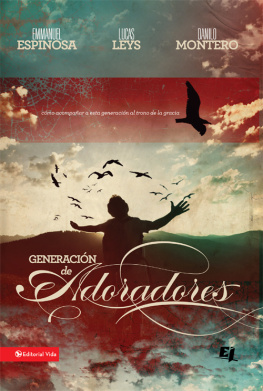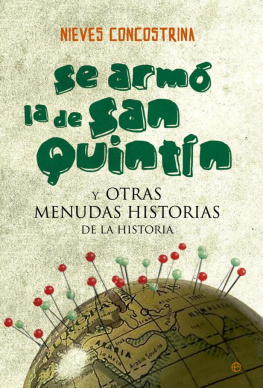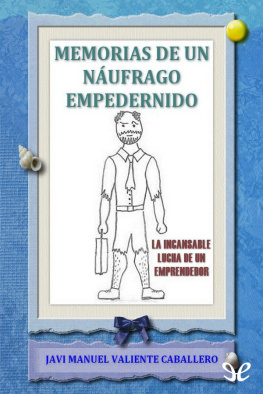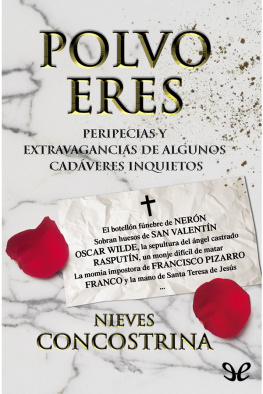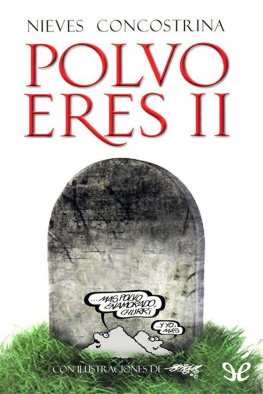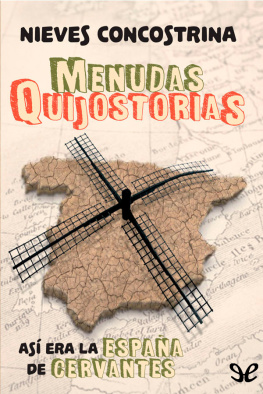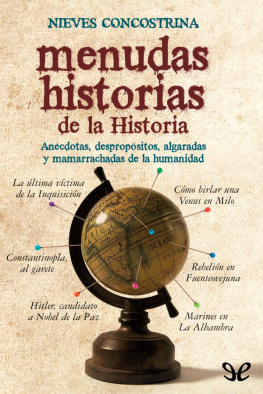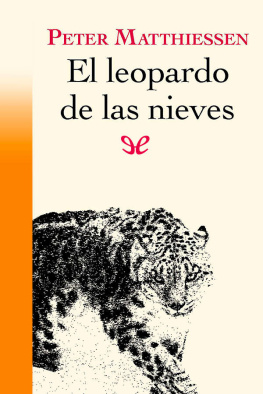N os libramos de la reválida que tanto temían nuestros hermanos mayores y de tener que estudiar la lista de los reyes godos, pero a los niños de la EGB nadie nos lo iba a poner fácil. Nos convencieron de que para ser alguien en la vida había que tener una carrera, que eso nos aseguraba el futuro, así que por delante nos esperaban unos cuantos años de atender al encerado, hincar los codos… y aprender mecanografía.
ASÍ ERAN NUESTROS COMPAÑEROS DE CLASE
Los que fuimos a EGB llamábamos a nuestros compañeros de clase por su apellido: Paniagua, Llanos, Quismondo, Vidal, Romero, Ortiz… Era un mero formulismo, porque la verdad es que respeto, lo que se dice respeto, no nos teníamos mucho. Éramos de mote fácil y no tardábamos en adjudicarnos nuestro auténtico nombre. Sí, ese que nos ha dejado traumatizados para los restos.
Todos hemos sufrido al «pelota» que se sentaba siempre en la primera fila y levantaba la mano hasta para levantar la mano. Solía ser también el cuatro ojos y el repelente niño Vicente. Además, estaban el manta y el chupón, a los que nadie quería en su equipo de fútbol; el llorón, la masa —el gordito de la clase que siempre quería comerse nuestro bocadillo—, el cabeza buque, el altruista, el Dumbo, el salido, el raro —ahora sería el friqui—, el MacGyver —que tenía soluciones para todo—, la marimacho, el chivato o el velas —siempre con aquel moco asomando que subía y bajaba como un yoyó.
QUÉ PROFESORES NOS MARCARON
A un compañero de pupitre en quinto fue el de Lengua, que harto de que no dejara de incordiar acabó por tirarle un borrador a la cabeza: el del encerado. Le dio con el canto de madera y le dejó de recuerdo permanente una cicatriz en la frente. Qué tiempos aquellos en los que a los maestros se les permitía recurrir al lanzamiento de objetos para tratar de hacer carrera de nosotros…
Hay que reconocer que teníamos cierta práctica en sacar de quicio a los mayores y que se nos daba especialmente bien con nuestros profesores. Todos hemos tenido uno que un buen día desaparecía sin dejar rastro durante evaluaciones enteras. En clase no hablamos de otra cosa y nuestras especulaciones daban pie a leyendas urbanas de todo tipo. La que mejor le dejaba daba con sus huesos en la cárcel.
Cuando regresaba —algo que solía pasar después de las vacaciones de Navidad— lo hacía con mejor cara. Parecía otra persona, como con «más lustre», que decían nuestras abuelas. Una semana más tarde volvía a tener ojeras, al mes siguiente parecía demacrado y antes de los exámenes ya había derribado a otro compañero de un nuevo certero lanzamiento de borrador. El tío tenía puntería. Con el tiempo caímos en la cuenta de que éramos nosotros los culpables de aquellas desapariciones. Baja por depresión, que el estrés aún no se había puesto de moda.
La verdad es que para lo canijos que éramos teníamos, como suele decirse, mucha psicología. Sabíamos a quién podíamos enfrentarnos… y con quién no nos convenía jugárnosla. Por ejemplo, con el Charles Bronson, el de Sociales. Ese sí que sabía cómo hacernos cumplir la ley: el capón anillo, agarrón de patillas, tirón de orejas… A mediados de los ochenta cambió su nombre artístico por el de Terminator. Luego estaba su versión femenina, la Rottenmeyer, una mujer austera de porte marcial que olía a caldofrán rancio y que le encantaba contarle a nuestros padres todas tus hazañas escolares.
La clase de Naturales y Matemáticas las daba el Bacterio: era clavado al profesor chiflado de Mortadelo y Filemón. El Tkachenko era el de Gimnasia. Medía metro y medio y no tenía un solo pelo en la cabeza, por lo que también respondía a Mr. Proper y el Bombilla. Del Enrollao era del que menos te podías fiar. Le reconocías por su pelo largo y desaliñado y porque iba de eso, de enrollado, pero en el examen de evaluación siempre te la clavaba a traición. El insuficiente, queremos decir. O el PM, que no significaba precisamente «p… madre», sino «puede mejorar». El sobresaliente pasó a llamarse PA —«progresa adecuadamente»— y a todos se nos quedó un vacío muy grande dentro.
Si ese año tocaba el Lince, ya nos podíamos ir olvidando de copiar. Con la Ametralladora no nos enterábamos de nada: cuando daba la lección dejaba en calzoncillos al del anuncio de los Micro Machines. Y con el Aspersor…, más nos valía sentarnos en las filas de atrás. Si llevábamos gafas necesitábamos limpiaparabrisas.
Otros que pasaron por nuestra vida escolar sin pena ni gloria fueron el Topo, el Amargao, el Yeti —terminaba la clase embadurnado de tiza—, el Zanahorio —su pecado: ser pelirrojo—, el Litri —un fan de Don Simón—… Pero a quien recordamos con verdadero cariño es a la Abuelita Paz, aquella vieja entrañable que aprobaba a todo quisqui. Si le regalábamos un frasco de agua de colonia concentrada Álvarez Gómez, esa que se vendía a granel y a domicilio, del notable no bajábamos.
AQUELLOS RECREOS
En cuanto sonaba la alarma poníamos en marcha el cronómetro de nuestro reloj Casio. Treinta minutos. Y había que aprovecharlos al máximo. Los cinco primeros para devorar el bocadillo de salami o jamón de York, los sándwiches de Nocilla cortados a escuadra, el dónut de azúcar o chocolate, el Phoskitos, el cuerno, la palmera de chocolate, el Bollycao… Finalizada la orgía de grasas saturadas aún teníamos veinticinco minutos por delante para sacarle todo el jugo al recreo. Éramos muy de carpe diem.
Una línea imaginaria dividía el patio en dos. En su territorio, las chicas le daban a la goma, al truque, a la comba o al yoyó. En el de los chicos jugábamos a las canicas, las chapas, la peonza… o nos transformábamos en pollos sin cabeza detrás de un balón en un partido de veinte contra veinte… y con porteros-delanteros. De vez en cuando nos mezclábamos para jugar al pillapilla, al escondite inglés, al balón prisionero, al churro, al beso-verdad-atrevimiento…
En el patio nos dedicábamos al trapicheo y al juego. Los profesores lo sabían y, aun así, lo consentían. Sacábamos nuestro taco de cromos y buscábamos alguien con quien cambiarlos:
—Sí le, sí le, sí le, sí le, sí le… ¡Espera! Ah, sí le, sí le… ¡Vaya mierda que tienes!
También podíamos jugarnos nuestro taco —el de los malos, claro está, el de los más cotizados lo llevábamos bien guardadito en los calzoncillos— a la palma: poníamos un cromo en el suelo, bocabajo, y de un golpe con la palma —el truco consistía en ahuecarla un poco— teníamos que conseguir darle la vuelta. Si lo lográbamos era nuestro.
Mientras tanto teníamos un ojo en el cogote vigilando los movimientos del abusón de cuarto, ese que nos sacaba tres cabezas y más de veinte kilos.
—Venga, saca todos tus tazos, te los voy a ventilar.
Si nos negábamos quedaríamos como unos gallinas capitán de las sardinas, así que volvíamos a casa sin un solo tazo… pero con el honor intacto.
LAS CLASES DE TRABAJOS MANUALES
Era nuestra segunda asignatura favorita después del recreo. Guardábamos los lápices y el libro de Lengua y nos poníamos el babi de trabajo. ¡La última clase del viernes! Ya olía a fin de semana.
La evaluación que tocaba marquetería las carpinterías del barrio hacían su agosto. Arrasábamos con los contrachapados y nuestras madres no ganaban para pelos de segueta: rompíamos una media de cinco por clase. Empezábamos por hacer marionetas y enseguida nos lanzaban a construir un puzle de España con todas sus provincias. Y claro, resultaba un fracaso, con piezas que bailaban y otras que teníamos que encajar a mamporrazo limpio. En octavo la cosa se complicaba con el mapa electrónico: necesitábamos diez metros de cable, cincuenta bombillas y una pila de petaca para crear los circuitos. Si seleccionábamos una provincia y su nombre era correcto se encendían las luces. Si no, nos tocaba revisar todas las conexiones una a una… o repasar geografía.