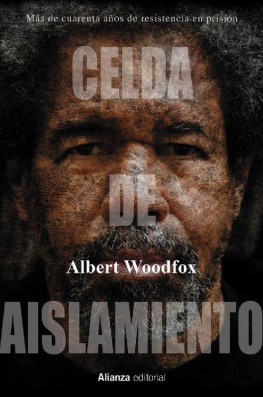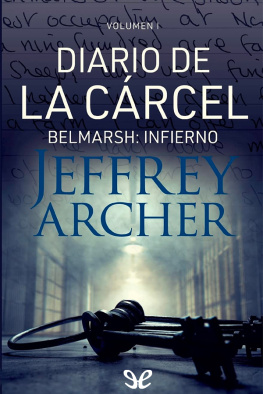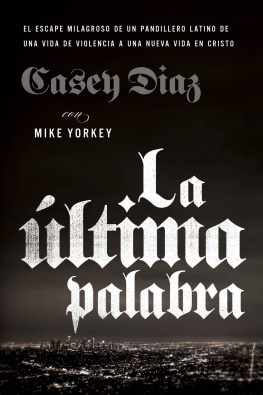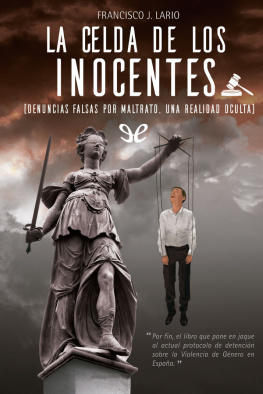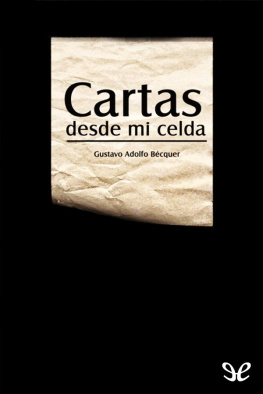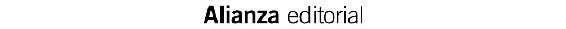Albert Woodfox
con Leslie George
CELDA DE AISLAMIENTO
MÁS DE CUARENTA AÑOS DE RESISTENCIA EN PRISIÓN. MI HISTORIA DE TRANSFORMACIÓN Y ESPERANZA
Traducción de Alejandro Pradera
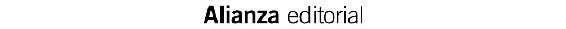
Mi experiencia me dice que, debido al racismo institucional e individual, los afroamericanos nacen socialmente muertos y se pasan el resto de sus vidas luchando por vivir. Ecos Ecos de sabiduría oigo a menudo, la fuerza de una madre suavemente en mis oídos. Ecos de mujer, que lucen muy brillantes, ecos de una madre en la noche más oscura. Ecos de sabiduría en los labios de mi madre, demasiado joven para entender que esa sabiduría estaba en un suave beso. Ecos de amor y ecos de temor que la arrogancia de la masculinidad no me dejaba oír. Ecos de dolor que todavía guardo junto a mí mientras lloro la pérdida de mi única heroína de verdad. Ecos del seno de una madre, de unos latidos tan queridos, la vida empieza con mis primeras lágrimas. Ecos de pasos dados en el pasado, ecos de masculinidad delante de un espejo. Ecos de maternidad cariñosa y cercana, ecos de una madre que perdí y siempre oiré.
Albert Woodfox, 1995
Índice
PRÓLOGO
19 de febrero de 2016
Me desperté cuando aún era de noche. Todo lo que poseía cabía en dos bolsas de basura de plástico que había dejado en un rincón de mi celda. «Pero ¿cuándo te va a dejar salir esta gente?», solía preguntarme mi madre. «Hoy, Mamá», pensé. Lo primero que iba a hacer era visitar su tumba. Durante años había vivido con la carga de no haber podido despedirme de ella. Había cargado con un peso muy grande.
Me levanté, hice la cama, barrí y fregué el suelo. Me quité el pantalón del chándal, lo doblé, y lo guardé en una de las bolsas. Me puse el mono penitenciario de color naranja exigido para comparecer ante el tribunal aquella mañana. Un amigo me había dado ropa de calle para que me la pusiera después. Extendí la ropa encima de mi cama.
A lo largo de los años mucha gente me escribió a la cárcel para preguntarme cómo sobreviví cuarenta años en una celda individual, encerrado veintitrés horas al día. Convertí mi celda en una universidad, les contestaba, en un salón de debates, en una facultad de Derecho. Plantando cara sin echarme para atrás, les decía. Yo creía en la humanidad, decía. Me quería a mí mismo. De la desesperanza, de la claustrofobia, la brutalidad y el miedo no decía nada. Miré por la ventana. Había una furgoneta de una cadena de noticias aparcada en la calle a poca distancia de la cárcel, con los faros todavía encendidos, aunque ya empezaba a clarear. Podré ir donde quiera. Ver el cielo por la noche. Me recosté en mi litera y esperé.
CAPÍTULO 1
EL PRINCIPIO
Nací en el ala «para negros» del Hospital de la Caridad de Nueva Orleans el 19 de febrero de 1947, al día siguiente del Mardi Gras, el famoso Martes de Carnaval de la ciudad. Mi madre, Ruby Edwards, tenía 17 años. Mi padre había desaparecido. La dejó, me contó mi madre, porque ella vivía en el barrio equivocado. Vivimos en Nueva Orleans hasta que cumplí 5 años y mi madre se enamoró de un hombre llamado James B. Mable, cocinero de la Armada de Estados Unidos. Fue el primer y único hombre al que he llamado «Daddy» («papi») en mi vida. Se casaron y tuvieron otros cuatro hijos, una niña y tres niños.
Durante aquellos años nos mudamos seis o siete veces de una base naval a otra. El trabajo de «Daddy» consistía en dar de comer a la tripulación del buque al que le destinaran. Los fines de semana, cuando el personal de la Armada tenía permiso para ir con sus familiares, «Daddy» me llevaba a su barco. Recuerdo que una vez me acerqué al borde de un portaaviones para ver el agua mientras él me agarraba de la camisa por detrás para que no me llevara el fuerte viento.
Fui un niño rebelde. Cuando tenía 7 u 8 años, desafié a mi mamá a un combate de lucha libre. «Te puedo ganar», le dije. «Si te gano yo, tendrás que llevar puesto un vestido de mujer todo el día», me dijo ella. Era el peor castigo que me podía imaginar, pero accedí. Me inmovilizó en cuestión de segundos. No sé de dónde sacaría mi madre aquel vestido, pero me lo puse. Por lo menos estaba cumpliendo mi palabra. «Un hombre no es nada sin su palabra», me decía. Estuve oyéndolo toda mi infancia.
Durante un tiempo mi mamá fue mi mundo. Orgullosa, decidida y guapa, cuidaba de nosotros. No sabía leer ni escribir, pero sí sumar y restar, y se le daba bien el dinero; era capaz de exprimir un centavo hasta que pedía misericordia. Al haberse criado en el Sur racista, mi madre tenía mucha práctica en sobrevivir con lo mínimo. Cuando «Daddy» estaba de permiso, íbamos a la pequeña granja de sus padres donde él se crió, en La Grange, Carolina del Norte. Allí mis abuelos cultivaban sandías, coles, maíz, tabaco y boniatos. Detrás de la casa había un gallinero, y un poco más allá un bosque al que íbamos a coger fresas silvestres. A mi abuela le encantaba pescar, pero le daban miedo las barcas. Yo era el único en quien confiaba mi abuela para que la llevara remando hasta el medio del río, al que llamábamos el bayou , ya que mi madre era de Luisiana.
Mi abuela me enseñó a limpiar y cocinar el pescado. Me enseñó las tareas de la granja. Yo daba de comer a las gallinas y trabajaba en el campo. Aprendí a llevar un tiro de mulas siendo muy pequeño. Cuando cosechábamos el tabaco, yo llevaba una carreta muy estrecha tirada por una mula que cabía por entre las hileras de las plantas de tabaco. Los costados de la carreta estaban hechos de retales de sacos de arpillera, que iban clavados a unos postes que sobresalían desde las cuatro esquinas del cajón. Las recolectoras arrancaban las hojas y las extendían sobre la carreta. Cuando la carreta estaba llena, la llevaba al secadero, donde las mujeres ataban las hojas de tabaco y las colgaban de unos palos, que posteriormente se colocaban dentro del secadero en unos bastidores. Cuando el secadero estaba lleno, se encendía la calefacción y así se curaba el tabaco antes de enviarlo y venderlo a las plantas envasadoras. Cuando yo tenía 9 o 10 años, iba y venía en autostop a una fábrica de tabaco en Winston-Salem, 300 kilómetros por trayecto. A veces los conductores daban conversación, otras no. Mi trabajo en la fábrica consistía en ayudar a enrollar los fardos de tabaco para que tuvieran una medida determinada. Muchos niños de mi edad trabajaban allí.
Todo cambió después de cumplir 11 años. La Armada obligó a «Daddy» a jubilarse al cabo de veinticinco años de servicio, y entonces nos mudamos permanentemente a La Grange. Pasó de ser un master chief petty officer (el máximo grado de suboficial al que se puede ascender en la Armada) a ser un hombre negro que vivía en una granja en Carolina del Norte. Sin la responsabilidad y el respeto que se le otorgaba en la Armada, «Daddy» fue perdiendo su autoestima. Empezó a beber y a desahogar su frustración y su rabia con mi madre. «Daddy» nunca nos pegó ni a mí, ni a mis hermanos, ni a mi hermana. Pero sí pegaba a mi madre. Cuando le pegaba, mi madre gritaba e intentaba pelear, pero era una mujer menuda. Con su tamaño y su fuerza, él podía más que ella. Nunca sabíamos cuándo iba a tener la siguiente explosión de ira y amargura. Nada nos alertaba con antelación de cómo iba a reaccionar en un momento dado, de modo que vivíamos en una confusión y un temor constantes. Una vez le dio tal paliza a mi madre que las hermanas de «Daddy» vinieron a verla y le dijeron que temían por su vida, que si no se marchaba, él podría acabar matándola. Mi madre no quería marcharse, pero algo le decía que si seguía con «Daddy» corría peligro. Tarde o temprano, la violencia que ejercía contra ella acabaría usándola contra sus hijos. Ideó un plan secreto con las hermanas de «Daddy» para escaparse y llevarnos consigo. Debido a su escasa educación y experiencia, el único lugar donde se sentía segura era Nueva Orleans, donde nació y se crió. Así que su destino era Nueva Orleans.
Página siguiente