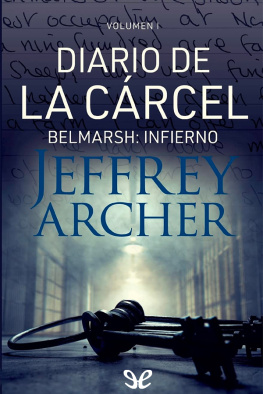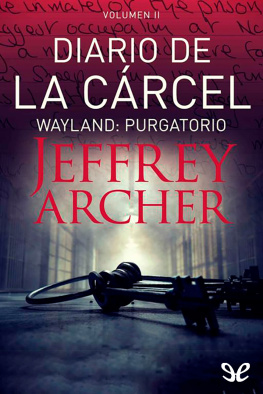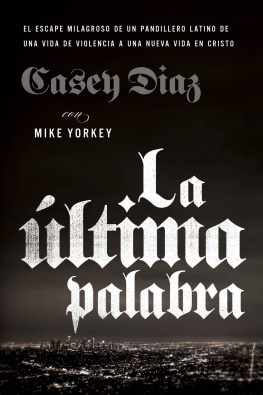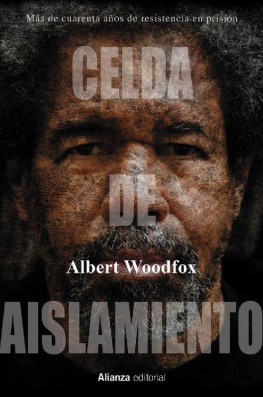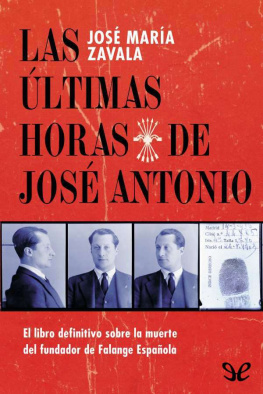Día 1
Jueves, 19 de julio de 2001
12:07 horas
— L a condena es de cuatro años de cárcel.
El juez Potts me mira desde el estrado, sin poder disimular su alegría. Da órdenes para que abandone la sala.
Un miembro del personal de seguridad que ha permanecido sentado a mi lado mientras se leía el veredicto señala una puerta a mi izquierda que no se ha abierto ni una sola vez en estas siete semanas de juicio. Me vuelvo y miro a mi mujer, Mary, sentada al fondo de la sala, cabizbaja y con la cara cenicienta, flanqueada por nuestros hijos, uno a cada lado, que tratan de consolarla.
Me llevan abajo, donde un funcionario del juzgado acude a mi encuentro, y a partir de ese momento empiezo un proceso interminable que consiste en rellenar un formulario tras otro.
—¿Apellido?
—Archer.
—¿Edad?
—Sesenta y uno.
—¿Peso?
—Ochenta kilos —le digo.
—¿Cuánto es eso en libras? —quiere saber el ordenanza.
—Ciento setenta y ocho libras —respondo. Lo sé porque me he pesado en el gimnasio esta mañana.
—Gracias, señor —dice, y me pide que firme al pie de la hoja.
Otro guardia de seguridad de Securicor me conduce por un largo y lúgubre pasillo de ladrillos pintados de color crema hasta un lugar ignoto.
—¿Cuántos años le han caído? —pregunta con toda naturalidad.
—Cuatro —respondo.
—No está mal, saldrá en dos —responde, como si hablara de un par de semanitas en la Costa del Sol.
El guardia se detiene, abre una puerta de acero de gran tamaño y me lleva a una celda. La habitación mide unos diez pies por cinco, las paredes siguen siendo de color crema y hay un banco de madera en el extremo del fondo. No hay ningún reloj, ninguna noción del tiempo, nada que hacer salvo dedicarse a la contemplación, nada que leer salvo los mensajes de las paredes
Se oye el ruido de una llave en la cerradura y la pesada puerta se abre. Es el mismo guardia de seguridad de antes.
—Tiene visita de sus abogados —me comunica. Vuelvo a recorrer el largo pasillo, con puertas cerradas que van abriéndose y cerrándose cada pocos pasos. Luego el guardia me conduce a una sala un poco más grande que la celda y veo a mi abogado, el eminente Nicholas Purnell Queen’s Counselor. , y a su ayudante, Alex Cameron, esperándome.
Nick me explica que cuatro años en realidad son dos, y que el juez Potts me ha impuesto una pena de prisión consciente de que no voy a poder apelar al juzgado de vigilancia penitenciaria para solicitar mi puesta en libertad anticipada. Por supuesto, mis abogados van a presentar recurso de apelación en mi nombre, ya que creen que Potts se ha pasado de la raya. Gilly Gray Queen’s Counselor., un viejo amigo, ya me había advertido la noche anterior que, teniendo en cuenta que el jurado había estado deliberando cinco días y que yo no había subido al estrado para defenderme, no había muchas posibilidades de que se mostrasen favorables a una apelación. Nick añade que, en cualquier caso, no van a tramitar mi recurso antes de Navidad, ya que solo las sentencias cortas se tramitan por la vía rápida.
Nick continúa diciéndome que la prisión de Belmarsh, en Woolwich, va a ser mi primer destino.
—Al menos es una cárcel moderna —comenta, aunque me advierte que su recuerdo más memorable de ese sitio era el ruido constante, así que teme que no voy a poder dormir las primeras noches. Confía en que, al cabo de un par de semanas, me trasladen a una cárcel de categoría D, de régimen abierto, probablemente el centro penitenciario de Ford o la isla de Sheppey.
Nick me explica que tiene que dejarme y volver al juzgado número siete, donde solicitará un permiso extraordinario para que el sábado pueda asistir al funeral de mi madre. Falleció el día que el jurado se retiró a deliberar sobre el veredicto, y pienso que es una suerte que se fuera antes de que dictaran sentencia.
Les agradezco a Nick y Alex todo lo que han hecho por mí y, a continuación, los guardias me escoltan de vuelta a mi celda. La enorme puerta de hierro se cierra de golpe. Los funcionarios de prisiones no tienen que cerrarla, solo abrirla, ya que no hay ningún tirador por la parte de dentro. Me siento en el banco de madera, donde las paredes vuelven a recordarme que «Jim Dexter es inocente, ¿valen?». Curiosamente, tengo la mente en blanco mientras trato de entender lo que ha pasado y lo que va a pasar a partir de ahora.
La puerta se abre de nuevo —unos quince minutos más tarde, si no me fallan los cálculos— y me llevan a una sala para que rellene otra serie de formularios. Un funcionario grande y corpulento que solo emite gruñidos me quita la billetera, 120 libras en efectivo, mi tarjeta de crédito y una pluma. Los mete en una bolsa de plástico y luego la sella.
—¿Adónde quiere que se lo envíen? —me pregunta.
Le doy al guardia el nombre Mary y nuestra dirección. Después de firmar dos formularios más por triplicado, me esposan a una mujer con sobrepeso que debe de medir cinco pies y que lleva un cigarrillo colgando de la comisura de la boca. Es evidente que no prevén que vaya a darles ningún problema. La mujer lleva el uniforme oficial del servicio penitenciario: camisa blanca, corbata negra, pantalón negro, zapatos negros y calcetines negros.
Me acompaña al exterior del edificio y a una furgoneta blanca alargada, parecida a un autobús de un solo piso, pero con las ventanillas tintadas. Me meten dentro de lo que solo podría describir como un cubículo —conocido por los reincidentes como «cajón»— y aunque yo sí veo la calle, el enjambre de periodistas no puede verme; en cualquier caso, no tienen ni idea de en qué cubículo estoy. Las cámaras disparan inútilmente delante de cada ventanilla mientras esperamos que arranque el vehículo. Sigue otra larga espera, hasta que oigo a un preso gritar: «¡Creo que Archer va en este furgón!». Al final, la furgoneta se estremece y sale despacio del patio del edificio del Old Bailey en la primera etapa de un largo viaje a Belmarsh.
Mientras avanzamos lentamente por las calles de la ciudad, ya veo el titular en un cartel publicitario del Evening Standard: «Archer condenado a prisión». Parece que ya lo tenían impreso bastante tiempo antes de que saliera el veredicto.
Conozco bien el trayecto que la furgoneta realiza por Londres, puesto que Mary y yo seguimos la misma ruta para volver a Cambridge los viernes por la tarde, salvo que en esta ocasión doblamos a la derecha de repente para abandonar la carretera principal y adentrarnos en un callejón, donde otro enjambre de periodistas acude a nuestro encuentro. Sin embargo, al igual que sus colegas del Old Bailey, lo único que consiguen es sacar una foto de una furgoneta grande y blanca con diez pequeñas ventanillas negras. Cuando nos acercamos a la puerta de entrada, veo un cartel que dice:
CÁRCEL DE BELMARSH
Algún gracioso ha tachado la be de Belmarsh y la ha sustituido por una hache, para que, traducido, signifique algo así como «pantano infernal»: «Hellmarsh». No es una bienvenida muy halagüeña, que digamos.
Atravesamos dos puertas de entrada que se abren electrónicamente hasta que la furgoneta se detiene en un patio rodeado por un muro de ladrillo de treinta pies de altura, coronado con una concertina de seguridad en la parte superior. Una vez leí que esta es la única prisión de máxima seguridad de Gran Bretaña de la que nadie ha escapado nunca. Miro el muro y recuerdo que el récord mundial de salto con pértiga está en los veinte pies y dos pulgadas.
La puerta de la furgoneta se abre y nos dejan salir uno por uno antes de conducirnos a una zona de recepción; luego nos meten en una enorme celda de cristal que contiene unas veinte personas. Las autoridades no pueden arriesgarse a juntar a tantos presos en la misma sala sin poder ver qué es lo que hacemos exactamente. Con frecuencia esta es la primera vez que los acusados por un mismo delito tienen la oportunidad de hablar entre ellos desde que han sido condenados. Me siento en un banco en el extremo del fondo del muro y a mi lado se sienta un joven pakistaní alto, bien vestido y apuesto, que me explica que él no es un preso, sino que está en prisión preventiva. Le pregunto de qué le acusan.