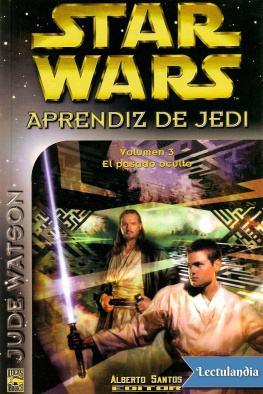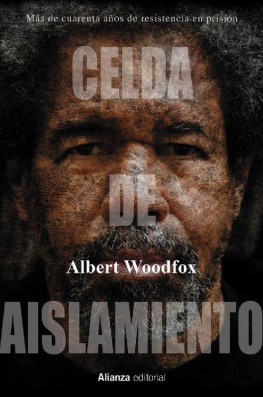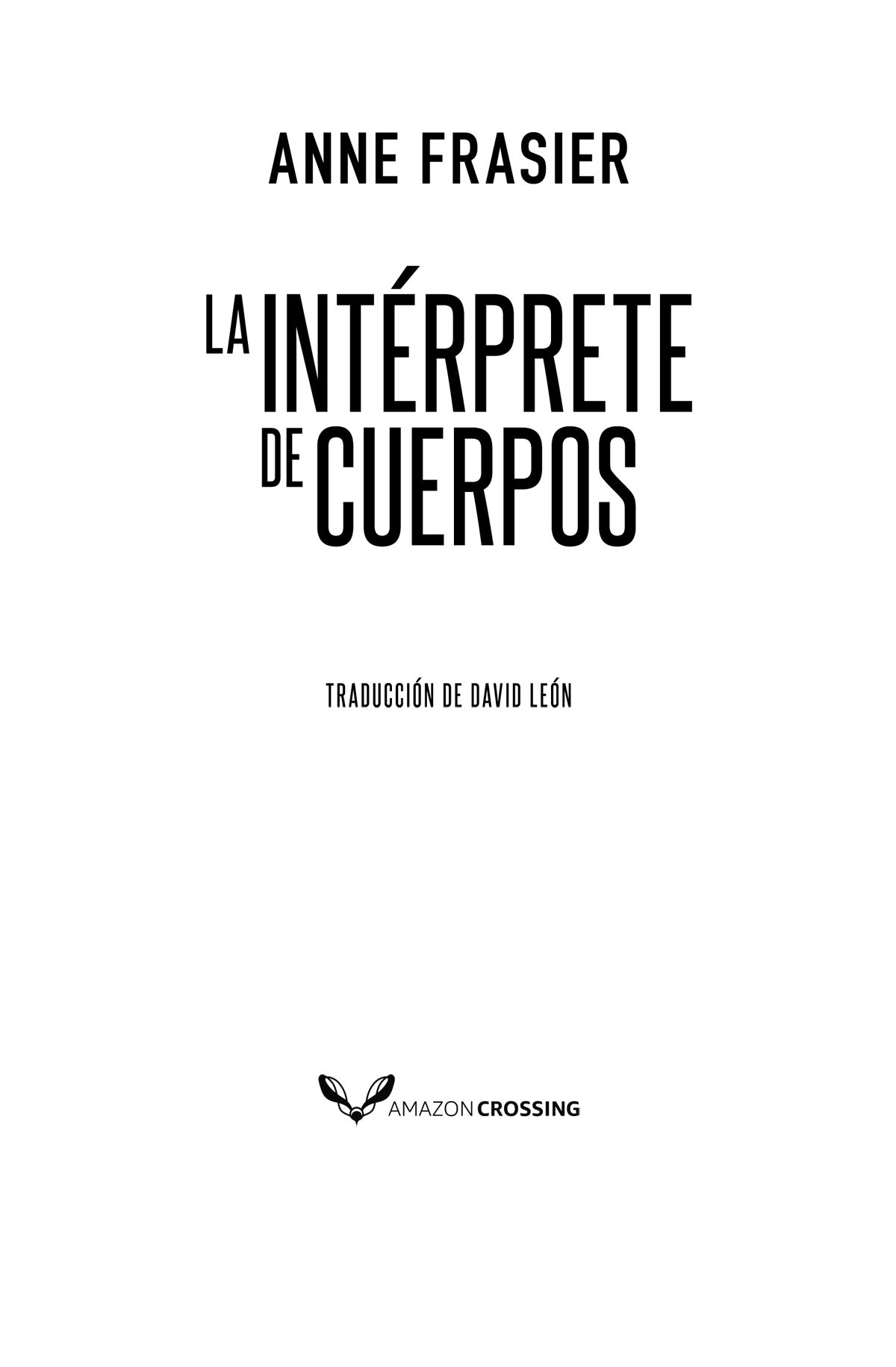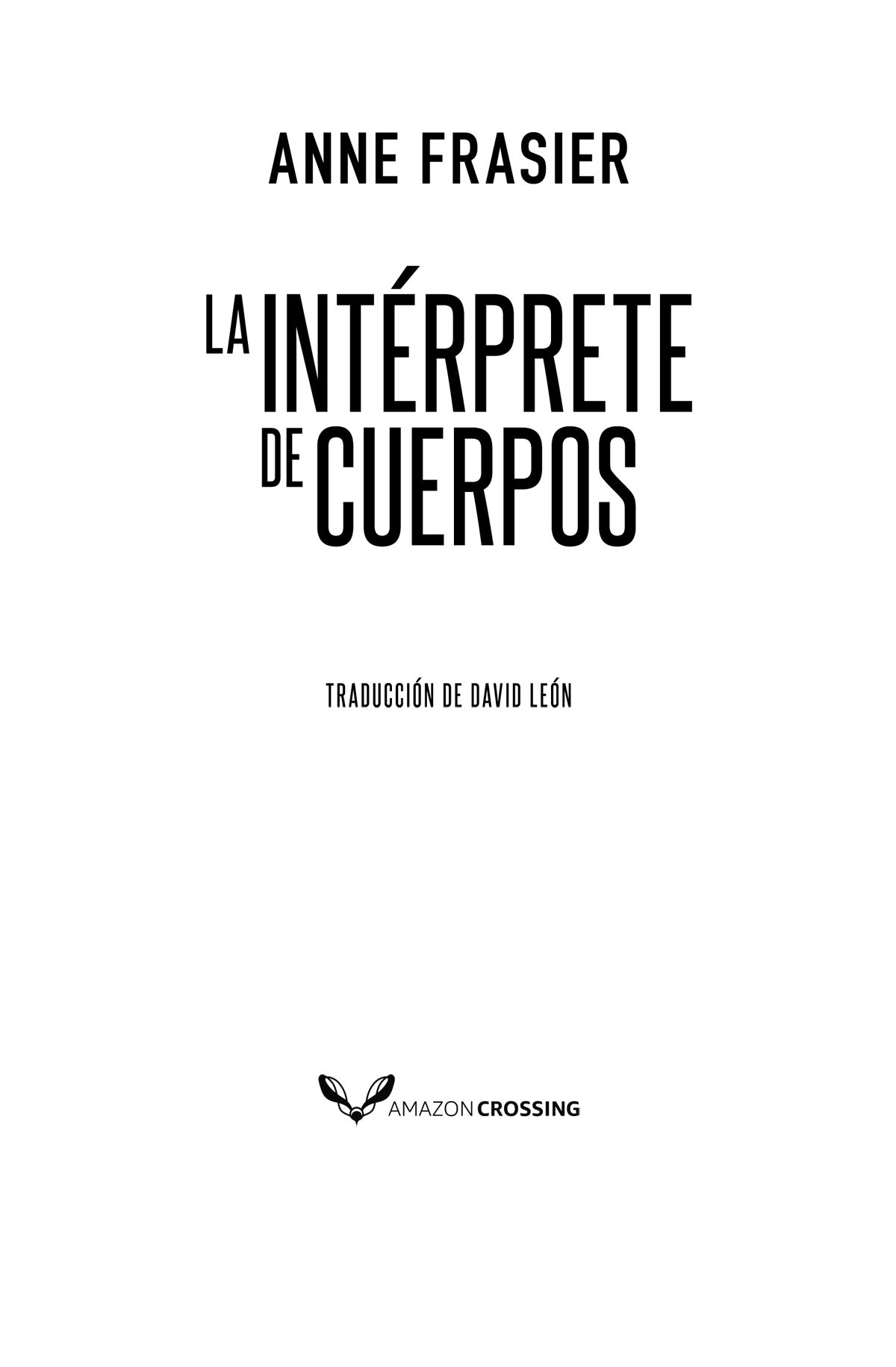
Título original: The Body Reader
Publicado originalmente por Thomas & Mercer, Estados Unidos, 2016
Edición en español publicada por:
Amazon Crossing, Amazon Media EU Sàrl
38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Junio, 2020
Copyright © Edición original 2016 por Anne Frasier
Todos los derechos están reservados.
Copyright © Edición en español 2020 traducida por David León Gómez
Adaptación de cubierta por the World of DOT, Milano
Imagen de cubierta © Yakoniva © Igor Normann / Alamy Stock Photo
Primera edición digital 2020
ISBN Edición tapa blanda: 9782919805372
www.apub.com
SOBRE LA AUTORA
Anne Frasier es una de las autoras más vendidas en las listas del New York Times y el USA Today . Sus libros, merecedores de diversos galardones, abarcan géneros como el policíaco y el suspense, la ciencia ficción y las memorias. Ha recibido un premio RITA de intriga romántica, así como el Daphne du Maurier de novela romántica paranormal. Sus obras de misterio se han distinguido en clubes de lectores como el Mistery Guild, el Literary Guild y el Book of the Month. Su autobiografía, The Orchard , estuvo destacada en O: The Oprah Magazine; One Book, One Community; Entertainment Weekly y entre los Librarians’ Best Books de 2011. Anne Frasier reparte su tiempo entre la ciudad de Saint Paul (Minnesota) y el entorno rural de Winsconsin, donde tiene su estudio.
ÍNDICE
En los rostros de los cadáveres siguen rondando historias.
CAPÍTULO 1
Un buen día dejó de gritar.
Fue el mismo día que dejó de pensar en el mundo que se extendía más allá de su celda sin ventanas. En el mundo que había dejado de existir, al menos para ella. Ya todo se reducía a las bandejas de alimento que llegaban a intervalos irregulares y de cuyo contenido daba cuenta a oscuras, despojada de referencias visuales y sin que sus papilas gustativas fuesen capaces de discernir lo que entraba en su boca.
Su vida se había reducido a esperar la llegada de los pasos de él por las escaleras, escucharlos arrastrarse por el suelo de cemento, aguardar a oír su voz cuando hablaba. ¡Por Dios! Si hasta había llegado a rezar con ansia por oír su voz, recibir sus visitas. Cualquier cosa era preferible al silencio que reinaba en su cabeza.
También había veces que él la sacaba de la oscuridad de aquel cuarto construido dentro de otro cuarto. Ella parpadeaba ante el brillo cegador de la bombilla que pendía solitaria del techo del sótano. Si hacía por hablar, con esa voz áspera y vacía que ya no reconocía como suya, él le cruzaba la cara de una bofetada.
Y todos tan contentos.
Ese día la llevó a un desagüe situado en un rincón del sótano, abrió un grifo y dirigió la boquilla de la manguera a su cuerpo desnudo para empaparla con agua helada.
Ni siquiera así logró hacerla gritar. Ya no le quedaba nada que gritar.
—Das asco.
Supuso que debía de ser cierto. Puede que fuera ese el motivo por el que él había dejado de tocarla. Dar asco era bueno.
Tras regarla, cortó el chorro y la dejó tiritando con violencia por el frío, acometida por un temblor que ella consideró curioso con desapego.
—Vamos. A la celda otra vez.
Al principio intentó conservar la percepción de su propio ser. Durante un tiempo había tratado de no olvidar quién era. Había hecho lo posible por recordar el color de su propio pelo y la forma de su cara, pero al final lo había abandonado todo. Su vida se había reducido a aquello y su pelo y su cara habían dejado de tener la menor importancia. Era más fácil sobrevivir cuando no se deseaba nada. Cuando se aceptaba el destino, la existencia se volvía tolerable, porque cada día dejaba de ser un nuevo comienzo de una pesadilla sin final.
En la celda, se hizo un ovillo en el suelo con las rodillas pegadas al cuerpo y sin dejar de tiritar.
Lo siguiente que haría él sería cerrar la puerta.
—¿No puedes quedarte un rato? —preguntó ella con un hilo finísimo de voz—. ¿Y hablar conmigo?
Él la miró fijamente, la barba sin recortar, los ojos crueles pero distraídos y el cabello castaño enmarañado. No estaba pensando en ella. Aquella mujer se había convertido en un quehacer molesto, en el perro que ojalá no hubiese recogido nunca y al que, pese a todo, tenía que seguir dando de comer. Cuando se acordaba de darle de comer.
La bombilla que tenía él a sus espaldas parpadeó antes de apagarse. Toda la casa se sumió en el silencio. Él murmuró una maldición envuelto en tinieblas.
La más negra oscuridad, pero la oscuridad era su amiga. En un mundo despojado de visión, se le había agudizado el oído. Se había habituado a mirar más allá de la negrura para visualizar mentalmente cuanto la rodeaba e imaginar la distancia que la separaba de las paredes y la altura del techo.
Instantes después de apagarse la luz sintió algo extraño, algo que llevaba mucho tiempo sin sentir.
Esperanza.
Sabía cuánto espacio ocupaba él, cuánto medía y cuánto pesaba. Conocía los callos de sus manos y la cicatriz larga y ancha que tenía en el vientre. Conocía la circunferencia de sus bíceps y el olor a cigarrillos y a cerveza de su aliento.
Qué extraño, pensar de pronto en escapar cuando hacía tanto que había renunciado a semejante idea. A lo mejor había estado todo aquel tiempo hibernando, aguardando de forma inconsciente el momento adecuado, el instante en que el universo inclinara la balanza en su favor, el segundo en que le brindase una mínima ventaja.
Empezaba a ver en la oscuridad, no de un modo sobrenatural, sino más bien como una rata topo lampiña, que desarrolla toda su existencia en las tinieblas. Tras un tiempo, la oscuridad había dejado de ser un obstáculo.
El hombre llevaba una Taser a la altura de la cadera izquierda. Aunque se trataba de un modelo poco común, las muchas veces que lo había usado contra ella le habían enseñado cuanto necesitaba saber. En la oscuridad, en la más oscura de todas, su cerebro calculó la distancia y su cuerpo se lanzó al suelo abalanzándose contra él. Su mano desabrochó la pistolera y liberó la Taser.
Pulsó el botón de encendido y la pistola eléctrica cobró vida con un zumbido. Sintió una ráfaga de aire que le golpeaba la cara cuando él intentó asirla de un manotazo.
Ella apuntó adonde esperaba que estuviese el pecho de él como quien asesta una estocada. La Taser hizo contacto y la garganta del hombre emitió un gargarismo involuntario mientras se desplomaba convulso a sus pies.
Pasó con cuidado a su lado, avanzando torpemente hasta dar con la barandilla y los escalones de madera que llevaban a la planta baja.
Llevaba días, meses escuchándolo recorrer el suelo que se extendía sobre su cabeza mientras se quitaba la pistolera y oyendo el sonido que producía el arma al dar en la mesa.
Con los brazos extendidos, subió las escaleras trastabillando a ciegas y, al llegar a la cocina, buscó con los dedos la mesa y encontró lo que estaba buscando.
Dejó la Taser y desabrochó la pistolera para sacar el arma. Por el peso y la forma, daba la impresión de ser una Smith & Wesson de diez milímetros como la que solía usar la policía.
Tras ella oyó pasos que subían pesadamente los escalones.
No había tiempo que perder en comprobar el cargador. Sostuvo el arma con las dos manos, se concentró en el sonido del movimiento que venía de abajo, lo oyó arrastrar los pies al caminar de medio lado y percibió su respiración irregular. Sintió su rabia al acercarse.
Disparó. Tres veces. Cada vez que accionaba el gatillo creaba un chispazo en la oscuridad y sentía los casquillos calientes rebotar al lado de sus pies desnudos mientras invadía sus orificios nasales el olor a pólvora.
Página siguiente