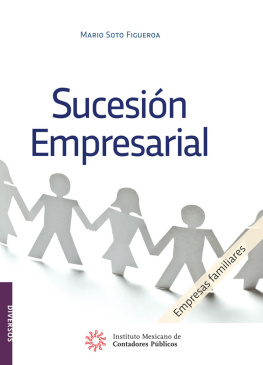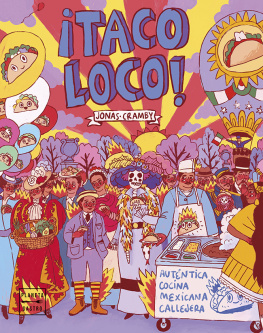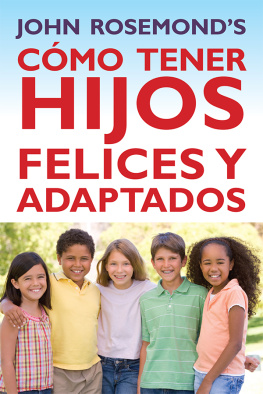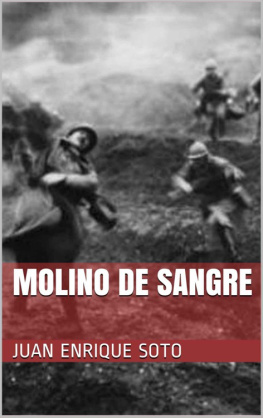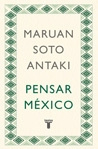Contenido
Guide

© 2018 por HarperCollins Español
Publicado en Nashville, Tennessee, Estados Unidos de América.
Título en inglés: Steff Soto, Taco Queen
© 2017 por Jennifer Torres
Publicado por Little, Brown and Company.
Todos los derechos reservados. Ninguna porción de este libro podrá ser reproducida, almacenada en ningún sistema de recuperación, o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio —mecánicos, fotocopias, grabación u otro— excepto por citas breves en revistas impresas, sin la autorización previa por escrito de la editorial.
Nota de la editorial: Esta novela es una obra de ficción. Los nombres, personajes, lugares o episodios son producto de la imaginación de la autora y se usan ficticiamente. Todos los personajes son ficticios, cualquier parecido con personas vivas o muertas es pura coincidencia.
Editora en Jefe: Graciela Lelli
Traducción: Danaé Sánchez
Adaptación del diseño al español: Grupo Nivel Uno, Inc.
ISBN: 978-1-41859-786-3
Epub Edition January 2018 ISBN 9781418597528
Impreso en Estados Unidos de América
18 19 20 21 22 LSC 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Para mis padres, Lorraine y Sam Torres
P api había hecho una fiel promesa de no traer a Tía Perla a la escuela, Saint Scholastica, pero cuando suena la campana el lunes por la tarde, ahí está ella como siempre, esperándome en el aparcamiento: otra vez, Tía Perla. Tía Perla, como siempre. Tía Perla, que jadea, resuella y luce un poco desaliñada sin importar cuán limpia esté en realidad. Tía Perla, que deja oliendo a jalapeños y aceite de cocina a quien se le acerque: una combinación no tan mala que se aferra a tu cabello y se cuela por debajo de tus uñas. Tía Perla, el camión de tacos de Papi, atascado en un estacionamiento con capacidad para coches mucho más pequeños. Para coches normales. ¡Para furgonetas! Para algo beige o marrón o blanco, con cuatro puertas y ventanillas eléctricas.
Yo quizá luzca tan molesta como me siento, porque justo en ese momento, mi mejor amiga, Amanda García, deja de explicarme cómo convirtió una vieja camiseta en una nueva diadema, y menea el dedo.
—Cuidado, Stef —me advierte con su mejor voz de abuelita regañona—, continúa torciendo los ojos y se te quedarán así.
Yo le tuerzo tanto los ojos que parece que se me saldrán por la frente. Ella bufa, coloca su diadema por sobre las orejas, y se va trotando hacia su práctica de fútbol soccer, dejándome para lidiar sola con Papi y con Tía Perla.
Cuando era más pequeña no me importaba el camión de tacos; y ver a la Tía Perla en el aparcamiento de mi escuela católica significaba totopos de maíz y soda fría para todos mis amigos. En ese tiempo, cuando Papi me colocaba en el asiento delantero, yo era la realeza del patio de juegos. A nadie más lo recogían en un camión de tacos.
Pero ahora ya no recogen a casi nadie, ya ni hablar de recogerlos en un camión de tacos.
He estado negociando durante meses, intentando persuadir a Mami y a Papi que me dejen caminar sola, ni siquiera hasta la casa, solamente hasta la estación de servicio a unas cuadras de Saint Scholastica, donde Papi se estaciona casi todas las tardes. Les juré que llegaría directo allá. No me detendría para nada; no hablaría con nadie. Supe que no les encantó la idea, pero este fin de semana, Mami y Papi finalmente habían aceptado.
¿Entonces por qué estaba Tía Perla en el aparcamiento, mientras Papi saludaba desde el asiento delantero?
Me agacho al suelo, pretendiendo atarme los cordones y pensando: Quizá si permanezco así suficiente tiempo, Papi recordará nuestro acuerdo, se marchará y me esperará en la estación de servicio como planeamos.
En cambio, toca la bocina y me saluda todavía con más ahínco.
—Ah, ¿no es él tu papá, Estefanía? —pregunta Julia Sandoval, más fuerte de lo necesario.
Esto es perfecto. Me levanto y le digo efusivamente:
—Gracias, Julia. Muchas gracias. Siempre eres. Muy. Conveniente.
Inclina la cabeza y me muestra su centelleante y dulce sonrisa.
Camino por el aparcamiento con la mirada puesta en el suelo y los brazos cruzados malhumoradamente contra el pecho. No levanto la mirada, ni siquiera mientras abordo el camión, hasta que Papi me pregunta, como lo hace todos los días:
—¿Aprendiste algo?
¿Aprendí algo? Quizá aprendí que él no puede respetar su parte del trato. Me mantengo callada mientras examino furiosamente mi glosario mental de irritación en busca de las palabras adecuadas que expresen exactamente cuán frustrada estoy. No se me ocurre ninguna; en cambio, le lanzo a Papi una mirada que dice: ¿Estás bromeando? Espero que quede suficientemente claro.
Baja los hombros y menea la cabeza.
—¿Qué puedo decirte, mija? Esos chicos de la estación de servicio debieron haber olvidado su cartera o su apetito. Posiblemente ambos. Ya no pude quedarme a esperar clientes. Veamos si tienen hambre en el centro. —Yo no sé qué responder a eso, y antes de pensar algo inteligente, escucho bam, bam, bam, bam en mi portezuela.
—¿Qué? —me confundo un momento, y luego se me ocurre quién debe estar tocando. Bajo la ventanilla, y, como era de esperar, es Arthur Choi, con todo y sus 1.47m, y casi 1.52m con todo y cabello. Me mira y baja sus audífonos hacia el cuello: son anaranjado brillante, y tan grandes que parece que lleva puesto un chaleco salvavidas.
—Hola, Stef. ¿Crees que puedas darme un aventón a la biblioteca? —normalmente la mamá de Arthur lo recoge de la escuela, no porque no confíe en que camine solo, sino porque vive muy lejos. Cuando ella sale tarde de trabajar, él la espera en la biblioteca, mientras termina su tarea, lee revistas y escucha su música. Sin chaperón. En paz. Arthur y yo nos conocemos desde el jardín de infancia, cuando su mamá y mi papá metían a todo el autobús escolar en su minivan cuando nuestro salón tenía una excursión. Sin embargo, a diferencia de mis padres, parece que los de Arthur se han percatado de que él ya no tiene cinco años de edad.
Volteo a ver a Papi.
—Órale —asiente. Esa es una palabra que tiene muchos sabores. En ocasiones significa «Sí», y en otras «¡SÍ!». A veces «Escucha», y a veces «Te escucho». Esta vez significa «¡Desde luego!», y yo me deslizo hacia el medio del asiento corrido, mientras Arthur se sienta junto a mí de un brinco.
Finalmente, Papi enciende el motor, y tan pronto como lo hace, estoy segura de que su música de banda rebota y se derrama de los parlantes por las ventanillas abiertas. Impávido, Arthur menea la cabeza al ritmo de um pa pa. Yo azoto la mía contra el asiento y cierro los ojos con fuerza.
—Por favor, ¿podemos marcharnos ya?
P api se detiene en el bordillo en frente de la biblioteca. Yo espero que mantenga encendido el camión mientras Arthur toma su mochila del suelo de la cabina; en cambio, se estaciona, desabrocha su cinturón de seguridad y desciende.
No podemos detenernos aquí, pienso mientras evalúo el vecindario que está al otro lado del parabrisas de Tía Perla. No hay edificios que parezcan cajas de zapatos, llenos de abogados, de contadores o de agentes inmobiliarios. No hay talleres mecánicos con clientes impacientes sin turno que buscan perder el tiempo mientras esperan un cambio de aceite o una prueba de emisión de gases. Nada más que casas impecables con césped impecable y un aro de baloncesto en la entrada de algunas de ellas. Justo detrás de la biblioteca hay un parque infantil con un columpio de neumático, un tobogán y un par de bancas, y de no ser experto en el terreno de los camiones de tacos, podría considerarse prometedor. Pero sé por experiencia que uno podría permanecer aparcado durante horas en un parque de juegos como ese, y habría suerte de ver a una o dos personas paseando a su perro. Una de ellas se acercaría a la ventanilla, pero solo para pedir un vaso de agua gratis.